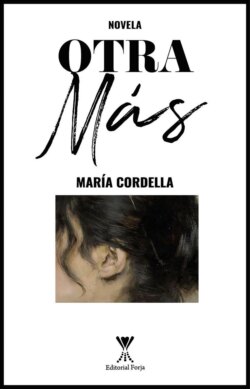Читать книгу Otra más - María Patricia Cordella Masini - Страница 9
Cinco
ОглавлениеLa noche antes del funeral fue pesada, silenciosa. Una pijamada sin música, ni chistes. A eso de la medianoche se apagó la luz.
Cada cual durmió como pudo.
La mejor amiga de la hija mayor se enfiló dentro de su saco de dormir con su habitual pijama de franela celeste. Hacía frío. Todos se situaron donde consiguieron: cada uno cerca de otro.
El jefe de grupo se acostó cerca de la puerta, despegado del grupo de amigas, a una distancia prudente. La mejor amiga de la hija mayor quedó ubicada en ese confín. Durante la noche le pareció sentirlo arrimado a su espalda. Pensó que era una noche helada y que mientras dormía se habría desplazado buscando calor. Eso haría cualquier animal en la cueva de su manada, pensó. En otro despertar, el brazo del hombre se estiró y se apoyó en el cuerpo de la niña. Ella dormía enrollada para guardar el calor. Tuvo un micro despertar y no logró descifrar si los movimientos eran casuales. Abrió los ojos y esperó alguna señal. ¿Estará dormido o despierto? Tal vez es alguien que se mueve mucho de noche, pensó, tratando de tranquilizarse, pero igualmente una especie de alerta no la dejaba bajar los párpados y la mantuvo en tensión. Sostuvo el aliento para no despertarlo. No quería que se diera cuenta de que ella dudaba de ese brazo inoportuno. Volvió a cerrar los ojos e intentó dormir. El hombre se giró y finalmente quedó de espaldas a ella. Entonces se relajó y se durmió. En su próximo despertar la mano del hombre estaba en sus pechos. Inmóvil, casi no podía o no quería respirar demasiado. El corazón le latía fuerte. ¿Qué hace este hombre? Una sustancia desconocida invadía endotelios, mutaba un equilibrio, punzaba como minúsculos alfileres. Deseaba escapar, pero estaba como enterrada en la arena. Si se movía, tendría que hacerlo con un impulso de tal magnitud que la sacara de un solo tirón, si fallaba en la potencia quedaría aún más enterrada.
Y tuvo que decidir. Sabía que cada segundo contaba.
Para salir tendría que gritar, despertar a todas, confrontar. Hacerse protagonista de esa noche. Encontrar aliados, sostener la incredulidad de otros. Pero ¿y su amiga? Esa noche, la tragedia no le pertenecía.
Si callaba, el mundo seguiría siendo un buen mundo para los que allí dormían. Solo ella reconocería la farsa. Al callar, algo importante se perdía. No sabia bien qué era eso, tal vez era como una luz, una tierra firme o tal vez una melodía.
Si se levantaba y hacía un escándalo ¿quién le creería algo así? Probablemente ella sería vista como la culpable y no él que era muy querido y admirado mientras ella era callada y menos amistosa. Nadie aceptaría culparlo. Se armaría una trifulca de proporciones. Quizás pensarían que no toleraba que fuera la amiga quien se llevara la atención de todos o tal vez el propio jefe diría que era su imaginación, que era ella quien sentía ese tipo de deseos hacia él.
Y a él le creerían.
Le creerían más que a ella.
No, no se podía protestar eso esa noche. El foco estaba sobre esos dos cuerpos que esperaban sepultura. Hubiese quedado como una mentirosa o una loca.
No era justo, nada era justo.
Seguía inmóvil, con el oído aguzado, los ojos muy abiertos. Rígida. No le gustaba esa mano, era cargante, insistente y estaba fuera de lugar. Esa mano debería estar allá, no acá, pensaba con rabia. Mano intrusa, mano ilegal. No está pasando, no está pasando. Es un error del jefe. Seguro que si el tuviera conciencia pediría disculpas. O tal vez se trata del desorden que deja la muerte. De la interrupción de ciertas disposiciones que reglamentan la convivencia. Claro, todos en una misma pieza en un día de dolor. ¿El jefe se habrá confundido con la pena?
Como fuere, ahí seguía el brazo pesado, la mano que toca donde no se toca sin preguntar. No le gustaba este corre, corre, sobre su piel. Se sentía tan incómoda que a pesar del intento que hacía la razón por controlar el miedo, el cuerpo se iba endureciendo, se iba haciendo insensible, se retiraba lejos de esa mano. ¿Qué hace ahí esa mano? Nadie la había advertido, nunca había escuchado ni leído acerca de algo así. ¿Sucedía a menudo? ¿Era normal? La mano intentaba despertar en la piel algo que se sentía como pastoso, revuelto, oscuro. Y la piel reaccionaba queriendo invaginarse, replegarse. Hacer desparecer todo montículo, regresar a la infancia.
Sí, aplanarse. Ser una llanura infantil.
No sabía cómo escapar, cada momento era más difícil hacerlo. Una tela de araña pegajosa, maloliente, se iba tejiendo sobre su piel y la cementaba mientras esa mano exploraba la superficie de su planeta. Respiraba agitada y tenía la taquicardia del prisionero torturado. La fina tela que su propio cuerpo creó esa noche se fue secando rápidamente hasta hacerse cemento áspero y duro. Un cemento salvador que logró separarla de esa mano intrusa.
Esa fue la solución.
La mano no logró abrir a destiempo los cerrojos de la intimidad y la infancia creyó continuar. La tragedia de ese día de la Independencia nacional siguió sosteniendo el foco en la muerte de un padre y su hija. No hubo desvíos inconvenientes del sentido. Esa noche se velaba dos muertos, no era una noche para incomodar a los deudos. A ellos se los acompañaba, se los consolaba. Ellos eran las víctimas del destino, no ella.
Así fue como protegió el sentido. El común. El sentido de todos. Perdiendo parte del propio.
La taquicardia aflojó en la medida que el cuerpo fue alejándose de sí mismo y ya sin rabia, sin vergüenza, sin miedo llegó a sentirse como un ángel luminoso y asexuado. Solo que ese ángel estaba confundido. ¿Porqué al eliminar el cuerpo cuesta tanto razonar? ¿Qué se hace cuando la barbarie se presenta en un momento y lugar donde no se puede escapar?
No sabía de esos procedimientos.
Tenía catorce años. Había mucho que no sabía.
El jefe, en cambio, experimentó el poder de su seducción. Convencido de que ella cedería ante tanta atracción. Se sintió hermoso, elegido, triunfante. El poder le llenó cada espacio intercelular, le inflamó todo músculo y la propia imagen se elevó. Sintió que esa noche ya la amaba con toda la fuerza que un hombre puede amar a su musa.
Porque ella al dejarlo hacer lo dejó preso en su fantasía omnipotente.
No pudo desarmarle el hechizo grandilocuente que lo empujaba a actuar.
Su miedo le dio el pase.
No solo el de lo vivido esa noche sino el miedo heredado de generaciones de mujeres sometidas a ese sentido común.
Ese miedo de fondo heredado de las madres, ese canto de tonos bajos que amenaza la canción de la vida. Pensó que si no lo enfrentaba y lo dejaba creer en su triunfo él no la dañaría.
Así, un rato más tarde, lo sentía dormir y se tranquilizó. Había aprendido que se podía olvidar lo incómodo y también se durmió.
Pero las inflamaciones son un proceso en cascada y se toman un tiempo antes de ceder. Y en este hombre no había terminado. Le tomó la mano y la puso sobre sus genitales. Ella tocó algo duro, suave, desagradable, muy desagradable. Él le guiaba la mano para que lo frotara. Ella se resistió. Yo no quiero esto, no entiendo la razón. Su cuerpo de niña se hizo piedra, rígida otra vez. El recién inaugurado tejido encementado se irguió para hacerse muro. ¿Por qué quiere que le toque ahí? ¿Por qué ahí? No entendía.
Tenía catorce años, no sabía. Había mucho que no sabía.
No recordaba historias que explicaran algo así. No encontraba las palabras que pudieran socorrerla en una situación como esa.
De pronto apareció un mantra: ya pasará, ya pasará. Sh, sh. Una repetición que de tanto sonar producía el vaivén de una cuna.
Tenía catorce años.
Soñaba con salvar el mundo.
No sabía de qué.