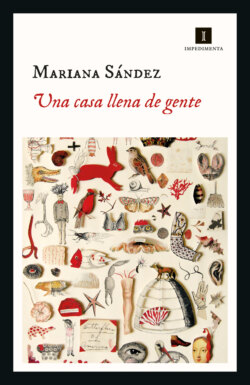Читать книгу Una casa llena de gente - Mariana Sández - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCon los otros vecinos que aparecieron para colonizar el châtelet cubrimos varios de los tipos familiares que deben figurar en la planilla de un censo nacional. En el cuerpo izquierdo del edificio, repartido entre el primer y el segundo piso, estábamos nosotros, los Almeida, familia ensamblada de una pareja con una hija propia y dos hijos itinerantes (departamento 1). Arriba, en los dos siguientes pisos más la terraza, los Vilendi, matrimonio con hija representante de la estirpe de hijos únicos del mundo (departamento 2). Del lado opuesto, en el cuerpo de la derecha, los dúplex eran un poco más chicos. En los pisos de abajo, enfrentados al nuestro, pasó un periodo la pareja de Darío y Silvina, que no debían estar casados, creo, y debían rondar los treinta años (departamento 3). Justo encima de ellos alquilaba Camilo Lobería, un tipo en sus cincuenta, de esos eternos solitarios, siempre ennoviados mas nunca comprometidos, embanderado con la veganidad y con la causa de los animales maltratados o abandonados (departamento 4). Sin proponérnoslo, formábamos una pirámide:
X Camilo Lobería
XX Darío y Silvina
XXX Familia Vilendi
XXX (XX) Familia Almeida
Para nuestra sorpresa, resultó que la distribución de los interiores en los departamentos estaba calcada, una en espejo de la otra:
P5: Terraza Vilendi
P4: Living-comedor / cocina / toilette Vilendi
P3: Habitación matrimonial en suite / cuatro cuartos / bañoVilendi
P2: Habitación matrimonial en suite / cuatro cuartos / baño Almeida
P1: Living-comedor / cocina / toilette Almeida
PB: Jardín común
P5: Terraza Darío y Silvina
P4: Living-comedor / cocina / toilette Darío y Silvina
P3: Habitación matrimonial en suite / dos cuartos / baño Darío y Silvina
P2: Habitación matrimonial en suite / dos cuartos / baño Lobería
P1: Living-comedor / cocina / toilette Lobería
PB: Jardín común
Por los problemas de construcción a los que se refería papá, se oían las pisadas de los vecinos de arriba cuando eran fuertes, si subían corriendo la escalera interna, si movían un mueble, un cajón o la puerta de un placard, si limpiaban o si al barrer daban golpes de escobillón; si ponían alto el televisor, si soltaban un chorro (masculino) o una cascada (femenina) de pis, si se duchaban o sonaba la alarma de un reloj despertador. Y en el papel principal, la voz de la mujer Vilendi: inolvidable. Desde mi casa, nos preguntábamos con qué superpoder estarían dotados el marido y la hija para aguantarla tan cerca, si ya para nosotros, piso mediante, podía ser un helicóptero volándote en los oídos. Todo en ella era estallido, desde la risa a los portazos. Por lo general, aún en los decibeles más controlados, su tono variaba del chirrido de una ardilla a la que intentan arrancarle la cola o un conejo asándose vivo en su jaula al rayo del sol, hasta el quejido metálico de una cortadora de fiambres o una sierra eléctrica en pleno podado de bosque. Producía una destilación de acero. A veces discutía con alguien, en vivo o por teléfono, en una nota que sostenía rasposamente aguda durante quince o veinte minutos, inexplicable para cualquier garganta. Los zapatos con taco punteaban el itinerario de sus recorridos: si buscaba ropa para cambiarse, abría y cerraba los cajones de su vestidor, iba del baño en suite a su habitación y volvía al cuarto un millón de veces, le decía algo a alguien y se metía a ducharse, entonces se oía el agua durante un buen rato. Papá empezó a cuestionar cómo podía ser que la señora anduviera con zapatos o botas de taco hasta en los feriados patrios, desaconsejable para cualquier par de pies que aspiren a una vida reposada. ¿Nadie le había hablado sobre el desahogo de movilizarse en pantuflas un 25 de Mayo? En silencio se honra más una bandera, ironizaba.
La molestia no aparecía solo de día. En la época de resfríos y catarros, papá se despertaba en plena noche por los rugidos lanzados con cada estornudo o la tos espasmódica, de lobo marino, de un Martín Vilendi engripado. Eso indignaba a Fernando, tener que andar sonámbulo por la casa, hacer zapping a cualquier hora de la madrugada, jodido por el insomnio que le había encajado el vecino.
—Igual —comentaba—, si lo nuestro se queda encerradito acá con nosotros, está bien. Nos vamos a enterar de todo lo que les pase, pero no a la inversa. Así que sencillamente traten de no poner la música muy fuerte y no gritar.
Julián le hizo ver a papá que en ese caso nosotros ganábamos si el medidor indicaba preservación de la privacidad, ya que nuestros meos, toses, peleas y música prácticamente no le llegarían a los Vilendi, pero perdíamos como en la guerra si nos convertíamos en los receptores de sus meos, toses, gritos, tacos, puertas, escaleras…
—Y otras cuestiones que me guardo porque hay menores.
—¡Julián! —lo cortó papá con un golpe de puño sobre la mesa.
—Vos sabés de qué hablamos cuando hablamos de habitaciones, viejo.
—Vos sabés que te voy a cagar a trompadas si no parás.
—¿Qué? ¿Qué pasa en las habitaciones? —quise saber yo; ninguna amenaza de papá me resultaba creíble porque ya había dado sobradas muestras de ser la persona más inofensiva del género humano—. ¿Que escuchamos la tele de ellos, eso?
—Suficiente con este tema —le suplicó mamá por lo bajo—. ¿Quién quiere canelones? —La distracción de si rellenos de verdura o ricota, con crema o con tomate, con o sin queso, surtió efecto: ahogó la duda que había dejado flotando la otra charla.
Una noche de sábado la inquietud volvió con una nueva banda sonora.
Cuando no salíamos, mis padres y yo —hundida en medio de ellos dos— nos acostábamos en la cama grande a leer cada uno su propio libro. A veces hasta tarde. Ese sábado se oyeron de arriba unos retumbes que no había sentido jamás, me resultaron inidentificables, no podía ser nadie trabajando con materiales o herramientas a esas horas de la noche. Ahora deduzco que eran jadeos entreverados con un persistente y mecánico rebote de los resortes del colchón en la habitación superior, pero entonces me desconcertó por completo. Los tres a la vez descansamos los libros sobre la cama y miramos hacia arriba; papá y mamá se miraron con una especie de estupor. Empecé a preguntar, a sacar conclusiones, cada cual más incoherente que la anterior. Me insistieron que volviera a la lectura, ellos también intentaron hacerlo o simularon que leían, a mí me resultaba imposible concentrarme con ese repiqueteo por momentos desaforado, perforando el techo. Tuve miedo de que se cayera parte del cielorraso, como en un cuento en el que las camas iban atravesando todos los departamentos en una torre de edificios, piso por piso; los personajes terminaban apilados en la planta baja, si bien al final, el protagonista se despertaba y entendía que había sido un sueño. Pensé que podía pasarnos algo así, pero de verdad.
Papá dijo:
—Son los caños, Charo, no es nada, los caños por donde corre el agua que va a las casas, a veces a la noche hacen ruido.
Mamá dijo:
—Sí, hablan, tienen conversaciones de caños cuando los seres humanos duermen.
Por norma, ella siempre elegía los aportes inverosímiles, la ficción.
Yo dije:
—Qué raro. Nunca los había escuchado.
Sabían que yo sospechaba, y yo intuía que ellos sabían que yo empezaba a unir deducciones, si bien posiblemente todos preferimos evitar una conversación complicada.
Para cuando nos granizó un clímax acelerado, mamá estrujaba la sábana y con la voz hecha un nudo, me apuró:
—¿Por qué no te vas ya a tu cama? Es muy tarde. —El «ya» le salió como un latigazo, aunque tenía clarísimo que la misión de removerme de ese particular lugar del universo iba a ser más ardua que conseguir un universo nuevo.
Miré el reloj sobre la mesa de luz de papá.
—Ni loca, no es nada tarde, y acabo de empezar a leer —contesté sumergiéndome más cómodamente. Uno de chico disfruta esas derrotas sobre los padres. De grande no tanto, más bien al contrario: da culpa triunfar a costa de la vejez que es sinónimo de empequeñecimiento y pérdida de facultades.
Arriba, el escándalo se detuvo de golpe y se oyeron distintos pies que bajaban de la cama al piso, unos camino al baño, cuya puerta se cerró, otros quién sabe adónde, creo que subieron las escaleras hacia la cocina. Mamá y papá relajaron por fin sus espaldas contra los almohadones como boxeados por un desmayo.
—Puede ser el oso de las cañerías de Cortázar —dije antes de seguir con la lectura. Desde muy temprano supe que cualquier referencia libresca o cultural a ellos los tranquilizaba: quería decir que habían estado llevando bien su función formativa.
Como si fuera poco.
Uno de dos, tres y medio de seis, cuatro de siete días, gritaban, los dos.
Al volver del colegio, después de merendar y bañarme o hacer la tarea, miraba la cuota diaria permitida de televisión echada en la cama de mis padres. Comía miel espesa del pote a cucharadas. A los dibujitos o la telenovela de turno se superponían las discusiones de los Vilendi cuando llegaban del trabajo. No siempre, pero con una frecuencia altísima. Algunas veces empezaban a la mañana antes de salir, mientras iban bajando en el ascensor para llevar a Vicky a la escuela —las voces envasadas como en una lata de arvejas—, si bien lo más habitual era que se trenzaran a última hora en su cuarto, pisoteando con su riña de gallos mi único rato libre.
Al principio, bajaba el volumen de la tele e intentaba deducir de qué hablaban, pero solo me llegaba una nube inconexa de palabras que iban variando de tono. Cuando dejó de ser novedad y se fue transformando en una ambientación cotidiana, tomé la medida contraria: subía el volumen para tapar las voces y evitar que arruinaran mi programa. No podía concentrarme mientras veía los dibujitos, enseguida se oía el reto de mamá desde el otro piso: «Charo, bajalo, por favor». En cierto punto me fue difícil ignorar que, entre las seis y las nueve de la noche, entre la merienda y la cena, en discontinuado, el piso de arriba se transformaba en un quilombo. Ahora que me detengo a pensarlo, posiblemente continuarían más tarde, pero yo ya no me enteraba: estaba cenando abajo o dormida en mi pieza.
Otras veces, en las épocas de calor, apagaba la tele y con el control en la mano, aplastada contra la cama, los oía sin escuchar, hasta que me distraía con las palabras que formaba en su monótono giro el ventilador sobre mi cabeza: ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya, no da más, no da más, no da más, no da más. Cuanto más rápido iba, más sílabas cabían en una vuelta, por ejemplo, en un punto dos o tres del regulador, se oía: van a cruzar, van a cruzar, van a cruzar. También con el lavarropas se podía jugar a descifrar sintagmas rotos: dijo él, dijo él, dijo él, pero así, pero así, pero así, somos dos, somos dos, somos dos, solo que a lo largo del programa de lavado variaban los ritmos sin aviso y me obligaba a poner o sacar palabras de repente, más que nada en el enjuague final que tomaba una velocidad urgente, por lo que terminaba componiendo oraciones ridículas.
Aunque tardamos bastante en vernos, me llegó la noticia de que la hija de los Vilendi tenía mi misma edad y estaba también en segundo grado, en otra escuela; el dato ya me puso ansiosa: quería conocerla. Enloquecí a mamá para que me dejara ir a tocarle el timbre, no podía esperar, pero ella no toleraba ni que le mencionara la idea.
La primera vez que nos encontramos por casualidad con los vecinos, me chocó darme cuenta de que había inventado otra imagen de ella. Enseguida me confundió el contraste entre la apatía de la vecina real y la frescura que desprendía adentro mío la que yo me había inventado. No solo no se parecía en lo físico, sino que tampoco sonrió, ni siquiera me miró, pronunció un «hola» inaudible forzada por los codazos del padre y siguió caminando enredada a su brazo. Toda una decepción.
Roté hacia la madre que bajaba del ascensor un poco más atrás; podía por fin ponerle una cara y un cuerpo a esa voz de espantapájaros, a ese aleteo de halcón, al quejido de murciélago. Esperaba encontrarme con una especie de luchadora de sumo, una hembra totémica, violenta y descomunal, con respiración de toro (tampoco tanto, aunque una fisicoculturista nerviosa por los calores de la menopausia seguro). Es posible que sin querer hasta le hubiera adjudicado la figura de Tronchatoro, la bizarra directora del colegio de Matilda. Pero no no. Gloria Vilendi demostró no ser un fauno, se materializó ahí mismo como una señora común y corriente. Alta, robusta, en absoluto gorda, con el físico grueso de alguien que se ejercita regularmente; sobre todo esa impresión daba cuando llevaba calzas de licra con cierres por todos lados y una musculosa ajustada de colores fuertes, como ese día; más adelante supimos que de chica jugaba al hockey y de grande se había entusiasmado con el running y el tenis. Lo contrastante en ella —me llevó tiempo identificar la incoherencia— era que, sobre sus equipos deportivos, usara un exceso de bijouterie, algo incompatible con la intención de ser ágil y estar cómodo al entrenar. Llamaban la atención los muchos cierres de las prendas, como también la hilera de pulseras, la superposición de anillos o los aros acampanados. Hoy entiendo que ese contraste define la esencia de una personalidad.
Su despliegue de energía hizo que me quedara mirándola absorta mientras ella y Vicky subían al auto, luego de haber saludado así nomás, como si fuera habitual que nos cruzáramos. El pelo denso y crespo de Gloria formaba una melena ondulada casi negra que sacudía con aires de vedette. No podía decirse que fuera linda ni fina, como en cambio impresionaba mamá, un ser delicado en todos los aspectos: larga, lacia, sutil, ligera como una mariposa, con tendencia a cerrar las alas, a encorvarse en momentos de timidez. Esta otra mujer estaba dotada de algo felino, muy apegado a la tierra y, ante mi percepción infantil, de algo que asustaba y atraía a la vez. Debía ser bastante mayor que Leila, calculé, si bien más adelante descubrimos que, al contrario, era dos años menor. Me quedé tildada, los ojos fofos de hipnotismo en ella, sin darme cuenta de que mamá se había puesto a conversar con el padre de la chica. Igual que su mujer, Martín Vilendi daba el tipo de alguien muy pendiente de su apariencia: bronceado, lampiño, con el pelo bien corto, también oscuro moteado de canas en los costados, rasgos marcialmente definidos y unos ojos azules narcotizantes. Para que se vea más nítido, definámoslo como de la especie Pierce Brosnan o similar. Tal vez, lo mismo que en ella, los atuendos Nike, muy piel de ballena y fosforescencias, le proyectaban aquel aire maratónico e importado. Por más que no los olieras, con solo verlos pensabas en los perfumes del duty free.
Mi primera impresión de Martín Vilendi: el opuesto absoluto de papá, cuyo deporte consistía en sacudir los músculos de los brazos para abrir y cerrar el diario, y los de las piernas para caminar diez cuadras al trabajo, además de que ya las canas habían intervenido el pelo y la barba con más presencia, y no lucía precisamente delgado. Más bien representaba el típico barbudo intelectual, reblandecido por la tarea de desgranar ideas complejas en exceso, ver demasiadas películas en blanco y negro, escuchar música clásica y tango, analizar mentes y dictar clases (incluso llegué a creer que tenía papada por hablar demasiado con las personas). Supondremos que sus músculos firmes se localizaban en los lóbulos del cerebro y en los ganglios de la garganta, porque tenía una voz espectacular de barítono. Y aclaremos, para ser equitativos, que se acercaba más a alguien del estilo de Bill Murray: cómico hasta en sus momentos serios, gracioso cuando intentaba dar una imagen de gravedad. Martín Vilendi incluso en ese sentido era distinto. Él pertenecía a ese tipo de personas que cuando pretenden hacer un chiste, lo hacen sin la menor gracia ni chispa. No quiero sonar mala pero me refiero a esa raza de estandaperos que se paran en un escenario para hacer reír al público y lo único que consiguen es producir incomodidad y ganas de escapar. Así que, con el tiempo, Martín me fue cayendo mejor siempre que no le diera por hacerse el gracioso.
La chica se había metido en el auto pero yo había llegado a ver que tenía más o menos mi estatura y el pelo oscuro, castaño casi negro y crespo de la madre, la piel cetrina, sin broncear, del padre, pero nada, lo que se dice nada, del carisma de ellos dos. Ella parecía un animalito acorralado. Calzaba unas zapatillas con piedras como diamantes y luces que yo había pedido cien veces para Navidad. Sí, cien. O digamos cuatro: una por cada año desde que tuve edad para expresarme. Mamá jamás hubiera accedido, papá menos, decían que era un calzado ostentoso de nuevo rico, que por esa plata te comprabas dos pares comunes y te llevabas de regalo un par de ojotas.
Después nos habremos cruzado con Vicky en el corredor de las cocheras o en la puerta del edificio, indecisas las dos entre la curiosidad y la vergüenza, en especial ella que se escudaba en el cuerpo adulto que anduviera cerca y nunca se decidía a ser la primera en saludar. Resolví que era una chica tonta, aburrida y pegoteada a los padres, quienes por otra parte me asustaban con su conducta salvaje al otro lado de los muros (nos asustaban, a mamá también; igual a esa edad había entendido que a Leila le asustaba casi todo, en especial si podía ser una amenaza para mí, y desde su aterido punto de vista —mientras fui menor— casi el noventa por ciento del universo tenía al menos una probabilidad potencial de peligro). No valía la pena gastar tiempo en hacerme amiga de ella, tenía compañeras de clase a las que invitaba o me invitaban seguido, amigas confiables, normales, verdaderas. Mamá me lo reconfirmó: mejor con esa nena no te metas, es rara esa gente. Prácticamente debo haber descartado la posibilidad de acercarme a la vecina, aunque la intriga por cómo se sentiría en ese caos que parecía ser su familia no se mitigaba ni por un minuto en mi cabeza. No tenía hermanos y sus padres se comportaban como dos monstruos, a pesar de que después se hacían los agradables cuando los cruzábamos. Me acostumbré a esa lucecita de alarma titilando. Según el momento, me enternecía, me daba pena, me angustiaba y también me producía bronca.
Hasta que unos meses más tarde logramos coincidir.