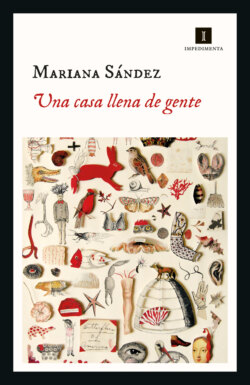Читать книгу Una casa llena de gente - Mariana Sández - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEn el sandcastle, la vida de colmena se iba desovillando a partir de las seis y media de la mañana. Desde la cama empezaba a percibir los signos: las duchas en los baños del edificio, las voces algodonadas por la distancia; se alumbraban las cocinas, corría el agua de las canillas, una batería de platos y tazas se orquestaba para el desayuno; se ponían en marcha los motores de los autos y las alarmas de los portones. El encargado, Germán —un petiso con la camisa desprendida hasta el tercer botón, malhumorado por vocación—, entraba a retirar la basura y saludaba desganado a alguno que se encontraba en el pasillo. Muchas veces llegaba con la radio explotando de cumbia en ese momento del día en el que la actividad apenas consigue alcanzar la levedad de lo que se despereza, odioso en particular los sábados. Manguereaba los pisos y las plantas del patio interno, mientras silbaba o hablaba solo en voz alta. Trabajaba horario completo en el edificio contiguo y tenía un contrato por horas en el nuestro, donde se limitaba a ejecutar unos cuantos aspavientos, para dar la impresión de que se esforzaba, por más que en los rincones se balancearan telas de araña del tamaño de una hamaca paraguaya King Size o que la mugre hubiera cubierto hasta esconder los medidores de gas.
Con mamá caminábamos las dos cuadras al colegio al que me habían obligado a cambiarme. Ella feliz, no solo porque le solucionaba el tema traslados, sino porque —según el rastrillaje cabal que había hecho entre todos los colegios de la zona— era el que tenía el mejor inglés y mayor seriedad académica. Uno salía de ese colegio con otro nivel, repetía para reafirmar la elección. A mí me daba igual cómo se salía si recién estaba entrando, qué interesaba cómo terminaría si mientras tanto iba a pasar varios años sumergida ahí como si contuviera la respiración bajo el agua. Extrañaba horrores a mis compañeros de antes, me parecía una condena tener que hacerme un espacio entre esos otros chicos para quienes yo no era nadie. Cada mañana en la puerta de la escuela, suplicaba que no me dejara, abrochada a la cintura de Leila, que luchaba por desprenderse y me entregaba llena de remordimiento a la portera. Adjudicaba el exceso de sensibilidad a mi ascendente en Cáncer: «La gente de Cáncer llora mucho, es incontinente», decía ante la mujer que parpadeada impávida, con las manos estiradas hacia mí, pero sin animarse a arrancarme de mamá, que tampoco se decidía a soltarme. Yo ni siquiera entendía qué significaba eso que tenía nombre de enfermedad, no le veía ningún sentido, eran sus extravagancias habituales. Aunque en el fondo, por más aclaraciones técnicas o filosóficas que hiciera ante los tribunales del mundo, ella sabía, yo sabía, papá sabía, las maestras sabían, todos sabíamos que la única culpa, la verdadera, la intrínseca, se la atribuía a sí misma. En silencio, quería morirse cuando comprobaba que ese sufrimiento mío por el cambio de casa y de escuela era culpa suya, únicamente suya, y de Granny, como todo, como siempre.
Para contrarrestar y ponerle paños fríos a esa ebullición ovárica, una noche papá nos hizo sentar, nos pidió que nos calmáramos. Dijo que el problema real y único era mi condición para ser una buena actriz. Sonreí, por fin me habían entendido, por fin. Él enseguida aclaró que no lo decía porque aprobaba mi teoría de dejar la escuela para dedicarme al teatro, sino porque esos berrinches no eran más que una estrategia para torturar a mamá. Que la cortara: la terminás con la extorsión y ya, concluyó. La escena de los despotriques escolares duró poco. Dos meses más tarde estaba adaptada y, como había anticipado la psicopedagoga de la escuela luego de conversar conmigo unos minutos, me volví una de las chicas más queridas de la clase.
Perfectamente puedo imaginar lo que hacía mamá después de dejarme en el colegio, con o sin pesar sobre sus hombros. Avanzaría dando largas zancadas como de gacela las dos cuadras de vuelta a casa, entraría veloz, se abriría paso con los pies entre las cosas que dejábamos tiradas o fuera de lugar, las acomodaría del modo más práctico, invirtiendo un tiempo liliputense, hasta que se impusiera la necesidad de ordenar sí o sí, en otro momento, o viniera a salvarla María, que la asistía un par de horas a la semana. En su fugaz tránsito por la cocina acondicionaría los restos del desayuno, dejaría en remojo vasos y platos, lanzaría la ropa sucia que había recogido de los cestos en cada baño sobre la pira de lo que esperaba su turno de belleza. Prominente montaña que nunca bajaba demasiado, igual que la del planchado, solían formar cima.
Hasta ahí el naufragio.
Entonces Leila nadaba a la tierra de lo que la apasionaba: la escritura, la traducción, los libros; llegaba casi sin aliento a esa costa, como un isleño hambriento de carne y jabón, en su caso de lectura y soledad. La observaba cuando me enfermaba y faltaba al colegio, o en las vacaciones. El silencio en ese cuadro, al menos en mi recuerdo, aparece magnificado por la música suave que fluía de su computadora y de los pájaros afuera, del lado del jardín. A menudo se acompasaba el lavarropas, que ponía a andar antes de sentarse a escribir y que vaciaba luego para tender al sol, cuando ya ella misma se había vaciado de saciedad y la escritura no avanzaba, por cansancio, bloqueo, dolor de espalda o porque tenía que volver al indeseado orden de lo real.
Intuía que adentro de su cabeza no se escuchaba ninguna de esas bandas sonoras: ni el teclado, ni el piano, ni el tambor acuático. Tampoco el trinar de los zorzales detrás del ventanal. Dentro de ella, la frente apuntando al Word, debía sonar otra cadencia que guiaba con un sentido específico sus dedos al escribir o al trazar los infinitos subrayados sobre las páginas. Me intrigaba, no entendía hacia dónde partía mamá cuando miraba así, toda vez que yo le reiteraba una pregunta y ni siquiera conseguía reaccionar. Tener que enlazar las palabras que salían de mi boca, componer el sentido de mi oración y responderme la descolocaba, se quedaba unos segundos fuera de foco, en ocasiones hasta me decía que no podía pensar, que después. ¿Dónde quedaba su isla, su patria mental? Por supuesto yo aprovechaba esos trances para negociarle que me eximiera del baño o de estudiar lo que instantes antes me había indicado, tanto como que me extendiera el permiso de ver la tele, los videojuegos o hurgar en los mensajes de su celular. Ella murmuraba un sí sonámbulo, ajena a lo que había aprobado. Si sonaba el timbre de calle, alzaba la cabeza como un galgo que huele la presa a kilómetros y volvía a inclinarla sobre la computadora, de donde nunca había despegado los dedos. Yo me abalanzaba sobre el portero eléctrico, pero ella me atajaba con una advertencia corta en el aire, desde su silla:
—No respondas, no es nadie.
Paralizada con el tubo en la mano, yo dudaba:
—¿Cómo sabés que no es nadie? Alguien está tocando.
—No nos importa —sentenciaba con la voz de Cassandra Wilson o de Graciela Borges, abovedada como si hablara por un cuerno de elefante—. Si importara, sabríamos quién llama, nos contactarían por teléfono. Debe ser el diarero o alguien que pide ropa.
Mamá parecía tan desconectada de todo que no se daba cuenta de nada; peor: se daba cuenta de todo, pero no le afectaba nada. ¿Y si se trataba de una emergencia, si se estaba incendiando el edificio y alguien intentaba avisar, si le había pasado algo a papá o a mis hermanos o a los abuelos, si habían puesto una bomba en mi colegio? Fuera de que a esa hora en la casa ni siquiera sonaba el teléfono, los que la conocían sabían que durante el Plan Isla ella no atendía y los demás no estábamos.
A veces se acordaba de prever cualquier molestia: encerraba el teléfono inalámbrico en el baño para evitar oírlo cerca; el timbre en medio de la concentración la irritaba. Si llegaba a atender, cortaba apenas descubría que era una voz desconocida o respondía que no podía hablar, porque estaba atendiendo a un paciente, dando una clase de yoga, restaurando una obra de arte, tenía esperando en otra línea al ministro de Cultura. Si se trataba de un vendedor para ofrecer tarjetas de crédito, descuentos en marcas, propaganda política o encuestas nacionales, los despedazaba. En días de fastidio, desenchufaba la base del teléfono para no sentirlo en absoluto, una eutanasia de las voces del mundo. Mundo: vade retro. Como si pretendiera imponer una economía máxima en las comunicaciones, un racionamiento extremo de las palabras.