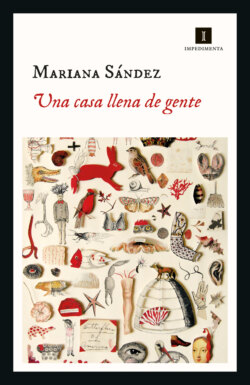Читать книгу Una casa llena de gente - Mariana Sández - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSi busco en los mapas de internet, ampliando al máximo la imagen, identifico el promontorio amarillo que combina el ancho de un monumento grueso con la fragilidad de una fortaleza de arena. Quienes no conozcan la historia, cuando sobrevuelen la vista por las calles del mapa buscando alguna dirección notarán ahí un edificio común, encajonado entre otras construcciones. Verán un montículo endeble, desteñido, una obra improvisada que los arquitectos parecen haberse querido sacar de encima. El mundo se fue plagando de edificaciones así, como si la vida valiera menos, aunque paradójicamente dura más. Lo milagroso es que en ese terreno donde antes existía una única casona antigua lograron hacer entrar cuatro departamentos modernos en dos cuerpos enfrentados, más tres cocheras delante, bauleras subterráneas y un jardín detrás. Generoso provecho consiguieron darle.
En uno de los dúplex vivimos muchos años nosotros, los Almeida. Cuando alguna madre del colegio al que entré en esa época, cerca de la casa nueva, me preguntaba: «¿Vos dónde vivís?», «En el castillito de arena que se ve allá», apuntaba yo hacia el tapón hundido entre dos edificios más altos. «Qué ocurrencia», dudaban, aunque debían admitir que lucía enano, desarmado y pobretón.
En adelante, entonces, el castillito, châtelet, château, sandcastle, castello.
Los Almeida fuimos los primeros en instalarnos en el châtelet cuando todavía no se había estrenado y faltaban algunos ajustes, como la habilitación del gas y la pintura íntegra de los portones, entre otros aspectos imprescindibles para llevar la vida cotidiana con una comodidad razonable. Mamá se vio obligada a pelearse con una horda de señores en mameluco que pululaban tiznados de polvo en los sectores de uso común y no terminaban de irse nunca. «La semana que viene» o «A más tardar el viernes, si estos días no llueve», repetían ante la pregunta desaforada de Leila: «¿Para cuándo?». Los albañiles trabajaban con esa urgencia de «el último que apague la luz», característica de las obras que se atrasan y no van cerrando bien, con zonas inconclusas, desatendidas, donde conviene no examinar en detalle.
—¡Como se debe! ¡Quiero que me entreguen la casa como corresponde! —les pedía enardecida pero sin alterar jamás su elegancia British.
Los obreros la observaban fijo y se miraban entre sí indiferentes, con un gesto de falsa preocupación, a todo le respondían corto pero afirmativamente, fuera lo que fuese, entendieran lo que ella pretendía o no; se escudaban en la voz del montón y en el «total, la culpa la tiene la empresa constructora, los dueños, los patrones». Solo esperaban cobrar su jornal, partir con los petates a otros andamios, donde una loca no los persiguiera reclamándoles sus compromisos igual que una esposa envenenada. Para esas batallas que implicaban reclamos, regateos, devoluciones de productos en mal estado o forcejeo por los precios, papá consideraba que lo indicado era tener en el frente al mejor soldado: Leila Ross de Almeida. Él solo aparecía ante un fracaso en el acuerdo, que era poco probable. En esos enfrentamientos mamá se defendía bien, ya que había recibido durante décadas la instrucción de una especialista en edictos domésticos: dear Granny.
El resto de los propietarios llegó en cuotas, no mucho después que nosotros. Mis hermanos y yo moríamos de curiosidad por saber quiénes serían. Mientras tanto nos apropiábamos de nuestros cuartos: nos independizábamos, por primera vez en años, de dormir juntos los tres en una habitación raquítica. El castello nos esperaba con aposentos reales para cada uno —si bien con dimensiones acotadas, comparado con lo anterior, nos resultó paradisíaco—, además de un jardín, un jardín real para nosotros. De ahí nos desvelaban cosas distintas. A mi hermano, la parrilla y tener un lugar para hacer reuniones con amigos; a mi hermana, poder asomarse al verde en vez de tener que soportar el contrafrente descascarado de alguna medianera contigua, y salir a tomar sol, sobre todo eso: pasar decenas de horas anexada a sus auriculares como implantes cocleares sin enterarse de nada más que del progresivo achicharramiento de la piel. A mí, el parque para correr, jugar al aire libre, interactuar con pájaros e insectos, hacer pícnics y campamentos de peluches.
Los dos meses de la inauguración, aquel otoño, fueron pura novedad. Más o menos se encaminaron las irregularidades de la construcción, se pusieron en orden los papeles, se aplacó la incertidumbre del principio. Como un pueblo que se funda. Hubo que empezar de cero, plantar las bases y poner los límites, establecer los códigos de convivencia, según Leila obvios en todas partes, en el aire que se respira, pero que si no están escritos sobre un papel, no parecen tener forma legítima ni corpórea, se ablandan y caen como fruta madura apenas alguien sacude las ramas del árbol. Otro va y los aplasta, y entonces… «¡Entonces en vez de códigos civiles tenés una mermelada!», exageraba. No sé cómo se resolvió, intuyo que el reglamento de copropiedad se redactó a varias manos sobre la marcha, de cara a los sucesos, con agregados, tachaduras y enmiendas, como suele ser en estos casos. Supe que la situación iba mejor a medida que las palabras «reglamento y copropiedad» aparecían menos en las conversaciones de mis padres y mamá se iba desinflando.
Pero bastó que se ocupara el dúplex arriba del nuestro para que fuera el turno de despotricar de papá: que el parqué debía ser más fino que una hostia y que los ladrillos parecían colocados de canto, sin demasiado revoque, sin mucho desperdicio material, porque la acústica era paupérrima, dejaba pasar lo inimaginable, o quizá en el apuro habían colocado ladrillos de telgopor, de goma eva, de aire; los de la empresa constructora nos habían engañado a todos, hijos de una gran puta, la puta que los remil parió. Y mamá afligida: «Bueno, Fernando, tenés toda la razón, pero basta de malas palabras con los chicos, después lo charlamos». Los ruidos que empezaron a sentirse nos hicieron entender a qué se referían: aparte de los pasos y movimientos de arriba, sentíamos bastante claras las voces de los vecinos cuando hablaban en un tono un poco alto, en especial si gritaban o conversaban por teléfono cerca de alguna ventana, y estimamos que una buena porción de lo que hiciéramos nosotros iba a ser oído a su vez por ellos. Fernando maldijo haberse dejado cegar y convencer por las testarudas mujeres que lo habían empujado a esa casa, pero enseguida se aplacó, pareció olvidarse o quitarle importancia. Dio vuelta la página, clásico de él. Mamá en cambio quedó atrapada como quien camina sobre una cinta de gimnasio, paso tras paso sobre lo mismo; siempre todo terminaba demostrando que él tenía razón, decía, ¿por qué ella no aprendía a hacerle caso de una vez? Tonta, tonta, idiota, se flageló, se flagelaba muchísimo más de lo necesario por el error, hasta que papá le habrá dicho algo como: «Listo, ya está bien, por favor, tampoco es para tanto, no vale la pena, son cosas materiales, todo menos la muerte tiene solución». Las cosas que decía siempre. Lo bueno de ellos es que se balanceaban y se pasaban el peso, aunque el péndulo solía estar más cargado del lado de mamá, más abajo, más insondable, más al límite.
En el otro extremo, la abuela —quien los había alentado a la elección— se ahorró cualquier asomo de remordimiento cuando después pasó en el château lo que pasó, lo que terminamos llamando, no sin sorna, la hecatombe. Al menos no demostró nada parecido al remordimiento. Pero por cómo la conozco, pienso que en cierta forma tuvo que haber sufrido, en algún rincón muy resguardado de sus afectos debió recibir el impacto de las consecuencias, si bien en absoluto pueda decirse que fue su responsabilidad. Aun así, mamá anduvo culpando —sin comentárselo, entre nosotros— a la abuela. Los demás le contestábamos: ella cómo iba a saber, cómo alguien puede prever, anticiparse de semejante manera, es una vieja autoritaria, pero eso no la convierte en Dios. En definitiva, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponda.
—Vivimos apiñados, ¿no te parece? —le sugería a cada rato Leila a Fernando espoleada por los acosos de la abuela.
En ese tiempo, imagino perfectamente, Granny debía estar considerando apelar a emergencia sanitaria por nuestro hacinamiento en el tres ambientes donde nací y estuvimos hasta mis siete años, antes de mudarnos al castello. Como la mayor parte de los hijos con padres separados, mis hermanos venían días salteados, a veces —para mi felicidad— se quedaban una semana de corrido si su mamá viajaba por trabajo. Julián me lleva siete años y Rocío, cinco. Desde que me trajeron de la maternidad, según cuentan, compartimos aquella escuálida habitación con dos camas marineras, la cuna y un placard, donde además de nuestras cosas, papá guardaba sus trajes por falta de espacio en el cuarto matrimonial. La cocina diminuta incluía un ilusorio lavadero, la ropa se colgaba en el balcón de atrás, ya que el de enfrente había sido cerrado como un escritorio donde mamá podía trabajar aislada de nosotros o, en algunos casos de mucha urgencia, papá atendía llamadas de pacientes o familiares de pacientes en crisis. Solo uno de los dos baños tenía bañera. El otro había quedado inutilizado desde que Leila y Fernando lo habían implementado como biblioteca cuando ya no encontraban más espacio donde ubicar la cantidad de libros que acopiaban. El living se volvía minúsculo cuando coincidíamos los cinco frente a un único televisor, algo que en esa primera época de mi infancia ocurría seguido. Mis padres se hicieron expertos en encontrar películas que nos gustaran a todos a pesar de las diferencias de edad y yo, por ser la menor, me beneficié con un plan de cuotas de precocidad que a todo chico le atrae tener.
Con tiernas palabras, Granny describía ese primer departamento como un shoe box. Lo pronunciaba tan aristocráticamente que casi no se sentía la agresión, pero igual significaba que se refería a nuestro hogar como a una caja de zapatos. Cuando venía a visitarnos, se la pasaba haciendo acotaciones —con cariño, eso sí, un cariño supervisor hacia sus seres queridos (acá el posesivo no es nada inocente)— sobre el desorden, las resquebrajaduras en los pisos de cemento según ella de mala calidad, una planta que llevaba tiempo seca, ropa que yo heredaba de mi hermana y a veces me quedaba grande o chica, así como el modo en que conseguíamos manejarnos con destreza en ese espacio que en su opinión no debía superar las proporciones y el clima oprimido de un microondas. Decía que en esa pajarera todo el mundo podía ver lo que hacíamos y se ponía a cerrar las cortinas. Sería que ella vivía con las persianas bajas para que la luz natural no destiñera alfombras y sillones que las visitas, a su vez, evitaban usar por miedo, interpreto, a gastarlos. Recuerdo cuánto me preocupaba ensuciarle un tapizado o esos cerámicos tan relucientes que podías reflejarte como en un espejo. Su departamento de piso entero y decoración ampulosa era la réplica de un museo. Solo para completar el perfil del personaje, vale agregar que mi abuela nunca accedió a manejar el auto del abuelo por temor a chocarlo, a que se lo rayaran o a cometer una infracción, si bien sabía manejar y mantenía el registro renovado para estar en regla.
—Si hubieras pensado mejor antes de casarte con un hombre divorciado, padre de dos hijos que no son tuyos... —empezaba reprochándole a mamá en un tono casual, como quien no se propuso decir lo que dijo.
Se mojaba el dedo con saliva para dar vuelta la página de la revista, levantaba la taza del té, tomaba un sorbo, me miraba por encima del borde intentando sonreír pero, por más esfuerzo que aplicara, la línea de sus labios no lograba sobrepasar el diámetro de un pocillo chiquito. La boca de la abuela no estaba acostumbrada al ejercicio de estirarse, sino más bien al de contraerse: para sorber té, para criticar, para corregir. Debía ser por eso que tenía tantos surcos en la piel confluyendo como ríos sobre el delta del labio superior. Adicta al té Earl Grey (aversión a los sabores raros), el agua caliente a punto, a punto, a punto, ningún hervor intermedio: «The secret of British tea is nothing but neat boiling, dear». Un hervor prolijo, pulcro. Nunca supe si las sílabas salían tan apretadas de su boca por el registro cerrado del inglés o porque en ella nada podía salir abierto ni expandido.
El abuelo Oscar y la misma Granny justificaban ese carácter por su procedencia. Infinidad de veces me encontré pensando a cuento de qué venía esa asociación: ¿qué tendrá que ver el carácter podrido de una persona con el azar territorial? Sus padres habían migrado de Winchester, en el sur de Inglaterra, hasta abajo del gran Buenos Aires, a Temperley o Banfield, cuando mi abuela tenía entre quince y diecisiete años, por motivos que no tengo presentes. Grandpa Pepper (lo llamaban así por sus chistes picantes), mi bisabuelo, trabajaba en los ferrocarriles y mi abuela se quedó en casa para ayudar a la madre en la crianza de los cuatro hermanos menores. Excepto Granny, que ya había pasado la edad escolar, los demás fueron a colegios británicos de esa zona, uno para varones y otro para mujeres. Si no me confundo, hasta que se casó, mi abuela trabajó algunos años como maestra de primaria en uno de esos dos colegios.
He llegado a plantearme si ese viaje, ese descenso geográfico de sur a sur fue el causante del mal genio de Granny, ya que ella nunca sintió afinidad por el nuevo país. Tal vez, si se hubieran quedado allá, mi abuela —que posiblemente ya no hubiera sido mi abuela— se hubiera delineado como una delicada y afable anciana de esas que adornan los frascos de las mermeladas caseras o las cajas de bombones regionales, cuidan su jardín de rosas y sacan a pasear a su Fox Terrier adentro del carrito de las compras. Probablemente aquel desarraigo desató la vendetta del «hubiera» que burbujeaba en casi cada uno de sus comentarios.
No solo en su casa, también con buena parte del vecindario y de la gente que integraba la comunidad en la escuela, seguían hablando inglés entre sí; mágicamente el mundo ocurría en inglés en tierra latina, como si jamás hubieran abandonado la isla. Pasaban los fines de semana en un club jugando cricket, tenis, hockey y rugby. O ese en el que la raqueta persigue una pelota voladora que parece la cabeza de una paloma… eso, bádminton. Al pie de las fotos con los equipos y los trofeos que prácticamente cubrían las paredes en el comedor de uno de mis tíos abuelos —Henry, el menor, el más competitivo de todos ellos—, las listas de los apellidos eran Stirling, Mackenzie, Hamilton, Gilmore, Eaton, Campbell, Dodds.
A Dorothea Dodds, una amiga de mi abuela, llegué a tratarla un poquito. Para mamá fue una especie de segunda madre, dispuesta a dar toda la generosidad y la calidez que mi abuela se reservaba. Será porque Dorothea no tenía hijos, ni trabajo, ni vida propia (solo cuidaba a los padres), ni mascotas, que se encariñó mucho con Leila, y le hizo de madrina. O sí, sí, tuvo un gato, me acuerdo de haber pasado ratos jugando con él algunas veces que fuimos a visitarla. Hasta que un día, ya de grande, decidió volverse a Inglaterra. Mamá le escribía cartas y dijo que era un ejemplo de mujer, alguien a quien admiraba porque a sus casi sesenta se había animado a empezar de cero una vida nueva.
Emily Douglas, mi abuela, inglesa hasta en la forma de abrazar la almohada (como si retuviera un fragmento de Reino Unido), no permitía que nadie españolizara su nombre por el de Emilia; cuando alguien la llamaba así, le dirigía la expresión de una trituradora, de un incinerador en llamas o de un pez espada amenazado, según el ánimo del día. Mi abuelo Oscar, en cambio, era descendiente de escoceses radicados en Argentina desde muchas generaciones previas, con la escocesidad completamente lavada. Sacaba a relucir un humor bastante afilado siempre que no estuviera absorbido por sus preocupaciones de trabajo, lo que ocurría un ochenta y cinco por ciento de su tiempo. En esos casos se mantenía retirado física y mentalmente, lo que yo apodé su «estado submarino» y que todos en mi casa copiaron. Para compensar esos viajes al fondo de sí mismo, cuando asomaba a la superficie, nos ofrecía a mí y a mis hermanos o a mis primos ir a «quioscar», el verbo favorito de nuestra infancia. Consistía en llevarnos al quiosco-con-Oscar y dejarnos elegir una disparatada cantidad de golosinas, las que quisiéramos, sin importar lo mal que podían hacer a los dientes ni lo caras que costaban. Otras veces, al entrar en casa, anunciaba: «¡Búsqueda del tesoro!», la señal para que los chicos nos abalanzáramos sobre él —un hombre fornido— a buscarle caramelos, chupetines y chocolates en todos los bolsillos que hubiera sobre su ser. Era como hacer estallar una piñata humana.
A él teníamos la libertad de decirle Oscár con acento en la «a», en su versión argentina, y no Óscar, por más que su apellido fuera Ross y figurara en la heráldica de no sé qué casa de lords vinculados a María Estuardo. Solo ella lo llamaba así, la abuela: Óscar, más precisamente Óskea, con la «r» sublingual. Entre ellos, hay que decirlo, se adoraban.
El tudorismo de la abuela Emily se notaba, de hecho se imponía, como todo en ella. Era evidente no solo en la severidad ágil e irónica con que conversaba de cualquier tema —como si participara de una esgrima verbal en la que se puntuaban el ingenio y la acidez—, sino también en esa flacura saludable bien sajona: de contextura muy delgada pero fuerte; el pelo corto totalmente blanco plata en la vejez, que había sido rojizo y muy rojo en épocas anteriores; la pasión por trasladarse en bicicleta hasta sus setenta y pico largos, y la manía de intercalar palabras o sintagmas en inglés a pesar de que su interlocutor no la entendiera. Se le aflautaba un poco la voz y las frases se lentificaban cuando migraba del inglés al castellano, como si una oficina de su fábrica cerebral detuviera el procesamiento de los sonidos para inspeccionar las construcciones verbales antes de soltarlas; pero si estaba predispuesta, el español le salía algunas veces bastante entero y prolijo.
Cierta inglesidad debía haber en el azul ultramarino de sus ojos diagonales, que en ella se habían ido inclinando derrotados por el cansancio de intervenir y controlar todo, definitivamente todo. Mamá heredó la facilidad por los idiomas y el pelo colorado, pero no los ojos traslúcidos y caídos que en cambio sacó idénticos su hermana menor, la tía Vera. Los de Leila tenían un tono verde claro tirando a marrón suave con una pátina amarilla que se iluminaba según el clima, y eran más redondos que los de la abuela (eso no significa que fuese más tranquila, hay legados de los que uno jamás se desprende).
—Si me hubieras hecho caso, ahora no estarías viviendo en esta cueva —retaba la abuela a mamá como si hablara del dolor de los huesos causado por la presión atmosférica—. It must be quite unbearable. It is indecent this way. —Por lo general los accesos de malhumor le salían en inglés. Los de euforia también. Inaceptable, conveniente, indecente, lástima, eran conceptos esenciales en su vocabulario.
—¿Me hablás en serio? —saltaba Leila enfurecida. Enseguida se preocupaba por cubrirme del ataque aéreo que se avecinaba, me mandaba al refugio—: Charo, por favor, andá a jugar al cuarto. —Yo me oponía, prefería quedarme con ella, acompañarla en tan difícil trance, servirle de escudo, amortiguarle el bombardeo que le soltaría, sobre su ya atribulada cabeza, la abuela. Algo indescriptible me hacía sentir que si estaba yo no se atrevería a ser tan dura con mamá, pero ella, a la inversa, me protegía a mí de las barbaridades que podían llegar a dispararse de la lengua de Granny—. ¡Ahora mismo, go! —Usaba esas u otras advertencias, pero dijera lo que dijese, para mí se traducía en algo como: «¡Reclutas, a trincheras! ¡Cuerpo a tierra!».
El silencio se prolongaba hasta que yo desaparecía de su campo visual, aunque ellas no del mío, sabía cómo rebuscármelas para poder verlas o escucharlas sin ser vista. Por más que intentara tomar distancia, el espacio en aquel primer departamento era tan apretado que seguíamos encimadas. Me sentaba en el último estante de un armario que separaba el living de los cuartos y escarbaba los pocitos que se iban haciendo por el desgaste en el piso frío de cemento alisado. Mientras las escuchaba, me divertía ver cómo se derrumbaba el polvillo hacia adentro, similar a un hormiguero desmoronado. También podía oírlas desde mi pieza, si me quedaba al lado de la puerta, o desde el baño si la dejaba entreabierta.
—No es espantoso vivir así, como vos sugerís… —decía mamá compungida—: Son chicos buenos, los tres, se portan bien. Y lo más importante es que se quieren. ¿Sabés lo valioso que es para mí que Charo tenga hermanos y que se quieran? ¡No, no sabés!
—Te va escuchar tu hija —contestó una de tantas veces la abuela. Daba la impresión de que la furia ajena alimentaba su tranquilidad. Yo detestaba cuando me nombraba así, tu hija, parecía que no me reconocía como nieta.
Desde mi escondite, esa vez pensé que si yo hubiera sido mi mamá, habría sentido mucha pena, pero mucha. Y si bien no la veía, porque estaba parada de espaldas a mí, supuse que en su cara debía haberse desparramado una de esas sonrisas temblorosas que dan ganas de llorar, de esas que a ella le nublaban seguido la expresión. Su fisonomía podría describirse como ese paisaje extraño que se produce cuando hay sol y llueve. La tez rojiza salpicada de pecas se oscurecía exactamente igual que el sol en el momento en el que lo tapan las nubes. No sé si yo me lo imaginaba, pero en esos instantes de eclipse las pecas se le borraban, había un lapso de segundos en que podías perderlas de vista si te concentrabas fijo en ese recorte de la piel. Yo quería saber si a mí también me pasaba, si las pecas se apagaban en mi cara —ya que tenía todo lo de mamá duplicado: su rojez, los ojos verde-climáticos, las pecas flotando como un estanque con flores de loto y nenúfares, su languidez de modelo prerrafaelita, entre anémica, romántica y visionaria—, pero nadie jamás entendió a qué me refería ni por qué importaba mi pregunta.
—Me asfixiás, mamá —reiteró ya vencida Leila y volvió a dejarse caer sobre la silla, con la frente desplomada sobre la mano.
—Todo te asfixia —aseguró Granny primero con un tono descendente que hizo pensar que estaba arrepentida, o había sido golpeada por la conciencia de haber herido la sensibilidad de Leila, pero no—. Te equivocás si piensas que podés culparme de esto también —contratacó—. Encima sostener su familia anterior de él, con el salario inestable de un psiquiátrico…, psicoanalista es igual. O peor, ni siquiera es graduado de Medicina. Mantener pacientes a largo tiempo es delicado. Este tipo de enfermos son now you see me, now you don´t. Tu marido, psicólogo, y vos, traductora, ¿qué familia con cinco inhabitantes, seis más la ex de él, dos casas, puede vivir de esto manera? It is not normal. O sí, pero no por gente como nosotros. —Los gestos peyorativos en frases como esas valían una secuencia de fotos seriadas: arrugaba la nariz del mismo modo que si estuviera inspeccionando las medias de mi hermano después de jugar al fútbol—. Yo solamente digo si me hubieras escuchado…
Lo que seguía encubría unos viscosos «yo te dije», «viste que tenía razón», «si me oyeras», acompañado del rictus pertinente: boca ceñida, aprobación con la cabeza, un parpadeo reverencial, además de dichos irracionales en cualquier idioma. La aprobación y la reverencia estaban íntimamente dedicadas a sí misma, a su asertividad para predecir. La abuela vivía con la sesuda convicción de que es posible anticipar el futuro para evitar el error y señalar las equivocaciones del pasado para no volver a fallar. Desde ese punto de vista, el infierno es el presente.