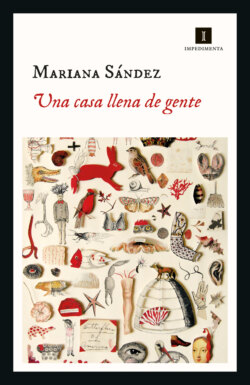Читать книгу Una casa llena de gente - Mariana Sández - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеROCÍO. ¿Qué recuerdo del primer tiempo en el château? A ver… Por ejemplo. Cada vez que Julián y yo íbamos a lo de papá —a lo de ustedes—, era llegar y por ahí encontrar a tu mamá súper nerviosa con el tema de los vecinos. Yo no entendía por qué le daba tanta bolilla a lo que hacía esa gente. Le decía: «Lei, ¿qué merda nos importa a nosotros?» Cosa de ellos. Pero tu mamá dale y dale que si hacer o no la denuncia a la policía, a toda costa. Se la pasaba diciendo que si la situación de los Vilendi se complicaba y terminaba en una tragedia, nosotros, los Almeida, íbamos a quedar como unos encubridores, cómplices o algo así. «¿Te imaginás, presos por no haber hecho nada, solo por ser testigos y no denunciarlos? Eso que pasa ahí es violencia doméstica, no podemos quedarnos de brazos cruzados», y seguía con que en el instante menos esperado iba a sonar un tiro seco y entonces, recién ahí cuando ya no había un pomo que hacer, cuando ya fuera tarde, nos íbamos a sentir mal. A mí me daba miedo, no me sentía tranquila.
¿Viste que tu mamá siempre consultaba a todos o a varios antes de hacer algo que le parecía medio desubicado? Para cualquier tema hacía una compulsa, pero lo que la definía era la opinión de papá. Se quedaba mirándolo, esperaba su aprobación, porque le daba pánico mandarse una macana y que después él anduviera recriminándole: pero qué barbaridad, cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe, bla, bla, bla, y ella tirada en la cama, descompuesta, los nervios de punta por haberse equivocado. Por eso quería estar convencida de haberlo convencido a papá antes de correr a buscar el teléfono y marcar el 911. «¿Comisaría? Acá hay una situación», diría temblorosa en su rol de samaritana que se juega el pellejo por los vecinos. De repente papá recuperaba la objetividad, negaba con la cabeza, de esta forma, ¿te acordás? Era genial, un gesto tan suyo, todavía lo hace cuando los nenes de Julián arman demasiado lío. Revolea los ojos así. Ni siquiera se molestaba en volver a explicarle que eso no se hace, Lei, uno no llama porque sí a la policía ni se mete en la vida de los vecinos, solo se queja y se joroba, pero aguanta. Ni siquiera hacía falta que lo explicara papá, se le notaba en la cara, como si dijera: respiremos hondo, contemos hasta diez mil. Vivamos con los pies en la tierra, por favor, terminaba murmurando mientras se iba con el diario en la mano para devorarlo en cualquier habitación donde todos estuvieran menos nerviosos.
JULIÁN. No sé si vos o Rocío se acuerdan. Un día cayeron tus abuelos sin avisar y justo se armó uno de esos despelotes bien a lo Vilendi, un griterío del carajo. Raro, tus abuelos hasta el té lo agendaban mil años antes, pero en esa época por ahí llegaban sin avisar, o avisaban media hora antes. Venían para chequear qué hacíamos con el departamento nuevo donde ellos habían puesto la guita. Querrían asegurarse de que no nos mandáramos ninguna cagada, no sé qué podía ser. Andá a saber qué fantasía tendrían. Y entonces, uh, para qué. Arrancaban las corridas de Leila para ordenar, hacernos ordenar a todos; el viejo resoplaba mientras seguía sus instrucciones. Bastante chistoso imaginarnos yendo y viniendo con trapos, desinfectantes, escondiendo adornos que a la abuela no le gustaban y poniendo los que nos había regalado ella, pero que tu vieja había guardado... Yo le hacía caso porque Leila no era mi vieja, me la tenía que bancar, aunque a veces iba a echarle la bronca al viejo.
En general estaba muy en la mía, encerrado en mi cuarto o en cualquier lado menos en casa, pero cuando venía tu abuela, te juro que me divertía. Todo se volvía una película de Buster Keaton. En el fondo tu mamá la tenía no clara, clarísima. Era una mina muy fuerte y muy inteligente, ¿sabés? Porque hacía toda la puesta en escena por atender bien a sus viejos, les mostraba lo que querían ver, para que no le rompieran las pelotas.
Muy hábil Leila, muy muy hábil, un poco egocéntrica y testaruda, pero extremadamente aguda. Yo he tenido largas conversaciones con ella, sobre todo el último tiempo, desde que se enfermó. Hasta el final siguió diciendo que había nacido mal configurada, anímicamente descalcificada, o que su autoestima había sufrido de desnutrición, deshidratación, alguna ridiculez así. Escuchame, ya al elegir al viejo como marido y armar una familia ensamblada, Leila marcó territorio por oposición a tus abuelos, hizo exactamente lo contrario de lo que esperaban para ella: alguien «bien», un médico, abogado, financiero con una herencia económica familiar, no con la carga humana de una familia anterior. Hasta suena un poco a desquite o a provocación de parte de tu vieja, si lo pensás, ¿no? Se los dedicó.
La cara de la abuela cuando encontraba la casa en desorden, te juro que hubiera dado lo que fuera por filmarla. Como de tragedia: mejillas, cejas, párpados, todo se le venía abajo, no lograba disimularlo ni un poco, ¿no? Aunque era flaca, parecía un San Bernardo. Un derrumbe de pieles, exacto. Qué hija de puta, vos siempre mandás la palabra justa. Por eso sos poeta. Dramaturga, es igual.
—Todavía no desembalamos todo —se atajó Leila.
—¿Tanto tiempo puede llevarles? —arremetió entonces la abuela.
—Estamos en eso, mamá.
—Si ustedes traían de allá lo absolutamente indispensable, tenían poco y nada en esa caja de zapatos —tiró engranada la abuela.
A esas alturas yo no podía más de la risa. Me acuerdo posta: apretaba los dientes y no podía controlar los sacudones, me caían las lágrimas mientras temblaba en silencio hasta que sentía que me iba a ahogar.
—Es que primero vamos a limpiar a fondo —dijo alguno.
—Te traigo a mi empleada. —A la abuela no le importaba lo más mínimo quién le hablaba, ella los imperativos se los lanzaba siempre a tu mamá. En psicoanálisis diríamos que es un recurso muy interesante: le hablaba a Leila en singular, pero quería que la escucharan todos. Éramos su público, ¿no?
Entonces se mandó una terrible:
—Vera te puede prestar la suya, ella tiene dos empleadas, o tres. Así te limpian, vos hacés más rápido y empiezan a vivir dignamente. No es costoso. O dejá, nosotros les pagamos. Ustedes no tienen que hacer nada. —Poner en ese plano de comparación a dos hijos, uf, es lo peor que un padre puede hacer. Y una madre de dos hijas mujeres, ni te explico. ¿Cómo no iba a tener la autoestima comprometida tu vieja?
—Sí. Por supuesto, claro. Los gastos de las mucamas corren por cuenta nuestra, regalo de instalación —dijo el abuelo, que no escuchaba ni la mitad de las cosas. Era sordo por conveniencia. Confirmaba las boludeces de tu abuela con tal de irse pronto, aunque nunca vi a un tipo tan protector de una mujer. Tenían un enganche sólido esos dos.
—Muchas, muchísimas gracias, pero no —intervino firme el viejo. Pocas cosas le causan más urticaria que el mandoneo y la esclavización. Yo comparto, odio esa idea del servicio doméstico, y ese concepto antiguo de que la mujer es la responsable de una casa… ni hablemos—. Por acá nos organizamos bien. Los chicos ayudan, para eso sirve ser un batallón. ¡Julián! —dijo el viejo en voz fuerte, y me hizo una señal que entendí al toque. Yo sabía que él ni me miraba, porque si me miraba, se tentaba conmigo y sonaba todo.
—Batallón a la orden —grité.
Levanté algunas cajas que llevé a mi cuarto, las amontoné adentro de mi placard.
—Como prefieran —contraatacó la abuela—. Ustedes saben lo que pienso: no hace falta ser comunista los doce meses del año.
* * *
ROCÍO. Imposible que acertara mi nombre: me llamaba Rosario, Romina, Rosa, Rosalía, Roxana, no sé qué carancho más. Nena. La mayor parte de las veces me apuntaba con ese dedo esquelético y me decía «nena», o «querida», «darling», «sweetheart», «dear», para disimular que no se acordaba de Rocío. Lo hacía a propósito, a mí me tenía entre ceja y ceja. Una vez dijo que Rocío le recordaba al clima insufrible de Inglaterra: llovizna gris con neblina. Rocío: dew, mist, spray, sprinkle. No te miento, literal. No tenía un pomo que ver. Me hacía mal que me ninguneara de esa forma, mientras que a él sí, claro, al encantador de serpientes lo llamaba Julian con el tono de la BBC, con esa «J» que suena empastada como si se pronunciara con la boca llena de lechuga recién lavada. Igual al hijo de John Lennon, repetía la abuela porque, salvo los Beatles, no entendía un comino de música, pero sabía que nuestro hermano sí. Él le sonreía empalagoso, ella le regalaba comida a escondidas, ¿que no? ¿Qué me voy a acordar ahora? Vos deberías acordarte que tenés en la cabeza un registro propio del Archivo General de la Nación.
Sí, es cierto, Julián disfrutaba de agradar viejas, tenía facilidad. Las madres de mis amigas o de sus amigos, nuestros abuelos o tíos siempre lo preferían a él, sobre todo más que a mí. A vos, depende quiénes. Granny estaba obnubilada con él. Es fácil convertirse en el nieto pródigo de ella así, llenando el vacío que dejamos los demás, con lo difícil que era tener ganas de ocupar ese hueco... Qué hijo de mil. Él se desternillaba cuando ella le lanzaba frases tontas como: «Oh, Julian, darling, pudiste haber combinado mejor tu ropa, oh». A mí me resultaba cómica a veces, pero francamente después de un rato podía hartarte.
El agujero en la punta de la media, la suela del zapato que había empezado a despegarse de un borde, el hilo que colgaba de la axila en una remera nueva, los bigotes de chocolate o el jugo de naranja tiñendo la piel, el charquito de agua dejado por una botella que había perdido frío sobre la mesa, el calzado que habías olvidado quitarte cuando entrabas a su casa, las huellas dactilares en la ventana, la salpicadura de dentífrico en el espejo del baño (ni hablar si se trataba del pus de un grano), el dije de una cadenita colgando al revés, la cartera abierta o apoyada sobre el piso atrayendo la mala suerte, todo era captado por la mirada rapaz de Queen Granny. Lo más tremendo era cuando te mostraba cómo hubiera sido si hubieras elegido distinto. ¿No es un suplicio, después de haberte pedido un helado de limón al agua, mientras lo estás lamiendo feliz, tener que pensar cómo habría sido si te hubieras pedido alguno de los demás sabores de la cartelera? Cualquiera sería una elección menos agria, menos blanca, menos fría, ¿me entendés lo que te quiero decir? Obvio. Que si hubieras elegido mousse de limón, habría sido un poquito menos ácido y más espumoso. Mezclado con durazno habría sido más dulce. Y así podías extender la comparación a los otros setenta gustos y todas sus infinitas combinaciones. Elegir uno significaba dejar los otros fuera, ¿y si eran mejores? Esa sombra anulaba enseguida lo que habías elegido minutos antes, cuando el señor del delantal y del gorro blanco te preguntó muy amable qué te servía y vos dijiste con absoluta confianza: limón al agua. Y te sentías la más tarada del mundo. Hubiera. Hubieras. Hubiéramos. Santo remedio.
No tengo un tema con las enumeraciones. Estoy describiendo cosas que vi o que me quedaron grabadas, ¿no es eso lo que viniste a pedirme? Qué pesada.
JULIÁN. «¿Y el resto?», preguntó la abuela cuando notó el despojo mobiliario. Salvo los libros maniáticamente ordenados por nacionalidad y disciplina, tendríamos, ¿qué?, la mesa, seis sillas, heladera, camas, lo básico. Y el espejo, el espejo antiguo ese famoso que después se hizo mierda, además de unas postales de escritores y artistas como adorno del baño. El sillón había quedado fuera, no por culpa del sillón, sino de la puerta, hecha con unas medidas inferiores a las estándar. En esa casa todo era distinto a lo estándar; así que lo habían mandado con el camión de mudanza a un depósito hasta resolver el tema. ¿Cuántos meses estuvimos sin sillón? ¿Alguna vez volvió?
—Podemos regalarles un sofá nuevo. Vos elegilo, querida, y me decís dónde se paga —tiró impaciente tu abuelo, que se aburría enseguida. La abuela se esforzaba por sujetarlo como un caballo desbocado que quiere volver a los boxes. Era como un chico.
—De verdad, muchas gracias, no hace falta —se interpuso el viejo con las pelotas por el suelo—, tenemos uno reservado. Lo estaremos recibiendo a fines de esta semana. —Por cómo lo dijo, no tuve ninguna duda de que mentía.
Si había bibliotecas y libros, ¿para qué podíamos querer un sillón? O una lámpara o unas sábanas o una lata de atún, ¿no? Lámpara, sí, perdón, hace falta luz para leer.
ROCÍO. Esa tarde. Sería uno de esos días de otoño con buen clima porque las ventanas que daban al jardín estaban abiertas. Seguramente ya harta de todo ese vodevil que le molestaba porque le quitaba tiempo de trabajo y de libros, Leila invitó a la emperatriz y a su príncipe consorte a sentarse a la mesa, les ofreció un té obligado. En esas situaciones veías que tu mamá tenía la cabeza en Tanzania, básicamente. En ese sentido y un poco en el tipo de humor, tu mamá era idéntica al padre, a los dos les hinchaba lo social, incluso o sobre todo con familiares. Las reuniones se les hacían largas. Me consta que Lei hacía esfuerzos, quería compartir, interesarse, pero había conversaciones o temas que le importaban un pepino y no sabía disimular. Si la conocías, la veías calculando, como en un vaso medidor mental, cuánto de ese tiempo equivalía a gramos de lectura o centilitros de escritura, ¿me entendés lo que te quiero decir? Parecía alguien que no deja de escuchar ni por un segundo el tic-tic tic-tic de una bomba. El tiempo con los demás se llevaba su humanidad poco a poco. Yo me daba cuenta. Un día sin escribir para tu mamá era un día menos valioso; sin lectura, una jornada casi nula, arruinada. Irse a dormir tarde y agotada sin haber tocado unas páginas, una existencia suicida. A veces lograba mantener el equilibrio y presentarse como un ser afinado con el universo, pero la mayoría de las veces se la veía atender el universo con la cara de un desahuciado. Tu abuelo tenía una actitud idéntica, solo que él pensaba en el golf. Golf, golf, golf.