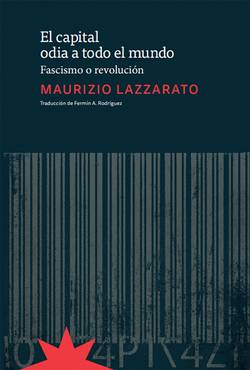Читать книгу El capital odia a todo el mundo - Maurizio Lazzarato - Страница 7
LA FINANCIARIZACIÓN DE LOS POBRES
ОглавлениеLa confrontación entre enemigos políticos durante el siglo XX terminó con la victoria del capital que convirtió a los vencidos en “gobernados”. Una vez que las alternativas revolucionarias fueron derrotadas y destruidas, una vez que se completó la tabula rasa subjetiva, pudieron establecerse nuevos dispositivos capaces de instaurar nuevos estándares para conducir y someter a los hombres. En la era de la dominación de las finanzas, el gobierno de las conductas no inaugura un período de paz: la relación gobernante-gobernado, que parece sustituir a la guerra, es en realidad su continuación por otros medios.
Unos días antes de la segunda vuelta de la última elección presidencial, una periodista brasileña, Eliane Brum, escribió:
Cuando comenzábamos a discutir un proyecto original para el país, cuando los indígenas, los negros y las mujeres comienzan a ocupar nuevos espacios de poder, el proceso resulta interrumpido. Cuando comenzamos a disfrutar de la paz, se reanuda la guerra. Porque, de hecho, la guerra contra los más vulnerables jamás se detuvo. Tal vez por momentos se suavizó, pero nunca se detuvo. Esta vez, la perversión es que, hasta el momento, el proyecto autoritario se instaló bajo los hábitos de la democracia.5
Brum destaca una realidad que todos parecen denegar: la guerra nunca se detuvo. Su intensidad solo se modula según las coyunturas de la confrontación política. Desde el interior de estas relaciones “pacificadas”, las contradicciones del régimen de acumulación financiera y las luchas que llevan adelante los gobernados determinan las condiciones de nuevas polarizaciones que, a partir de la secuencia política que se abrió en 2008 con el colapso del sistema financiero, llevarán a la ruptura de la gubernamentalidad establecida con Reagan y Thatcher.
En Brasil, podemos seguir este proceso paso a paso: desde el final de la dictadura hasta la implementación de los mecanismos de gobernanza financiera durante los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff y, a partir de la crisis de este último, a modalidades inéditas de estrategias confrontativas, cristalizadas por la elección de Bolsonaro. Lo que Brasil revela fácilmente es la incompatibilidad radical del reformismo con el neoliberalismo, ya que el neoliberalismo fue concebido y construido deliberadamente contra la experiencia “keynesiana”. Vamos a analizar estas diferentes secuencias políticas desde un punto de vista específico, el de las “políticas sociales” elegidas por el capital financiero para imponer su dominio y que resultaron ser exactamente las mismas que en los países del Norte.6
El Partido de los Trabajadores (PT) tenía el proyecto de “redistribuir” la riqueza basándose en el “gasto social”; sin embargo, terminó financiándolo y, en parte, privatizándolo. La transformación de los pobres y de una fracción de los trabajadores asalariados en “hombres endeudados”, que se consolida y se extiende a partir del primer mandato de Lula, tendrá consecuencias catastróficas después de la crisis de 2008. La lucha entre enemigos está nuevamente a la orden del día, pero, después de cuarenta años de neoliberalismo, en un marco completamente inédito: la ruptura de la gubernamentalidad se debe al uso de las instituciones democráticas por parte de la extrema derecha y a la gran debilidad de los movimientos anticapitalistas, incapaces de reorganizar y definir una nueva estrategia y nuevas modalidades de organización revolucionarias.
Uno de los pilares del “desarrollismo social” del PT –con el aumento del salario mínimo y de los salarios en general y con la creación de la Bolsa Familia (programa de ayuda a las familias más pobres)– fue el fomento del consumo, que estalló gracias al acceso al crédito de los pobres y los estratos más bajos de los trabajadores asalariados (el otro pilar de este desarrollismo fue la exportación de materias primas). Durante el último ciclo económico, el crédito parece haberse vuelto casi tan importante como los salarios para estimular el crecimiento de la demanda. Los salarios se duplicaron, pero el crédito al consumo se cuadruplicó –hasta representar casi el 45% del crecimiento de los ingresos familiares y un tercio del crecimiento del PBI–.
El acceso al crédito, que tenía como fin reducir la pobreza, funcionó también como caballo de Troya a través del cual la financiarización se introdujo en la vida cotidiana de millones de brasileños, especialmente los más pobres (“la inclusión por medio de las finanzas”). La relación acreedor-deudor como técnica que permite conducir y controlar las conductas es transversal a los grupos sociales, ya que funciona tanto con los pobres como con los desempleados, los asalariados, los jubilados. Técnica de una eficacia formidable, y que desplaza la lucha de clases a un nuevo terreno, donde las organizaciones de trabajadores asalariados tienen dificultades para posicionarse.7
La captura de nuevos grupos sociales (trabajadores, pobres y trabajadores pobres) en el circuito de la deuda fue facilitada por la introducción del “crédito consignado” por parte del PT: los bancos deducían los intereses de la deuda directamente de los salarios, las jubilaciones y las transferencias de ingresos, asegurando a los bancos contra cualquier tipo de “riesgo”. Para los bancos, esto indujo una disminución de los costos que hizo posible reducir el precio de los préstamos y, por lo tanto, ampliar el circuito del crédito.
El PT ha logrado imponer uno de los objetivos estratégicos del neoliberalismo: en la acumulación liderada por las finanzas, la “demanda efectiva keynesiana” y la redistribución de la riqueza por parte del Estado deben ser reemplazadas progresivamente por la privatización del gasto público y los servicios sociales (salud, educación, seguro de desempleo, jubilación, etc.). El financiamiento de estos gastos está garantizado por una creación de dinero que recurre a bancos privados e instituciones financieras, que multiplican las técnicas para facilitar el acceso al crédito. Así, el gobierno de izquierda favoreció otro objetivo de la agenda neoliberal aún más importante: la privatización de la creación de dinero, de la cual se deriva todo el resto de las privatizaciones. Esta estrategia de mercantilización de los servicios sociales constituye tanto una máquina para capturar las riquezas que se escapaban todavía de la valorización del capital financiero, un dispositivo formidable de producción de una subjetividad para el mercado y un proyecto de redefinición de las funciones del Estado.
Con el reemplazo creciente de la “demanda efectiva” keynesiana y las políticas redistributivas por la privatización de los servicios y el dinero, el capital financiero, tanto en Brasil como en otros lugares, tomó el control de la “reproducción social” y su financiarización. Ni el movimiento obrero ni el movimiento feminista han podido oponerle alternativas reales a esta apropiación/privatización de una “reproducción” que las corrientes feministas que piden la remuneración del trabajo doméstico (Wages for Housework) vienen diagnosticando como estratégica desde los años setenta.
Lena Lavinas describió específicamente la sintonía del gobierno del PT con las directrices de las instituciones financieras de la gobernanza global, que, al menos desde el año 2000, han abogado por la “inclusión a través de la financiarización” y la estimulación del crecimiento a través de créditos al consumo, que consideran el medio más eficaz para combatir la pobreza. Después del colapso financiero en 2008, el Banco Mundial, el FMI y el G20 querían acelerar el desarrollo de “sistemas financieros inclusivos” para reducir las desigualdades y establecer “igualdad de oportunidades”. La demencia autodestructiva –el fundamento suicida del capital–, cuidadosamente ocultada por una izquierda que le atribuye un poder de progreso y modernización que jamás tuvo, se manifiesta una vez más: resolver la crisis gracias a las técnicas financieras que la provocaron.
Pero la estrategia neoliberal es “económica” sin dejar de ser al mismo tiempo subjetiva: “Las ciencias económicas son el método, el objetivo es cambiar el corazón y el alma”, decía Margaret Thatcher. Las nuevas políticas de protección social rompen radicalmente con los principios del estado de bienestar de posguerra, ya que apuntan a “proteger los medios básicos de subsistencia a la vez que fomentan la toma de riesgos” individuales. Incitan a los pobres a transformar sus conductas para poder asumir individualmente los riesgos que comporta una deuda.
Los “riesgos sociales” asumidos colectivamente, primero por la mutualización de los trabajadores y luego por el estado de bienestar, se vuelven ahora responsabilidad del individuo (el bienestar, aunque sea un medio de controlar a los trabajadores estatizando las formas de solidaridad entre ellos, mantenía el principio de socialización de los riesgos). Esta cobertura del sistema de riesgos sociales mediante el riesgo individual de endeudamiento es concebida por las instituciones financieras como una técnica de sujeción; los desembolsos regulares les imponen a los deudores una disciplina, una forma de vida, una forma de pensar y de actuar. A los ojos del Banco Mundial, este control de uno mismo es esencial para transformar a los pobres en empresarios capaces de manejar la irregularidad de sus flujos de ingresos gracias al crédito.
Estas nuevas técnicas de gubernamentalidad, muy diferentes de los dispositivos de poder fordistas, están destinadas a crear condiciones (incentivos económicos, estímulos fiscales, etc.) para orientar las “elecciones” de los individuos hacia el sector privado a través de una ingeniería social micropolítica que es fundamentalmente financiera: en lugar de prestar servicios, es necesario distribuir dinero o, mejor aún, el crédito que el individuo gastará en un mercado de proveedores de servicios abierto a la competencia. Así, el usuario de servicios sociales se transforma en un cliente endeudado.
El PT también realizó, sin saberlo, otro elemento del programa neoliberal que rápidamente se volvió contra él: la reconfiguración del Estado y sus funciones. Lejos de los neoliberales está la idea de un “Estado débil”, de un Estado mínimo, y mucho menos una de “fobia al Estado”. Por el contrario, la privatización de los servicios debe liberar al Estado de la presión que ejercen las luchas sociales sobre sus gastos. En lugar de ser el lugar de ejercicio de la soberanía, necesario para el buen desarrollo de la propiedad privada, durante la Guerra Fría el sistema político fue desbordado por demandas que socavaron la autoridad del Estado y extendieron sus funciones administrativas (este es el significado del informe de la Comisión Trilateral de 1975)8.
Privatizar la “oferta” de servicios significa eliminar la dimensión política de la “demanda social” y su forma colectiva. El Estado, una vez liberado de las “expectativas”, los derechos y la igualdad que conllevan las luchas, podrá asumir las funciones que el neoliberalismo le tiene reservadas: se convertirá en “un Estado fuerte, para una economía libre”, “un Estado fuerte con los débiles (los desposeídos) y débil con los fuertes (los propietarios)”. No debe ser mínimo, sino organizar y administrar “prestaciones mínimas”, es decir, garantizar una cobertura mínima de riesgos, porque el resto debe adquirirse en el mercado de las aseguradoras. Aquellos que no mantienen el ritmo de la competencia, y se quedan afuera del mercado laboral, tienen a su disposición un “mínimo” a partir del cual podrán volver a entrar en la competencia de todos contra todos (workfare). Por otro lado, es el propio Estado el que debe trabajar para lograr esta transformación, mediante la subfinanciación de los servicios, dejando que se degraden para introducir en su lugar políticas fiscales que fomenten el uso del crédito. Esto es precisamente lo que el Estado brasileño fue ejecutando gradualmente.
En Brasil, durante los mandatos de Lula, las consecuencias fueron formidables: endeudamiento, individualización y despolitización, sin que el “crecimiento” y la redistribución modifiquen la estructura de clases, aunque sea marginalmente. La inclusión por medio de las finanzas no subvirtió la desigualdad de las estructuras sociales y productivas, sino que, por el contrario, las ha reproducido, ya que la distribución por el crédito solo ha producido un “consumismo superficial”. Lavinas señala que “en solo una década, la propiedad de bienes duraderos como teléfonos celulares, plasmas y heladeras se ha vuelto casi universal”, independientemente del nivel de ingresos disponibles, mientras que Perry Anderson destaca los límites de esta estrategia consumista: “Hemos descuidado el suministro de agua, las rutas asfaltadas, la eficiencia del transporte público, las redes cloacales, las escuelas y los hospitales decentes. Los bienes colectivos no tienen ninguna prioridad ideológica o práctica”.9 Las grandes movilizaciones de 2013, que se desarrollaron por afuera del PT y en contra de él, fueron una manifestación de la frustración, la cólera, la decepción con los resultados de estas políticas sociales. Las demandas fueron precisamente la degradación del transporte, de los servicios de salud y de la educación. Firmaron la sentencia de muerte del “reformismo soft” del PT.
El PT serruchó la rama en la que estaba sentado porque sus políticas de “redistribución” crearon un individualismo despolitizante que, de hecho, era el objetivo político perseguido por los neoliberales. Según Anderson, “[l]os pobres fueron los beneficiarios pasivos del poder del PT, que nunca los educó ni organizó, y mucho menos movilizó como fuerza colectiva. La redistribución estaba allí, elevando el nivel de vida de los más pobres, pero fue individualizada”. Lavinas levantó la apuesta, dándole a la experiencia del PT una definición que podría sintetizarse de la siguiente manera: socialismo de tarjeta de crédito. “Una vez en el poder, el Partido de los Trabajadores sintió que era posible reconstruir la nación creando nuevas identidades sociales, basadas no en vínculos de pertenencia colectiva o solidaridad comunitaria, sino en el acceso al crédito, a una cuenta bancaria personal o a una tarjeta de crédito”.
La ilusión de un crecimiento (o, más exactamente, de una acumulación de capital) que no produjera más que ganadores, capaz de reconciliar a las clases y movilizarlas en pos del proyecto de un gran Brasil, se estrelló contra las consecuencias del colapso financiero de 2008 y las inconsistencias internas de un proyecto de redistribución basado en las finanzas (pero también en la caída de los precios de los commodities del capitalismo “extractivo”, que Bolsonaro va a revivir expandiendo los procesos de deforestación de la Amazonia, que el propio PT había favorecido).
El neoliberalismo no llegó al final de los mandatos de Lula; la ironía quiso que fuera cultivado por el Partido de los Trabajadores. El capital también goza de excelentes relaciones con las instituciones del movimiento obrero, ya que la financiarización hubiera sido inconcebible sin los “fondos de pensión” de los trabajadores estadounidenses (profesores, funcionarios, obreros, etc.), grandes inversores institucionales en la Bolsa.
Pero tan pronto como existe el peligro, incluso si es creado por el capital mismo, se reconstruyen las alianzas entre las finanzas internacionales y nacionales, el fascismo, los terratenientes del agrobusiness, los militares y los religiosos (los católicos reaccionarios en la época de la dictadura, hoy los evangelistas), según la clásica estrategia que los neoliberales no tuvieron ningún problema en refrendar.
Junto a estos movimientos del gran capital, la revuelta y la voluntad de venganza de las elites blancas y de las clases medias altas encontraron el espacio político para manifestarse. El odio de clase causado por un trabajador presidente, por las cuotas que garantizan la inscripción de ciudadanos negros en la universidad o por la obligación de establecer un contrato de trabajo para las empleadas domésticas (rigurosamente no blancas) se expresó en ocasión del fracaso de las políticas económicas. Pero eso no excluye que las pasiones bajas del hombre endeudado, culpable y frustrado, temeroso y aislado, ansioso y despolitizado hayan puesto a una parte de los pobres y trabajadores a disposición de las aventuras fascistas. La micropolítica del crédito creó las condiciones de una micropolítica fascista.
Las confrontaciones estratégicas vuelven a estar a la orden del día después de que la locura de las recetas neoliberales fracasaron en todas partes, y no solo en Brasil. Pero esta ruptura de la gubernamentalidad no encontró bien preparados a los movimientos políticos, que desde 1985, el año del fin de la dictadura, dejaron de pensar en las nuevas condiciones de la guerra, la guerra civil y la revolución. La ola mundial de movilizaciones de 2011, en la cual se inscribe el movimiento brasileño de 2013, carece por completo de pensamiento estratégico –la gran ventaja de los movimientos revolucionarios en los siglos XIX y XX–.
La experiencia de América Latina en la era neoliberal se basó en un gran malentendido sobre el “reformismo”. El “reformismo” no es una alternativa a la revolución porque depende de su realidad o de la amenaza (de una posible revolución). Sin un capitalismo en peligro, no hay “reformismo”. Todos los movimientos políticos del siglo XIX, socialistas, anarquistas, comunistas, buscaron la superación y la destrucción del capitalismo. A pesar de las sangrientas derrotas “políticas” sufridas a lo largo del siglo, las conquistas sociales ganaron terreno. La Revolución rusa completó este ciclo de luchas y, a pesar de su fracaso político, sirvió, junto con el ciclo de revoluciones anticoloniales, para la conquista de nuevos derechos, incluso en Occidente (el bienestar, el derecho al trabajo, etc.). Los movimientos políticos contemporáneos están muy lejos de amenazar la existencia del capital, por lo que, durante cuarenta años, las derrotas económicas y sociales equivalen a derrotas políticas. América Latina está despertando de un sueño: poder practicar el reformismo sin la posibilidad de una revolución, sin que esta última, o su potencialidad, constituya una amenaza para la supervivencia del capitalismo.
Pensar en reducir la pobreza y mejorar la situación de los trabajadores y los proletarios a través de los mecanismos “financieros” fue más que una ingenuidad o una “paradoja”: fue una perversión. Uno no puede hacer del “crédito” un simple instrumento, adaptable a cualquier proyecto político, ya que constituye el arma más abstracta y formidable del capitalismo. Como siempre, la financiarización, la introducción de lo “ilimitado” (infinito) en la producción, desembocó en una crisis económica y política. Y, como siempre, las crisis financieras abrieron una fase política marcada por la lógica de la guerra o, más precisamente, por el resurgimiento de las guerras de clase, raza y sexo que, desde el principio, son la base del capitalismo.