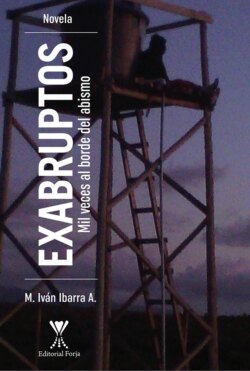Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 10
CAPÍTULO 6
ОглавлениеEl predio donde se ubicaba la estupenda Iglesia Anglo Cristiana del Único Sendero, ocupaba casi toda la extensión de una manzana en el exclusivo barrio de Los Girasoles. El gran salón podía acoger unos cuatrocientos fieles cómodamente sentados, sin contar al gran coro vocal compuesto por casi ochenta almas, que tenían su ubicación en el altillo, en la parte posterior. Tanto las paredes laterales como las pilastras que dividían el gran salón en tres naves longitudinales eran de piedra de cantera labrada. Sobre el altar, elevado a casi un metro del suelo, había una larga mesa de mármol rectangular ubicada transversalmente, cuyas dos puntas se levantaban cóncavas sobre el nivel central. La barandilla que flanqueaba el ara, era de fierro fundido, torneado artísticamente por manos hábiles, y los dibujos en bronce simbolizaban las peores luchas ancestrales entre el bien y el mal. Cabezas de león, dragones, serpientes, espadas, dardos y ángeles, eran la tónica. Ramiro nunca se había preocupado de entender estos símbolos, ni el porqué de la opulencia de algunos templos cristianos, pero sin duda era uno de los temas espinosos dentro de la orden clerical. De todas maneras y a todas luces, la austeridad religiosa no era algo habitual.
Era domingo y como Lorena nuevamente se encontraba fuera de la región –ahora le había correspondido ir a Coquimbo por cinco días–, había decidido que sería bueno alimentar su espiritualidad. Se levantó temprano y mientras Ana María vestía a Cristián, preparó un rápido desayuno. Leche con Milo para el pequeño, café con leche para Any y té puro para él. Lo complementaban huevos revueltos con pedacitos de tocino, y tostadas con mantequilla y mermelada.
–¡Vamos, vamos! Que se nos hace tarde.
–Ya estoy casi lista, don Ramiro. Solo me falta peinarlo –contestó Any, mientras terminaba de vestir a Cristián.
–¡Sí, porque ya son las diez! Y recuerda que nos iremos a pie.
–¡ Uf ! –exclamó Ana María–. Entonces no tienen pa´ cuando llegar.
–¡Tranquila! Al menos, llegaremos ante de la bendición final.
Desayunaron con rapidez y los dos varones salieron disparados. Ya en la acera, Ramiro tomó a su hijo por los brazos y de un envión lo montó a horcajadas sobre los hombros, apurando visiblemente el tranco. Llegaron justo cuando se entonaba el Pescador de hombres, que gustaba tanto al niño y que, pese a ser un himno católico, ya se había convertido en todo un símbolo del cristianismo, sobre todo su estribillo, que lograba estremecer al corazón más duro.
Señor, me has mirado a los ojos,
Sonriendo, has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca,
Junto a ti, buscaré otro mar.
Hermosa canción que hablaba muy bien de la capacidad creadora de su compositor: profundidad de sentimiento, sobrada pasión de espíritu, divina inspiración y abundancia de energía; la misma que era transmitida a través de sus entusiastas intérpretes.
Se acomodaron poco más atrás de la mitad del templo, el cual estaba prácticamente lleno y Cristián, aprovechando que la congregación estaba de pie, se encaramó sobre la banca que les antecedía, y se apoyó en el respaldo. Se movía de un lado a otro, cantando en un tono parejo y armónico, pero subiendo la voz y alargando cada final de línea, mientras se hacía acompañar por un palmoteo sin ritmo. Realmente lo disfrutaba. No tan solo su progenitor lo observaba y gozaba con verlo feliz, también lo hacían las damas que le habían cedido un espacio y algunas pequeñas de cabellos rizados y vestimentas domingueras, que poco a poco comenzaban a congregarse alrededor del pasillo, admirándolo boquiabiertas. El pelo negro que le caía en forma de delgados rizos sobre el cuello por el efecto de tener el pelo largo, y la carita llena y cachetes rosados, le daban un aire endiabladamente coqueto. Es igual de pícaro que su padre, le habían dicho en más de alguna oportunidad.
Terminó el canturreo y Cristián se retiró a la escuela dominical de la mano de la tía Rebeca. Ramiro entonces enfocó toda su atención en la prédica del presbítero Glenn Dotson. La pérdida de los valores cristianos y la falta de comunicación en la pareja fueron el punto de apoyo de su sermón. Atacó duramente la omisión y trasgresión de los Diez Mandamientos y condenó la ruptura del sagrado vínculo del matrimonio. La hermana María de la Luz, que otras veces no dejaba de clavarle sus pequeños ojos de lince y de coquetearle cada vez que podía, hoy se encontraba en lo más profundo y oscuro de sus propios principios trasgredidos. Ni siquiera había levantado una ceja. En el otro extremo, el diácono Barburiza se rascaba seguidamente la barba y de reojo observaba las reacciones de la venerada hermana Priscila, esposa del director del coro, con la cual mantenía relaciones hacía un tiempo. Para qué hablar de la tía Glenda, quien ni pisaba el suelo, y a la que, sin embargo, el mismo tesorero del concilio, que era su cuñado, la había pillado haciéndole una felación al gringo Ortega, misionero de origen nicaragüense, mientras que por allá atrás, casi escondido detrás de la mampara, dormitaba don Eusebio, su esposo, con el grueso mentón apoyado en el pecho y las manos entrecruzadas sobre la henchida barriga.
Todo ello le provocó una especie de vergüenza ajena, aun cuando se divertía viendo tanto pecador acorralado. Sabía, eso sí, que esa no era la tónica general de los cristianos, eran pocos los diablillos, dentro de los que también se contaba, pero existían igual que en todas partes.
Las conclusiones a las que llegó luego de terminada la ceremonia fueron que los movimientos de cada uno de los miembros de la pareja podían ser determinados de antemano. Que las cosas no se iban dando de acuerdo a las circunstancias, tal cual como se lo había imaginado él y como sucede con el resto de la gente. La falta de una comunicación real, que se hacía parecer como tal a través de la entrega de ciertas cosas que a veces no eran tan necesarias, la poca honestidad para reconocer los propios errores y el callar cuestiones que parecen no ser de importancia para la otra persona, cada día iban minando la verdadera entrega conyugal. No era la primera vez que escuchaba un sermón parecido, pero siempre había tenido el hábito de acomodarlos a su antojo. A pesar que nunca se sintió culpable, tampoco le achacaba la responsabilidad a otra persona. Lo único que reconocía –y solo porque era una afición que se la conocía mucha gente– era su infidelidad e irresponsabilidad en sus correrías sentimentales. Pero esta vez, llevando de la mano a su hijo –su fiel compañero–, se fue caminando hasta su hogar con algunos signos de arrepentimiento. En cierto modo se dio cuenta de que solo la voluntad individual y absoluta de la persona era capaz de revertir cualquier situación, por muy difícil que ella fuera. Pensó que Dios nos había dotado de una inteligencia tan grande, que era una pena no usarla en beneficio propio y en el de los demás, más aún si esto podía ayudar a mejorar la calidad de vida y la relación de pareja. Caviló en las tantas veces que se había hecho propósitos y no los había cumplido y que ahora parecía ser lo mismo. En cuántas oportunidades se había puesto serio y se había dicho: ¡ basta de mujeres!, ¡ basta de fumar!, y nunca había cumplido a cabalidad, o solo cumplía a medias por un par de días, prosiguiendo luego con el mismo ritmo anterior, o peor.
Cruzaron varios pasajes particulares, que se distinguían de los públicos por estar con una cadena a la entrada, y saludaron a cuanto hermano les tocara la bocina. El andar lento de Cristián hacía que el tiempo pasara rápidamente, sin que ellos avanzaran mucho en el espacio. A Ramiro no le importaba. Cada vez que su hijo se quedaba embelesado mirando un pájaro o un perro que le moviera la cola, él se agachaba y lo acorralaba con los brazos, dándole seguridad.
Dejó vagar la mente hasta que en la garganta sintió un leve sabor salado. Miró tiernamente a su hijo, con ese amor que nace solamente de un corazón de hombre fuerte y duro, pero a la vez sentimental, y se encuclilló para estrecharlo contra su pecho; luego, volvió a cargarlo sobre los hombros –ejercicio predilecto de Cristián. Brincando sobre el césped de los jardines exteriores de las casas, se dirigieron a su hogar bajo la atenta mirada de la gente que los veía felices. Deben ser seres extraños, pensarían muchos.
Ya de vuelta en el hogar, ambos hombres fueron recibidos estupendamente. Ana María había preparado tomate relleno con atún, en fondo de lechuga y un deleitoso pollo asado al horno con puré. En esos días en que Lorena no estaba, las sopas y caldos poco o nada se veían, ya que el dueño de casa circunstancial, no era muy amigo de ellos. Rodearon la mesa de la cocina y dieron gracias a Dios por el alimento.
Después de almorzar, padre e hijo se dirigieron hacia el dormitorio del primero.
–Any, tú bajas con nosotros a la playa después de la siesta –le dijo Ramiro antes de iniciar una nueva jornada de bulla, risa y cosquillas con su hijo, como si quisiera borrar ese entusiasmo que la joven no pudo reprimir al escuchar lo que había sido una orden.
El juego favorito del niño era la lucha, por lo que, tirados en la cama, momentáneamente se olvidó del sueño y el cansancio. Unas directas cosquillas alrededor de la panza eran el suplicio más agradable del mundo, secundariamente también en los pies y en el cuello. Los revolcones, como parte integral del juego, varias veces terminaron en el suelo, arrastrando cubrecamas, almohadas, frazadas y más de una vez la lámpara. Al cabo de una incesante media hora de lucha, los ojos del niño no aguantaron el ritmo y se cerraron de sueño. Ramiro lo tomó cuidadosamente y lo hizo reposar en su pecho.
La puerta del dormitorio quedó entreabierta, por lo que Ana María pudo contemplar aquella maravillosa escena. Los observó y no pudo menos que sonreír camino a su propio dormitorio.
Mientras Ana María se ponía el traje de baño se escuchó la suave voz que llamaba frente a su puerta.
–¡Ya abro! gritó. Hizo una rápida maniobra con la cruzada de los tirantes del traje y se chantó una solera veraniega. Abrió la puerta. Ramiro esperaba, apoyada la espalda en la pared del pasillo.
–Solo quería conocer tu residencia –explicó–. Siempre y cuando... tú me dejes, por cierto.
Lo miró como si quisiera decirle que todo lo que salía de él era importante para ella, pero se retuvo. Movió amorosamente la cabeza, sonrió y le invitó a pasar.
–¡ Hum! –exclamaba él a medida que daba vueltas la cabeza y se encontraba con novedades–. La tienes muy bien adornada. Desde que tú llegaste, nunca había entrado a esta habitación. Veo que valió la pena tanta espera.
–Gracias –dijo ella, feliz–. Aquí es donde vivo, por eso la mantengo así. Nunca me había sentido tan cómoda como en esta pieza.
Él, mientras escuchaba, fijó la vista en la cama de una plaza.
–¿Qué significa ese perro semidormido que está sobre tu almohada? ¿Es algún regalo especial?
La muchacha alargó los brazos y tomó cuidadosamente al desarrapado peluche.
–Es un recuerdo que he guardado desde niña, señor. Me lo regaló mi madre antes de partir.
Le pasó la mano por el lomo y posteriormente le acomodó la cola.
–Está un poco viejo y deteriorado, pero... los perros me encantan.
–¿Y este otro de acá?
–Ese es un conejo, y me lo regaló la señora Sara, cuando aún no se aburría de mí –agregó sin pena.
–Y los osos... ¿te gustan?
–¡Todos los peluches me encantan! –saltó la chica. Luego acotó–: Ellos me ayudan a no pensar que estoy sola.
–¿Sola? ¿De verdad te sientes sola?
–Realmente es en una forma... A ver cómo le digo. O sea... no de soledad física. Es una soledad... no sé; mental, podría ser. No sé cómo explicarme.
Ramiro se acercó y la observó detenidamente. Ella bajó la vista e intentó moverse de donde estaba.
A los ojos experimentados de aquel mujeriego, ella era una joven mujer deseable para cualquier hombre. Pese a ello, no sabía por qué tenía cierto temor de acercarse y tomarla entre sus brazos. Intuía que Any lo deseaba tanto como él a ella. Se había percatado de sus miradas y de sus muestras de interés hacia él. Pero sumando y restando, lo maravilloso de todo era sencillamente eso. El poseerla quizá ayudaría a hundirse más en sus problemas de infidelidad, y además el esquema de vida de la muchacha solo le acarrearía problemas. Sin embargo, en ese momento estaba al borde de sucumbir en un mar de deseo. Ese cuerpo se le estaba entregando en bandeja de plata. La abrazó y sintió cómo sus latidos se confundían con los de ella. Asimismo, pudo palpar la lozanía de esa piel fresca y joven y escuchar el respirar agitado junto a su oreja.
–¡Te quiero! –le dijo en un susurro. Luego con las manos remeció levemente sus mandíbulas–. Eres joven y bella, pero no me podrás ganar al fútbol.
Ana María sonrió coqueta. Sintieron los pasos de Cristián en el pasillo. El niño venía hacia ellos con la pelota de fútbol entre los brazos. Los tres se miraron y tomaron rumbo al ascensor. Ana y Ramiro respiraban tranquilos, sabiendo que se habían dicho mucho sin decir nada.
Esa tarde de playa fue fantástica. El equipo compuesto por Cristián y Ana María había puesto en jaque el buen juego del experimentado Ramiro, obligándolo a entregar el máximo de esfuerzo y dejar todo en la cancha para poder ganarles por cinco goles a cuatro. No obstante, tuvo que aceptar la humillación de ser agredido físicamente por sus contendores, cuando decidieron subirse en masa al montoncito, del cual solo pudo zafarse a costa de muchas cosquillas y rezongos. Claro está que el desquite fue bastante frío, pues del chapuzón de agua helada nadie se libró; hubo carreras, pataleos, gritos, solicitudes de clemencia, pero el castigo cayó igual. Empapados, los dos adultos decidieron tirarse sobre la arena para secarse, mientras Cristián, incansable, comenzaba la extenuante labor de construir un castillo, con un canal de cocodrilos incluido. Luego de convencerlo de que sería un poco largo el proceso, se limitó a construcciones menores. Un puente sobre un canal que debía mantenerse permanentemente con agua, fue el objetivo. Al final de tanta carrera hacia la orilla para acarrear el líquido, todos terminaron exhaustos y con no poca hambre, por lo que decidieron ir a tomar once. Ana María, quien a esa altura ya manejaba muy bien los asuntos de cocina y siendo una aventajada estudiante en la repostería, se ofreció para hacer panqueques, que luego fueron rellenados con mermelada algunos y otros con manjar, tarea a la cual debieron sumarse los dos hombres.
El resto de la tarde fue comer y reír.
En la noche, cuando su hijo se hubo dormido, Ramiro entrecerró la puerta y se fue a acomodar frente al televisor del living. Las noticias eran las de siempre. Balaceras, cadenazos a los cables del alumbrado y barricadas en el sector sur de Santiago. Viña del Mar y Valparaíso no se quedaban atrás. El general Pinochet era repudiado por los países que manejaban la política mundial y el presidente de la Federación del Trabajo era relegado a una región sureña. En el ámbito deportivo, Chile seguía con su misma tradición: depender de las matemáticas para clasificar en algún torneo sudamericano. Colo-Colo volvía a salir campeón en la Liga Nacional, y la Universidad de Chile ganaba un cupo para la Copa Libertadores.
No se dio ni cuenta cuando Ana María lo remeció suavemente para despertarlo. Se restregó los ojos con las manos y se estiró sobre el respaldo del sillón.
–¿Y en qué terminaron las noticias? –preguntó, desorientado.
–No lo sé. Yo entré a la ducha cuando todavía no se dormía –contestó.
–¿Te mojaste el pelo, amorcito? –dijo, luego de observarla.
¡Sí! Estoy acostumbrada a hacerlo. No me pasa nada.
–Está bien, pero de todas maneras sécatelo un poco, ¿ya?
–¡Ajá! Así lo haré.
Ana María se había puesto a medias su blusón pijama, que solamente se mantenía sujeto por dos botones desalineados a la altura del ombligo. Las uñas de los dedos de los pies desnudos mostraban una exquisita y suave mano de esmalte rosado, haciendo resaltar esas piernas llenas de vida, mientras que algunas gotas de agua le escurrían a través del cuello y, después, caían en el canal que dividía aquellos precoces senos, cubiertos ligeramente por un corpiño negro. Ramiro la contemplaba azorado. ¿Qué pasaría si él la poseyera como lo estaba deseando? ¿Sería esta joven mujer, capaz de guardar el secreto? Ana María se sentó en el sillón de tres cuerpos y se agachó para acomodar la cara entre las manos. Apoyó los codos en las rodillas y sin mover ni una pestaña, solo sonrió.
–Anita, por favor, no me mires así –suplicó, excitado.
–¿Quiere que desaparezca y me vaya a acostar? –preguntó, enderezándose.
–Realmente no sé. O más bien... si sé lo que quiero, pero no sé si hacerlo. Tengo una gran confusión.
–¿Confundido? ¿Don Ramiro confundido? ¡Eso sí que es grandioso!
–No te burles, Anita, no soy perfecto. También a veces dudo de mis actos.
La chica se levantó y se acercó a él, le pasó la mano por la cabeza y sin decir nada lo besó en la mejilla y se fue a su pieza.
Ramiro apagó el televisor y fue a la despensa a buscar un trago. Rebuscó en el mueble y sacó una botella de Jack Daniel´s. Echó tres cubos de hielo a un vaso y lo llenó de whisky hasta el límite. Metió los dedos en el líquido y revolvió compulsivamente la bebida con el hielo y se echó un gran sorbo. El licor le quemó hasta las entrañas, tal vez desatando todos aquellos nudos de preocupación y remordimiento.
–¡Por la puta! ¡Qué hago, por la cresta! –gritó ahogadamente para no ser escuchado.
¡Es toda tuya! Solo tienes que ir. Te está esperando, le aconsejaba su demonio interior. Se tomó un nuevo sorbo y apagó la luz de la cocina. Al pasar frente a la puerta que daba al dormitorio de la muchacha sintió el excitante y llamativo aroma de aquel perfume barato que usaba Ana María, que a él le fascinaba. Inspiró profundamente y se fue a la alcoba, metió una película en el Beta y se tiró sobre la cama, apoyando la cabeza en la marquesa. Cerró los ojos e hizo cinco inspiraciones profundas, tras lo cual intentó enfocar toda su atención en la cinta de video, lográndolo solo a medias. Terminó el whisky y se preparó para dormir. Sin embargo, muy pronto, la molestia de sentirse inquieto lo llevó a golpear fuertemente la almohada con el puño y se sentó en la cama con las rodillas levantadas, cruzó los brazos sobre ellas. Era el precio de ser como era. ¿Su destino? ¡No! Él era un fiel compañero de filosofía del mayor Lawrence: Nada está escrito, mientras tú no lo escribas. Por ello, él mismo sería el artífice, el constructor, el arquitecto de su propio destino. Tomaría el control de su vida y no permitiría que las dudas hicieran mella en su andar; al menos por esa noche.