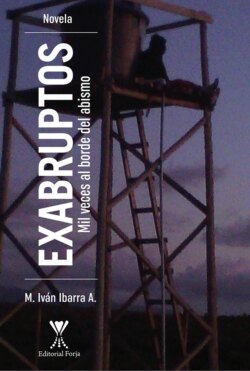Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 11
CAPÍTULO 7
ОглавлениеDos años habían pasado desde esos días nublados y taciturnos en la vida de Ramiro y Lorena. Sin que casi nada de las irritantes complejidades hubiera quedado definitivamente atrás, en algo habían mejorado sus relaciones. Él ya no llegaba tan tarde del trabajo y ella comenzaba a desplazarse menos hacia otros centros. No en vano Lorena debía asistir a múltiples encuentros sociales, ya sea acompañando a su jefe o simplemente como enviada personal de este. Había sido elegida presidenta del Sindicato N° 1 de Empleados, algo contradictorio a primera vista, dado su cargo de brazo derecho del gerente general y, por otro lado, ser la cabeza del sindicato más conflictivo y politizado que existía en la empresa. Ramiro sabía que le había costado tomar la decisión de aceptar el puesto, pero luego de conversarlo, se dio cuenta de que era el instrumento para que las cosas se aquietaran y así trasladar las verdaderas luchas hacia el campo laboral y al bienestar social, cultural y educacional de los empleados y sus familias.
La inteligencia, constancia y sagacidad de Lorena para los negocios eran explotadas favorablemente por la compañía, aun cuando para ella estaba muy claro que no sería por mucho tiempo. Algún día, junto a su esposo, tendría su propia empresa. Así se lo decía a Ramiro siempre. Mientras tanto, disfrutaba de su buena posición y de su excelente sueldo.
En uno de los encuentros sociales, Lorena se entremezcló con la asistencia y se mostró entretenidísima escuchando a varios ejecutivos que habían asistido al cóctel con que su empresa celebraba su progreso dentro de las comunicaciones. El negro pelo, que ahora lucía destellos plateados, le caía en cascadas sobre los hombros y el sobresaliente escote a la espalda del largo y ajustado vestido negro, que acentuaba cada una de sus curvas, le destacaban en aquel desfile de señoras mal vestidas, chapadas a la antigua y santurronas. No en vano era la mujer más admirada en los diferentes eventos en que participaba, sacando partido de todo lo natural que Dios le había dado, contrastando mucho con su estilo elegante, pero recatado de joven y laboriosa ejecutiva. Cada pliegue esquemático de sus labios, como de sus maravillosos ojos azabaches, había sido resaltado o atenuado por una mano delicada y profesional que no escatimó cuidados, mientras que los contornos de un estilizado bikini, que se marcaban delicadamente bajo el vestido, dejaban volar la imaginación de cada uno de los hombres allí presentes. Pero, pese a poseer un boleto a la popularidad y al éxito, Lorena sabía muy bien que la belleza era el factor más engañoso al momento de valorar lo auténtico de una persona. Así lo había leído y así lo había comprobado. En sus manos libres –el uso de la pequeña cartera sobre se lo permitía–, sostenía un escocés en las rocas y un par de galletas de champaña. El interlocutor de turno era un maduro editor de libros esotéricos que acababa de lanzar El héroe del Armagedón, que, según su propia apreciación, se convertiría en un best seller, considerando que a la gente le encantaba sufrir sin ser participante activo.
En un momento, mientras el editor continuaba su monólogo, sin demostrar el poco interés que le producía aquella conversación, echó un vistazo a la concurrencia. Luego, tras aprovechar la oportunidad que le brindó la esposa de uno de los gerentes, quien sí se interesó muchísimo en el tema de las ediciones, se retiró diplomáticamente. Dejó la copa sobre el descanso de una de las ventanas y miró a través de los cristales; realmente no pudo ver nada. El sofocante calor allí dentro, contrastaba con el aparente frío exterior. Los vidrios estaban empañados y las gotitas de agua de la transpiración formaban diferentes figuras surrealistas. Abrió la pequeña cartera y buscó afanosamente los cigarrillos, dio un golpe a la cajetilla y se llevó a los labios el primer filtro que asomó. Dos o tres manos volaron prestas a ofrecerle fuego; se volvió hacia ellos y decidió aceptar la mano de quien estaba más cerca.
–¡Gracias! No era necesaria su molestia –dijo ufanamente.
–¡En absoluto! –corrigió el galán–. No es ninguna molestia atender a una mujer tan maravillosa.
El hombre se mostraba muy educado y su estupendo acento refinado llamaba más la atención de las damas presentes. Su porte era inglés y, como si se tratara de un felino, cada cierto tiempo se pasaba la lengua por el bigotito exiguo y bien recortado, prosiguiendo con los dedos el peinado ceremonial de este.
–Muy lindo su cumplido, señor...
–Fernando Pérez de Arce –se adelantó–. Gerente de producción de IEC.
–Un verdadero gusto, señor Pérez... de Arce, supongo, ¿no? –preguntó algo irónica.
–De todas maneras, señorita Peñablanca, no soy un Pérez cualquiera –contestó con vanidad. Luego, con una mirada penetrante, que la llegó a poner nerviosa, prosiguió–: este Paul Könnig es un verdadero afortunado al tener una ejecutiva como usted.
–Solo hago lo que debo hacer y siempre he pretendido ser yo misma, tanto en mi actuar, en mi vestuario, en fin. Todas esas cosas que nos preocupan tanto a nosotras las mujeres. Usted debe apreciarlo en su... perdón, ¿es usted casado?
–Divorciado –dijo él–, hace cinco años. Pero entiendo lo que usted quiere decir.
Mientras el hombre se explayaba en algunos criterios atípicos sobre las mujeres, una extraña sensación recorrió todo su cuerpo. Se puso tensa. ¿Qué me pasa, Dios mío? Todo me da vueltas. Pidió excusas –él pese a su extrañeza no le preguntó nada– y se retiró en dirección al toilette de damas. La frente le empezó a transpirar profusamente y la agitación le hizo sentir náuseas. Se echó sobre el lavabo e intentó vomitar, pero no lo consiguió. Dos damas que la reconocieron se acercaron y le frotaron la espalda, mientras le preguntaban la razón de su estado.
–No sé qué me ocurre –dijo con un asco indisimulado–. Estaba muy bien en el salón, cuando de golpe me vino este arrebato. Creo que pediré un taxi para regresar a casa.
–¡De ninguna manera! –dijo una de las damas–. Nosotros te llevaremos. Hablaré con mi esposo para que nos vayamos.
–¡Tranquilas, por favor! Ustedes no se incomoden conmigo. Ya me siento mucho mejor; así que podré irme sola.
–¡Cómo se le puede ocurrir, jovencita! –insistió la más anciana–. Si no te quieres ir con los Bacigalupo, te irás con nosotros. Mira que esos extraños cambios en el sistema nervioso son peligrosos –terminó argumentando.
–¡Ay, por favor, señora Marta! No es para tanto –reclamó–. Les agradezco su buena voluntad, pero el caminar al aire fresco me hará bien. ¡Muchas gracias!
No era tan difícil suponer lo que le ocurría, de hecho las dos damas se habían dado cuenta, para eso tenían sus años, pero de todas maneras al día siguiente iría al médico para estar segura y así poder comunicárselo a su marido. En varias oportunidades lo habían conversado, pero nunca habían llegado a un punto de encuentro al respecto, sin embargo, hacía un buen tiempo que no estaba tomando pastillas, ni tampoco se encontraba en tratamiento. Recordó que la última vez que usó la T, esta le había provocado una herida en su interior, por lo que en conjunto con Ramiro decidió no usarla más. Por otro lado, los encuentros sexuales con su marido se habían distanciado bastante. Siempre las excusas eran las mismas: trabajo, cansancio, desgano, falta de tiempo. Por eso ella había estimado que las posibilidades de quedar embarazada eran muy remotas. Al parecer, se había equivocado.
Logró escabullirse en medio de la concurrencia y retiró su fino chaleco blanco desde la guardarropía. Observó de reojo a su alrededor y salió en dirección a la calle. Aún era temprano y ciertos rasgos de la noche bohemia empezaban recién a entonarse. Su caminar lento y sereno se oponía al agitado y presto de las mujeres hacia los paraderos de la locomoción. Pese a la baja temperatura ambiente, se sentía mucho mejor al aspirar aquel aire fresco. Cruzó la angosta calle y se adentró por uno de los pasajes donde se encontraban algunos antros populares de muy dudosa reputación. Siempre le había llamado la atención recorrer ese lugar, aunque ahora el miedo le hacía latir mucho más rápido el corazón. Se detuvo, aspiró profundamente y, sin dudarlo, prosiguió.
Era divertido que después de estar en un cóctel con lo más granado de los ejecutivos y empresarios de la región, ahora se encontrara fantaseando en aquel lugar público. Pasó frente al 2269 y disminuyó la marcha. Recordó que algunos de sus compañeros hablaban mucho de este lugar. Por ellos sabía que aquí los hombres –y hasta mujeres, pareció haber escuchado– pagaban buenas sumas de dinero por obtener servicios sexuales a la medida. En el segundo piso se veía movimiento y las ventanas abiertas dejaban escuchar un incesante compás caribeño. Pegó la espalda al poste del alumbrado y sacó un cigarro, lo encendió y luego de aspirar, dejó ir el humo en diferentes direcciones; se sentía libre y fresca. Se sacó el chaleco y se acomodó los senos. Corrió los tirantes del vestido, ampliando el escote y se acercó a la muralla. Una vez arrimada, elevó una pierna hacia atrás y apoyó el taco. Mientras divagaba acerca de los misterios de la noche, escuchó el sonido de unos pies que se arrastraban.
–Hola, ¿qué tal, preciosa? –preguntó una voz noctámbula–. ¿Eres nueva por aquí?
A Lorena simplemente se le entró el habla. ¿Tan fácil era captar un hombre? ¿Qué haría ahora? El extraño prosiguió:
–Eres una maravillosa estrella caída del cielo –dijo en su dialecto de borracho, arrastrado y perezoso–. Y sin embargo... no tienes lengua.
–No. No se trata de eso, señor –balbuceó Lorena–. No soy lo que usted cree, ni lo que busca.
Bajó el pie y se acomodó recatadamente el escote.
–¿Y qué es lo que yo busco? A ver, ¡adivina!
–No sé, de pronto una prostituta, quizá –dijo ella.
–Bah, ¿y tú quién soi entonces?
–Yo... este...
Lorena miraba hacia todos lados buscando una mano amiga. Vio que el hombre dudaba y quiso aprovechar la oportunidad de huir. Lorena sintió que el hombre la rodeaba fuertemente por la cintura y que una de sus manos le buscaba afanosamente el trasero. Trató de soltarse y llamar la atención de alguien, pero en ese instante el filo de una navaja impidió cualquier grito. El hombre, embrutecido por el alcohol, la atrajo hacia sí y le hundió levemente la navaja en el vientre, sin hacerle daño. Luego la conminó que caminara con él sin escándalo alguno. Lorena obedeció, aunque internamente se recriminaba a gritos el haber sido tan estúpida. Continuaron por la callejuela oscura, hasta que el hombre la introdujo en un vericueto que formaban un par de paredes de adobe, vestigio de lo que habría sido en algún momento una agradable casa de familia. La arrinconó contra la pared y, extasiado, comenzó a lamerla desde la misma cabeza hasta el cuello, para luego obligarla a dejar libres sus senos. Lorena no sabía lo que sentía, era una extraña mezcla de rabia y placer. Aquel gusano la estaba lamiendo toda y ahora se encontraba mamando furiosamente sus tetas, mientras que sin dejar de lado la navaja, una de sus manos le acariciaba las nalgas. Lorena pensó cuál sería la mejor manera de escapar. Dejó pasar un instante y, lentamente, dirigió una mano hacia el bulto de la entrepierna del hombre. Este se dejó hacer, ayudándola en la tarea de desabrocharle el pantalón.
Hasta ese momento parecía una verdadera fiesta. El hombre se bajó los pantalones y permitió que Lorena atrapara aquel hirviente miembro. Era un animal fuera de lo normal, al extremo que el estómago de Lorena sintió el rechazo. Entonces el criminal intentó besarla, pero ella lo rehuyó inteligentemente. Despechado, le agarró con ambas manos por la cabeza y la obligó a arrodillarse frente a él. En ese momento Lorena cerró los ojos y con la punta de la lengua le dio una pequeña pincelada. El hombre perdió definitivamente la compostura. Dejó caer la navaja y se rindió ante el deleite de lo que su mente imaginaba. Lorena comprendió que era el momento. Se enderezó diestramente y le hundió una rodilla entre las piernas, haciendo que este lanzara un alarido de dolor.
–¡Y la puta que te parió! ¡Perra conchetumadre!
Retorciéndose, el asaltante cayó al suelo. Lorena aprovechó la ventaja y le lanzó un feroz puntapié al rostro.
–¡Y la tuya, malnacido de mierda!
Habiéndolo dejado momentáneamente fuera de combate, salió de aquella cueva, mientras el borracho lanzaba llamaradas de ira, y emprendió la carrera por el callejón. A los pocos metros, trastabilló. El hombre, un tanto repuesto, intentó seguirla. Entre la desesperación y las recriminaciones, se enderezó y optó por sacarse los zapatos para correr más libremente.
Pasó frente a otros prostíbulos de mala muerte y dio vueltas al recodo de la calle. De verdad ahora estaba excitada, pero de miedo y pavor; la callejuela era ciega. Se afirmó de un poste y descansó un poco. Su corazón ya no latía, brincaba, mientras los pies le punzaban, adoloridos por el esfuerzo. Respiraba agitadamente. Trató de calmarse. Pensó que ella era la única culpable, no sabía de dónde le habían venido esas ganas de ser puta por un minuto y no había medido las consecuencias. Su afán no era irse a acostar con un hombre, sino saber lo que se sentía estar allí ofreciéndose al mejor postor. Poco había durado la experiencia. De pronto sintió rabia por haber sido tan tonta. Golpeó repetidamente el puño contra las tablas que encerraban un sitio de estacionamientos y se puso los zapatos. Cimbreó el cuerpo para bajar y dejar en regla su vestido e hizo el intento de pensar en algo que la sacase del problema. Comenzó a retroceder cuidadosa y atentamente, por si su agresor aparecía.
En el intertanto, de los lenocinios circundantes habían comenzado a salir algunas prostitutas, alertadas por los gritos enfurecidos del agresor que, al verse rodeado, no tuvo más remedio que alejarse con la cola entre las piernas. El cuchicheo y las miradas interrogantes, hicieron que Lorena nuevamente sintiera temor. Cruzó los brazos sobre el pecho y decidió enfrentarlas. Ninguna le dirigía la palabra, solo la miraban, algunas con desprecio, otras con curiosidad. Sin embargo, desde el umbral de un cité, una mujer joven tomó la iniciativa y se dirigió hacia ella. Lorena ideó alguna forma de defensa y calculó sus pasos. Tenía un extraño andar, parecía no tener costumbre de usar tacos y la minifalda que llevaba puesta era tan apretada que le hacía parecer un verdadero paquete mal armado. No obstante, al trasluz de los sucios faroles parecía poseer un cierto grado de hermosura.
–¡Hola! –saludó la desconocida, mientras la estudiaba–. ¿Por qué corríai tanto? ¿El viejo güeón te quería hacer algo?
Parecía haber visto parte del espectáculo.
–¡No! –dijo tajantemente. Pensó luego y se retractó–. Es decir, ¡sí!
– Güeno, cómo es la cosa, mijita. ¿Es o no es? ¡Está bien! ¡ Pst! Pa´ lo que me importa. Pero estái bien, ¿no cierto?
Lorena movió la cabeza afirmativamente, dejándose arrastrar por el torrente de preguntas
–¡Hum! Oye... pero a ti nunca te había visto por aquí, ¿dónde trabajas?
–Yo... bueno..., soy ejecutiva de una telefónica.
– ¿Quéééé? –interrogó la mujer, abriendo tamaños ojos. Luego al ver que la muchacha se había asustado, bajó el tono y prosiguió–: ¡Está bien, está bien! ¡Yo soy el rey de los maricones! Pero tú no me puedes salir con que eres... ejecutiva.
–Señor... –dijo–, es verdad lo que le digo. ¡Trabajo en la multifuncional! –afirmó casi llorando–. Solo me metí a esta calle por demostrarme a mí misma que no me daba miedo estar cerca... de ustedes. Es decir... bueno... de las prostitutas.
–¡A ver si entiendo bien! Tú ibai pasando por la calle y te bajaron las ganas de entrar al pasaje, solo pa´ sentirte como una puta. ¿Voy bien? Luego cuando aquel güeón se acercó pa´certe algunos cariñitos, a vo´ te entró lo de dama y apretaste cachete pal fondo. ¿Es así o no?
–¡Sí! –confirmó ella, angustiada–. ¡Aunque no me lo crea! Esa fue la horrible y loca idea.
El muchacho al ver la seguridad con que le contestaba Lorena, se quedó mirándola y rio espontáneamente. Se dirigió al grupo de prostitutas y homosexuales y les hizo saber que no se trataba de una de ellas. Al momento tres a cuatro se acercaron a la pareja. Miraron a Lorena como bicho raro y rieron de una manera extraña.
–¿Y qué hacía aquí esta comadre? –preguntó al aire una gorda desaliñada con pinta de cabrona.
–¿Qué andabai haciendo en nuestras pasarelas? ¿Se te había perdío algo, acaso? –inquirió otra que parecía jirafa.
La asustada mujer hizo una mueca y mirando al homosexual levantó los hombros.
–¡Ya poh, chiquillas, déjenla tranquila! ¡La dama necesita reanimarse!
–¡Yo me presto de voluntario para reanimarla! –dijo, de pronto, un peliteñido amanerado.
–Por favor... –suplicó Lorena–. Yo no quiero incomodarlos. Me metí aquí por error y ahora solo deseo irme a mi casa.
Lorena aceptó que Sergio la acompañara hasta el paradero. Este se le colgó del brazo. No dejaba de sorprenderse con cada cosa que aquel muchacho le contaba. En cortas pero profundas oraciones, este dejó escapar sentimientos guardados dentro de sí desde hacía mucho tiempo. Supo que tenía un amor imposible, un hombre casado, y hasta cuánto había sufrido al ser penetrado por primera vez por un hombre maduro, teniendo solamente catorce años. Cuando ambos se despidieron, los dos sintieron que habían recuperado algo más de su propia identidad. Ella experimentando sus propias fantasías y Sergio dejando su legado para la mejor comprensión de su situación. Habría mucho más que conversar en una nueva oportunidad. Al despedirse, ambos se abrazaron cariñosamente.
–Chiquilla –le susurró–, ¿estarías dispuesta a visitarme algún día?
–Si tú me lo pides y me garantizas seguridad, ¡sí! –contestó ella.
Esa madrugada, mientras le cancelaba la carrera al taxista, el rostro de Lorena esbozó una sonrisa; había logrado entender algunas otras cosas del ser humano.
Eran las seis de la tarde y Ramiro se había sacado la corbata. Lucía desgarbado. El pelo desordenado y las mangas de la camisa blanca recogidas. Tenía que revisar una serie de trabajos y documentos que la compañía debía presentar a la Contraloría el lunes siguiente, ya que, por costumbre ancestral, las demás secciones entregaban sus datos el último día hábil. Además, pese a no ser de operaciones, había sido comisionado para viajar a Colombia el domingo en la mañana. Un barco de la empresa se encontraba con orden de arraigo en el puerto de Buenaventura. Sus cualidades profesionales y, por qué no, los buenos contactos que poseía en ese país ayudaron a la elección.
Corina, que por el contrario lucía fresca y animosa, ingresó a la oficina sin meter mucho ruido y se le acercó con sigilo. Cuando estuvo detrás de él, sin emitir palabra, comenzó a arreglarle el enmarañado pelo que, aunque más dócil con el pasar del tiempo, todavía le quedaba un poco de rebeldía. Ramiro dejó caer el lápiz sobre el escritorio y se volvió, la tomó por la cintura y la atrajo mansamente hasta él. Tan mansa que sintió que venía dispuesta, ajena a todo el mundo. Entonces incrustó la cabeza como oso buscando madriguera y exploró con la boca la división de esos senos dorados, para terminar lamiéndolos. Ella se apretó tan fuerte contra él, que casi no le permitía respirar, luego lo soltó y encontró de lleno sus labios.
–¿Me recordarás algún poquito? –preguntó ella.
–¡Tonta! –le contestó con una sonrisa en los labios–. Sabes que siempre te llevo en mis pensamientos.
Corina se enderezó y fue a cerrar la puerta con llave.
–¡Cuidado, mi amor! –expresó él, algo inquieto–. Más de alguien puede venir a verme.
Ella pareció no escuchar.
–Quiero regalarte algo muy especial..., para que me recuerdes en el viaje.
Cuando estuvo frente a él, se contorsionó con las piernas separadas y se soltó el cabello, a la par que se abría la blusa hasta dejar sus pechos libres. Ramiro la miraba con ojos brillantes y cautelosos. Una cautela diferente, una que distaba mucho del miedo, una cercana a la emoción y al nerviosismo. Raras veces se había sentido así. Cerró los ojos en clara señal de expectación y se dejó seducir tranquilamente. Era perverso no permitirlo, más cuando esas manos de mujer hábil comenzaban a bajarle el cierre.
Pasado el escenográfico momento, Ramiro, prendido de aquella estupenda experiencia, se dedicó a ultimar los detalles de la labor pendiente. Cerró el despacho y se dirigió al estacionamiento. Se fumó un cigarrillo y pensó en lo que debía hacer esa noche: después del contacto en el café topless Orbita, apartaría un tiempito para él. Partiría tomándose unos tragos en ese mismo lugar, y de ahí... lo que viniera. De seguro su mujer llegaría tarde; era lo común. Los cócteles eran el motivo encubierto para efectuar encuentros de negocios informales, que luego proseguían en algún café o restaurante hasta altas horas de la madrugada.
El café quedaba ubicado en un subterráneo de la avenida de Los Libertadores y a él asistían muchos hombres solos, ya que en cierto modo el espectáculo era para ellos, lo cual no era un impedimento para que también llegaran mujeres. El lugar, que contaba con tres niveles independientes entre sí, podía ser aprovechado, además, para escuchar una selección de música interpretada por Jacinto en su pequeño piano, o para beber una artesanal cerveza del puerto y entablar conversaciones. Muchos de los clientes ya se conocían, por lo que algunos días se transformaban en verdaderos encuentros familiares. Allí tuvo tiempo para ordenar sus ideas y clarificar el panorama del próximo viaje. Ya había estado en Colombia dos veces, una por la empresa y otra por turismo. En esta oportunidad, no se podía permitir extravagancias, ya que tanto el tiempo como las circunstancias se lo impedían. De todas maneras, se dijo, me daré maña para pasar aunque sea unos dos días en Cartagena de Indias.
Bebió su old fashion de pie y recorrió el salón con la vista. Había varios rostros conocidos, pero no les hizo caso. Se apoyó en el piano y esperó un par de minutos, al cabo de los cuales pasó junto a él un individuo decrépito. Tendría unos sesenta y cinco años, bajo, regordete, calvo y con un bigote bien recortado, quien dejó caer descuidadamente un bolígrafo Pentel. Era la señal. Esperó un lapso prudente y fue tras sus pasos. Poco se demoró en recorrer el pasillo en penumbras y encontrarse de pronto, frente a un frío pero bien cuidado reservado.
–¿Se sirve algo, señor...?
–¡Torres! –se apuró en contestar.
–Bueno, bueno –apuró el vejete, sin dar importancia al nombre–, pida lo que quiera, luego conversamos.
El trato autoritario del hombre parecía una demostración de poder, por lo que se podía concluir se trataba de un exoficial militar. Ramiro corrió la silla de madera y se sentó. El mesero, que parecía esperar atento, se acercó en actitud de escucha.
–Repítame el old fashion, por favor.
Ramiro estaba nervioso. Aquel hombre lo miraba imperturbable.
–¡Relájese, señor Torres! Lo noto un tanto inquieto.
Realmente no tuvo para qué confirmar lo ya observado. Apoyó con todas sus fuerzas el cuerpo sobre el espaldar de la silla y buscó un cigarro. El exmilitar le alargó el encendedor, al tiempo que comenzó a hablar.
–¡Tranquilícese! –le dijo–. Hablaré corto y preciso. ¡Ponga mucha atención!
El monólogo no se alargó más allá de quince minutos, tiempo suficiente estimado por su interlocutor para que todo quedara definido.
–¿Le ha quedado claro? ¿Alguna duda? –inquirió con prepotencia. Antes de responder, Ramiro se inclinó sobre la mesa y, en voz baja, preguntó:
–¿Cuál será la forma de pago?
–¡Ajá! Intuía que esa sería la principal pregunta.
Se acercó más hacia él y le confidenció de manera insolente:
–¡Por eso me cargan los civiles! ¡Todo lo hacen solo por dinero!
Ramiro se incomodó. Se levantó bruscamente y tomó al vejete por la solapa.
–¿Y usted qué se cree que me viene a hablar así, viejo pendejo hijo de pu...?
No alcanzó a terminar la frase, cuando de la nada aparecieron dos hombres. Lo tomaron fuertemente por la espalda y uno de ellos, (luego Ramiro confirmaría que se trataba del garzón), le dobló el antebrazo, lo justo para hacerle sentir un leve dolor.
–¡Ya basta! –les dijo el oficial–. Y usted... ¡tranquilícese! ¡No se atarante! ¡Siéntese! Y terminemos esto como caballeros.
Ramiro Torres bufaba de rabia. Cuando lo soltaron, se sentó y resolló fuerte. El hombre movió la cabeza y esperó que los matones se retiraran detrás de la cortina.
El hombre metió la mano izquierda al bolsillo interior del vestón y sacó un sobre.
–En respuesta a su inquietud aquí tiene el efectivo que usted pidió. Lo demás le fue depositado ayer en su cuenta en Washington. Finalizada la comisión se le depositará lo que falta.
–Ramiro miró el sobre y lo tomó para abrirlo.
–¡No lo haga! –le ordenó el hombre–. ¡Guárdelo! Y verifíquelo después.
El extraño tomó el bastón y el sombrero, y se incorporó. Dio un paso al frente y sonrió sarcásticamente.
–¿Sin resentimientos, amigo mío?
Ramiro, que ni siquiera intentó levantarse, medio volvió la cabeza y observó la mano extendida. Ante todo soy un caballero, pensó. Se levantó y aceptó el saludo.
–¡Sin resentimientos! –repitió. El exmilitar no dejó de sonreír.
–¡Adiós! Ojalá nos volvamos a ver –fue lo último que dijo.
Luego de eso salió del reservado y se dirigió por otro pasillo hacia la calle posterior. El guardaespaldas que vestía de traje lo siguió. Ramiro esperó, según lo habitual en estos casos, unos diez minutos y se acercó a la caja. Pagó su primer consumo y adquirió una nueva cajetilla de sus Camel preferidos. Eran cerca de las doce de la noche cuando salió a la calle, buscó su vehículo y lo puso en marcha. Mientras manejaba en dirección a Viña del Mar, sintió un calor horrible, parecía que el cielo lo apretujaba contra el asiento. Bajó el vidrio y sacó el brazo hacia afuera, lo levantó hacia el techo y extendió la palma de la mano frente al viento, logrando que una cierta cantidad de aire penetrara directamente hacia su rostro. Viró por Libertad y luego cruzó hacia las calles aledañas. Pasó las intersecciones de varias arterias manejando suavemente. Metió la mano en la chaqueta y sacó el sobre con el dinero. Lo olió largamente y después lo depositó debajo del friso de goma, junto con sus documentos. Había poca luz y los transeúntes eran escasos.
Apenas llegó a su casa, entró al baño y se miró al espejo. Estaba barbón, ojeroso y desaliñado. Abrió la llave del agua fría y se mojó la cara. Después, se cepilló los dientes y, tras comprobar que Lorena dormía profundamente, se sentó a los pies de la cama y abrió el sobre. Allí estaban los dos mil dólares en billetes de cien, frescos y perfumados. Tomó algunos al azar y verificó su legitimidad. Los metió nuevamente al sobre y los guardó en el doble fondo de su maletín casero. Se metió a la cama y se acostó de espaldas a su mujer.
Antes que el sueño finalmente lo doblegara, estiró la mano hacia el velador. Le agregó dos aspirinas al vaso de agua. Lorena, a medio despertar, sacó los brazos por sobre el cubrecama y siguió durmiendo.
Octubre todavía no convencía a nadie de que era un atractivo mes inmerso en el corazón de la primavera. Si bien las plantas, los pájaros y los árboles parecían entender su desvarío, el ojo humano ya lo catalogaba de raro. Y no era para menos, el clima en la región había estado cambiante en el último tiempo. Algunos días amanecían con un majestuoso y rotundo sol, cuyos rayos dorados revoloteaban en el lomo de la gente quemándolos, y otros, con una llovizna blanca, neblinosa tan fría que calaba hasta los huesos. La mañana de ese día se caracterizaba por la humedad que se percibía en el ambiente. El matrimonio no había pasado una buena noche y despertaron sobresaltados. Si el día hubiera estado limpio de seguro el sol estaría alto.
–¡Despierta, mi amor! Nos hemos quedado dormidos –gritó Lorena, echando la ropa de cama hacia los pies–. ¡Son las ocho y diez! –recalcó. A Ramiro le costó sobreponerse al sueño.
El horario de entrada de ambos era a las ocho y media. Aunque tenían ciertas licencias para llegar tarde, ninguno se había aprovechado de tal situación. Se tiraron rápidamente abajo de la cama y se metieron al baño. En la cocina Ana María, que no los había despertado, preparaba el café con leche para la señora y el té puro con tostadas para el caballero. Mientras se afeitaba, Ramiro intentó romper el hielo.
–¿Cómo pasaste la noche? –preguntó.
Lorena, abierta de piernas sobre el bidé, chapoteaba diestramente con las manos y el jabón para lavarse.
–¡No muy bien! –chilló con cierta hostilidad.
–¿Me di muchas vueltas?
–¡Sí! Bastantes.
–¡Lo siento! ¡Qué pena! –dijo, atribulado–. Hace días que no duermo bien.
Terminaron de vestirse y él caminó hasta la cocina, saludó a Ana María y bebió un par de sorbos de té. Detrás apareció su esposa, quien no escondió su disgusto.
–¡Buenos días, Ana María! –Ella respondió el saludo compungida–. ¿No se dio cuenta que nos habíamos quedado dormidos?
–¡Sí, señora! Pero como ni siquiera sonó el despertador, pensé que se iban a levantar más tarde.
Lorena levantó las bien formadas cejas negras y con pesar se dirigió a su esposo:
–¿No pusimos el despertador?
Ramiro no pudo menos que reírse.
–¿Y qué me dices a mí? Tú eres la encargada. ¿O no?
Lorena se bebió la leche de un viaje y no dijo nada. Le robó una tostada y salió arrastrando la cartera. Él corrió detrás. El panorámico espejo del ascensor sirvió para corregir algunos detalles del vestuario y para que el matrimonio se informara que ese día habría corte de agua después de almuerzo.
–¡Hum! Llamaré a Ana María para que junte un poco –dijo Lorena–. La semana pasada dijeron que era hasta las tres el corte y... ¿te acuerdas que llegó como a las siete?
–¡Detallitos! ¿Manejas tú?
Le alcanzó las llaves.
–¡No! –contestó desinteresada–. No estoy de humor para ello.
Después de abrir la puerta para que subiera su mujer, recorrió el corto trecho hasta su asiento y echó a andar el motor. Organizó un poco el desorden de cosas que había en el asiento trasero y activó el portón automático. Al salir a la intemperie una lluvia de mugre se deslizó desde el techo sobre los vidrios. Accionó el limpiaparabrisas junto con el sapito, hasta que se formaron dos medialunas de limpieza entre el polvo y los restos de hojas.
El tráfico estaba horroroso, parecía que todos se habían quedado dormidos el mismo día y al mismo tiempo. Los autobuses y colectivos no respetaban ninguna señalización y los automóviles particulares debían hacer esfuerzos para no tocarse con ellos. Ramiro miró hacia todos lados y viró bruscamente hacia una bocacalle que tenía sentido contrario. Desembocó en Ocho Norte y continuó hacia el oriente, hasta tocar con la arteria principal que lo llevaría hasta la telefónica. El tránsito a esa hora pico era exactamente igual en todos lados, por lo que Lorena, aferrada con dientes y muelas al asiento, hizo lo posible por calmarlo.
–¡Ya vamos tarde, amor! No sacas nada con apurarte.
Él entendió el mensaje y encendió la radio.
–¡Eso está mucho mejor!
Ya calmado, su mujer sacó el cosmetiquero Artistry que le habían traído de Estados Unidos y procedió a maquillarse; tarea que siempre hacía antes de salir, pero ese día, por el atraso, tendría que aprovechar el taco para hacerlo. Él, en tanto, deleitaba al mundo con su hermosa voz, cantando todos los pedacitos que se sabía de las canciones que emitía la radioemisora. Ya avanzadas un par de cuadras y en el momento en que Lorena aplicaba a sus labios el Rose Glisten Lip, se sintió un fuerte golpe metálico y el vehículo se estremeció por completo. Su cabeza bailoteó y dio contra la ventanilla, dando paso a un hilillo de sangre; habían sido impactados por un bus urbano. Ramiro, furioso, intentó abrir la puerta y salir, pero esta estaba bloqueada por la carrocería del autobús. Reaccionó y volteó la cabeza: su mujer se miraba el labio en el espejo del parasol e intentaba en vano parar la sangre de la frente.
Ramiro se olvidó de todo y se acercó a ella preocupado. La tomó suavemente de la barbilla y se interiorizó visualmente de la gravedad de la herida.
–No fue nada grave, cariño –dijo ella–. Un pequeño golpe en la sien y la rotura del labio al morderme.
Incrédulo, puesto que el impacto había sido bastante considerable, comprobó que realmente estuviera bien y, ya más tranquilo, la instó a salir. El conductor de la liebre corrió a auxiliarlos.
–¿Se encuentra bien, señora? ¿Es grave la lesión?
–¡No! Todo está bien –contestó.
–¡Quiero ver los daños! –gruñó Ramiro, mientras se tomaba del marco del auto para salir.
–¡El bus me patinó y no lo pude controlar! –se excusó el autobusero. Añadiendo con voz discordante–: Por lo que observé... no es tanto el daño. Parece ser solo de lata.
Ambos hombres dieron la vuelta al automóvil y verificaron los daños, mientras una decena de curiosos comentaba el siniestro. Parecía ser que había resistido bien el golpe y solo denotaba tener hundido el tapabarro, no vislumbrándose otro daño importante. El bus por su parte, había resultado con un rasguño en el parachoques.
–¿Qué hacemos señor? ¿Retiro el autobús? –consultó el chofer. Ramiro se enderezó y miró a su mujer, se encogió de hombros e hizo una mueca con la boca. El conductor volvió a hablar–: Si desea que le paguen los daños tendría que poner la denuncia en Carabineros y, después acompañarme a la Asociación. El abogado de la empresa tomaría el caso.
Ramiro lo miraba moviendo la cabeza. Cuando el chofer terminó, él dijo:
–¡Ya, compadre!¡Yo me encargaré de los daños! No tengo ninguna intención de perder tiempo y dinero en un juicio con ustedes. Así que olvídese, y gracias por la preocupación.
Invitó a su mujer a abordar el vehículo y reemprendieron la marcha. Ella, más repuesta, le tomó la mano y se la besó.
–¡Gracias por no enfadarte! Creo que has hecho lo correcto –le dijo.
Él sonrió y luego, le arriscó repetidamente la nariz.
–No es nada, corazón mío. Eres tú la que me da esa calma.
Una vez llegado al trabajo de su esposa, estacionó subiéndose a la vereda y se bajó para abrirle la puerta. Le brindó la mano y luego la besó en los labios. Lorena carraspeó aclarándose la garganta y le susurró al oído:
–¿Podrías venir a buscar a tu esposa a la salida?
Él le apretó los pómulos con los nudillos y movió afirmativamente la cabeza.
–A las seis y media estaré acá, ¿está bien?
Lorena apuró el tranco y sin detenerse dio vuelta el rostro; un guiño fue la respuesta.
Ramiro bajó cuidadosamente al pavimento y en el camino marcó el número de teléfono de la central. Pidió hablar con Corina. Explicó sin grandes detalles lo ocurrido e informó que pasaría directamente al taller. Cortó y enfiló por avenida Francia hacia el cerro.
–Esto está atestado de vehículos, como todos los viernes –le explicó Jorge.
Esperó media hora. El jefe de taller le ordenó a un mecánico que hiciera el chequeo de daños y, posteriormente, concluyó que solo se había estropeado el tapabarro. De todas formas, eso implicaba desmontar, desabollar y pintar de nuevo toda la pieza. Ramiro sacó cuentas y decidió pasar a dejarlo al día siguiente.
De vuelta en la oficina adelantó todo el trabajo que pudo y delegó otro tanto en Corina y los encargados de secciones. Por la tarde, compartió un café con todos ellos y les deseó éxito en lo que hicieran, no sin antes recomendarles que tuvieran cuidado y no se buscaran problemas con el personaje que le subrogaría, el que era reconocido entre los empleados como vaca y negrero. Se despidió personalmente de cada uno de ellos y se alejó del despacho.
A las seis con treinta, clavadas, se encontraba estacionado frente a la telefónica. Abrió las puertas para que se ventilara el interior del auto y aprovechó de echar una ojeada a los asientos y al piso. Tomó un paño untado con spray para cristales y limpió los vidrios por dentro. En ello estaba cuando sintió dos dedos que le punzaban los costados. Dio un pequeño brinco y volvió la cabeza lentamente. Detrás de él, su mujer le observaba con su joven rostro casi angelical y lleno de dulzura. Lucía encantadora, más suave y alegre que nunca. El corazón de Ramiro se encabritó y sus ojos brillaron como luces de estrellas en una noche sin luna. Tiró lejos lo que tenía en las manos y se acercó mirándola fijamente. La tomó con suavidad por los hombros y ella ladeó levemente el rostro, entreabrió los labios y esperó. Cerraron los ojos y se besaron con toda pasión. Los aplausos y los silbidos de aprobación de algunos compañeros que en ese momento salían del edificio y de otros que observaban la romántica escena desde el segundo piso, no se hicieron esperar. El matrimonio se volvió y levantó los brazos en señal de triunfo.
–¡Mi amor! –exclamó súbitamente Lorena, como si su voz culebreara entre rosales–. Me gustaría caminar un poco. Siento deseos de volver a repasar cosas que no hacemos desde hace un tiempo.
Él ya había abierto la puerta y reaccionó atolondradamente.
–Pero... está un tanto fría la tarde y te podrías resfriar.
–¡No hay cuidado! –exclamó ella rebosante de gozo–. Tengo muchísima energía.
Ramiro se preocupó de asegurar bien el coche y notó que algo bueno estaba pasando.
–¡Bueno, ya! –dijo con firmeza–. Si tú lo deseas... por mí no hay ningún drama; caminaremos.
Se tomaron de la mano y se dirigieron hacia el paso de peatones. Esperaron el monito verde y cruzaron la avenida. Sobre el puente peatonal que cruzaba el fétido estero hacían nata los microempresarios de la solidaridad y de la cesantía. Los Súper 8, las sustancias, los tofis, el maní confitado y los cocos de palma pelados –chupados, según la competencia–, competían con las manos estiradas de los ciegos, mancos, cojos y ancianos sucios y hediondos a su propio orín. En este grupo, según seguimientos especializados, varios tenían suculentas cuentas de ahorro.
Al cabo de un rato llegaron al Samoyak, sitio predilecto para saborear exquisitos sándwiches, tortas, kuchen, y otras delicias. Ubicaron una mesa con la posición más estratégica y se acomodaron uno al lado del otro. Lorena solicitó la carta y Ramiro sacó un cigarrillo.
–¿Te importaría no fumar por ahora? –le solicitó angelicalmente. El hombre seguía sin comprender–. Estoy un poco mareada y el humo me hace peor –justificó.
Devolvió el cigarrillo al paquete y por dentro pensó que era muy posible que los malestares que sentía su mujer fueran consecuencia del golpe que se había dado en la mañana. Le tomó de las manos por sobre la mesa y le preguntó:
–¿Te sientes realmente bien? En la mañana me dijiste que el paramédico te había examinado y te…
La sonrisa de Lorena hablaba por sí sola.
–¡Hum, hum! –respondió afirmativamente. Se acomodó en la silla y cambió de tema–. Me tomaré un jugo de piña, ¿y tú?
Ramiro, más tranquilo, pero no por eso menos ansioso, ladeó la cabeza y pensó.
–A ver, a ver... ¡uno de melón tuna!
El mozo, que los observaba desde que habían ingresado al establecimiento, esperó el ademán del caballero y se acercó a tomar prestamente el pedido. Anotó en su comanda y, de nuevo, los dejó solos. Él le contó del auto.
–¡Hum! Tú no estarás –dijo Lorena–. Me imagino quién tendrá que retirarlo.
–Si es que te queda tiempo –dijo en tono de víctima–. Si no es así, le diré a alguien del trabajo que lo haga.
–¡Tonto! –gruñó ella, frunciendo el ceño–. Sabes que solo espero que me lo pidas.
El mozo se acercó a la mesa y depositó en ella los jugos solicitados. Esperaron que este se fuera y al unísono levantaron los vasos haciéndolos chocar. Brindaron por... sencillamente estar juntos. No obstante, Lorena no paraba de sonreírle. Como si quisiera contarle muchas cosas, hasta que de pronto largó:
–¡Cariño mío! De alguna manera tengo que contarte lo que nos está sucediendo.
Ramiro se incomodó, creyendo que tocaría el mismo tema de siempre.
Ella prosiguió:
–Ayer, en el cóctel al que asistí, hubo un momento en que me sentí bastante mal. Tu entiendes; estómago revuelto, náuseas, en fin.
Ahora sí Ramiro escuchaba atento.
–Me dirigí al baño y estuve como quince minutos de cabeza en el lavamanos, sin embargo, no pude trasbocar nada. –Estupefacto se tomó la barbilla y raspó con sus yemas la incipiente barba. Lorena bebió un sorbo de jugo y continuó–: Preocupada, hoy en la tarde fui a visitar al doctor Vargas, y él me dijo... –sacó una servilleta y se limpió suavemente la nariz. Unos lagrimones habían surcado sus mejillas. El hombre no soportó seguir en ascuas y expresó su impaciencia.
–¡Dime por favor, mujer! ¿Qué te dijo? – Y añadió con una alegría contenida–: ¿Es acaso lo que pienso?
Lorena bajó la vista y apretó una mano contra la otra.
–¡Sí! Tengo casi un mes de embarazo.
–¿Un mes? ¿Un mes de embarazo y no me lo habías dicho? ¡Esto tiene que saberlo todo el mundo! –gritó, hecho un loco.
Sollozando de emoción y sin que su mujer alcanzara a persuadirlo, se paró sobre la silla y golpeó repetidamente la copa, buscando la atención de todos en el salón.
–¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un momento de atención!
En el lugar se hizo silencio:
–Quiero compartir con todos ustedes una feliz noticia: ¡seré papá nuevamente! ¡Esto es sensacional!
Luego, mirando al cielo exclamó:
–¡Gracias, Padre mío, por esta bendición! ¡Gracias!
Un desconcertado pero espontáneo aplauso se hizo escuchar a través de toda la sala. Se bajó de la silla e intentó tomar en brazos a su mujer. Lorena sonrojada se resistía.
–¡Eres un loco maravilloso! –no dejaba de repetir–. Si sigues así, mi corazón explotará de tanta emoción.
Aquello era un divino espectáculo que ni el mismo William Shakespeare habría sido capaz de dramatizar. Love Story era una insignificancia decadente frente a tanta dulzura que acaparaba cada centímetro de sus vidas. Varias damas mayores se acercaron a la mesa y los felicitaron, especialmente a la futura madre, con la cual muchas de ellas se deben haber identificado; las que no, simplemente la envidiaron. Los hombres atinaron a reírse entre ellos y a hacer comentarios burlescos de la situación. La administradora prefirió ignorar el acontecimiento y los mozos se encogieron de hombros.
Dejaron sus jugos a medio tomar y salieron a la calle. Una llovizna delgada, pero persistente, caía sobre ellos, mientras sus tacos levantaban un pequeño hilo de agua barrosa tras de sí. Los cuidadores de autos, guarecidos bajo los toldos de las tiendas, observaban impávidos los movimientos de los transeúntes, en tanto unos cuantos quiltros formaban una verdadera ronda de juegos al lado de la pareja. Ramiro cubrió a Lorena con el ala de su piloto y ella aprovechó de prenderse con ambos brazos alrededor de la cintura masculina.
El semáforo cambió intempestivamente de color, justo en el momento en que la llovizna se hacía más intensa; se tomaron de la mano y emprendieron un pequeño trote sobre el puente resbaladizo. A esa hora y en tales circunstancias, habían desaparecido todos los limosneros y vendedores. Tras ellos solo se mantenían fieles una pareja de perros mojados y entumidos que, pese al frío, saltaban y movían la cola, dando pequeños ladridos de alegría.
–Espero que estos quiltros estén alegres por la lluvia, y no porque crean que los vamos a llevar a nuestra casa –dijo Ramiro, contento, haciendo una morisqueta hacia ellos.
–¡Hum! Sabes muy bien que nuestro hijo estaría de lo más feliz que así fuera... ¡Tanto que le gustan los perros! –recordó ella, mirándolos con un dejo de sentimentalismo.
Una vez en el vehículo, se secaron el cabello, y se despojaron de los sobretodos mojados, uniéndose posteriormente en un beso dulce y apasionado. Desde el norte, se había levantado un viento fuerte y translúcido, el que, con su violencia, hacía retorcerse de dolor a los árboles frondosos y redondos, cuyas raíces levantaban el pavimento de las veredas. Las luminarias también recibían lo suyo, siendo zamarreadas de un lugar a otro, provocando pequeños cortocircuitos que a ratos dejaban la cuadra en penumbras. La pequeña lluvia, la matapajaritos, se estaba convirtiendo en un gran dolor de cabeza.
A orillas del mar no era menos, las olas se levantaban ufanas de su grandeza, azotando sin piedad los roqueríos y enviando la espuma a través del viento hasta la mitad de la costanera. Pocos eran los osados aventureros que jugaban a eludir el oleaje y a no dejarse apachurrar por el salado chapuzón. Aparcaron frente a la playa y, en un acto no premeditado, ambos abrieron sus respectivas puertas y corrieron desenfrenadamente en dirección al mar. Lorena había tenido la precaución de sacarse los zapatos, lo que ayudaba a que sus pequeños pies no se enterraran en la mojada arena. Él solo se preocupó de tirar el vestón y de correr lo más rápidamente posible para ganarle a su esposa. Era el único par de locos que, bajo el celestial diluvio, en un acto digno de Charles Chaplin, se revolcaba en la arena esperando que una avezada ola los cubriera por completo.
Exhaustos y chorreando agua por todos lados, empapados hasta el alma, subieron al departamento. En el piso del ascensor, quedó un charco de agua, el gorjeo que producían los zapatos de Ramiro al caminar provocaba la hilaridad de quienes los observaban, entre incrédulos y pasmados. Ana María, presa del pánico y la confusión, les miraba la facha, especialmente la de él, sin ocurrírsele qué preguntar. Luego corrió a subirle la llama a la estufa y les preparó el baño para la ducha caliente.
Había sido un día a todas luces espectacular. Se metieron juntos a la ducha y mientras por sus cuerpos corrían mezclándose el champú y el gel de baño, se amaron locamente, sin remilgos ni formalidades.
Ya secos, se acomodaron los pijamas y las pantuflas. Salieron al pasillo y decidieron compartir la buena nueva con Ana María y con Cristián, que aún no se dormía. Las pupilas del muchacho eran una especie de barrilete cósmico que brincaba inquieto dentro de sus ojos. No cabía de ansiedad y daba saltitos de alegría. Ana María, que aún no se reponía de la impresión al verlos mojados, solo tartamudeó una corta frase de parabienes. Abrieron una botella de licor de frutilla –que fascinaba a Lorena– y procedieron a brindar.
Ambos cónyuges sabían que esta situación acarrearía un cúmulo de posibilidades que ayudarían al fortalecimiento del matrimonio. Un hijo siempre trae unión al grupo familiar, pensaba Lorena. Ella había nacido dispuesta a alcanzar su entera satisfacción y felicidad. Si ello era junto a Ramiro y los niños sería lo más maravilloso y perfecto; si era solo junto a estos últimos se debería amoldar a ello y junto con abrir su mentalidad al cambio disfrutar de lo que Dios le había dado: fuerza, valor, entrega y sacrificio. Para Ramiro era más simple, Lorena era su vida, lo que más amaba en el mundo. Después venían sus hijos, con los cuales compartiría cada cosa por él aprendida. Mas el hipotético cambio de esquema al cual debería ajustarse su vida, no le atraía demasiado. Siempre había sido de la idea de dejar hacer en el amor y no comprometer sus más íntimos sentimientos.
Se miraron fijamente a los ojos y por un momento comprendieron que Dios había elegido la primavera para entregarles una nueva oportunidad de volver a sonreír y ser felices. Ana María sigilosa, se retiró junto al niño, dejándolos solos.