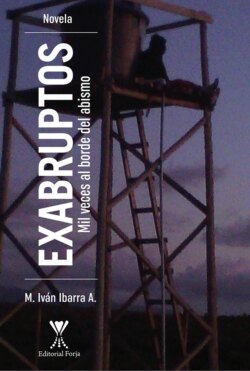Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 8
CAPÍTULO 4
ОглавлениеLos ojos animosos de Lorena reflejaban enteramente el momento que vivía. Su nítida expresión corporal y la forma casi arrogante de considerar cada uno de los problemas que se le presentaban pronosticaban, sin lugar a dudas, un pronto quiebre de los esquemas tradicionales que hasta entonces se habían mantenido en ese hogar. Le gustaba su trabajo, aún en desmedro de su propio entorno personal. Había dejado un tanto abandonadas sus antiguas actividades como la cocina, la lectura y el bordado, incluso, era común que la noche la pillara trabajando.
Era una secretaria ejecutiva laboriosa, comprometida y capacitada en las materias que debía tratar. En poco tiempo había logrado asimilar todo lo aprendido en el instituto y ponerse al día en el rodar de la empresa. En cierto modo, su sueño más grande era similar al de él, pensó su Ramiro, deseaba dirigir alguna vez su propia empresa, no depender de un jefe y trabajar libremente en beneficio propio y no de terceros. La lectura la había ayudado a relacionarse mejor con la gente. La compañía donde trabajaba estaba ampliando sus servicios a varios puntos del país y se estaba modernizando. Eso implicaba que a menudo ella debía desplazarse junto al personal de gerencia a esos centros de atención, con el fin de asesorarlos y crear con ellos una estrecha vinculación en aspectos administrativos y operacionales.
Fue precisamente este uno de los puntos que empezaron a incomodar a Ramiro, quien entonces quiso empezar a entender a su mujer. Aun cuando esta nunca le había reprochado su actitud, era un hecho que por dentro sufría sus tardanzas, esas llegadas en la madrugada a solo dormir, sin siquiera intercambiar alguna idea; odiaba sus comidas y eventos, como también a cada mujer con quien debía compartirlo. Ahora era él el que no estaba tranquilo, la echaba de menos al no encontrarla esperándolo, sentía celos de todos aquellos que sí la tenían a su lado, aun cuando fuera por razones de trabajo. Algunas noches no podía conciliar el sueño, quería gritar que la amaba y que la necesitaba, no tan solo para cuidar el hogar y a su hijo, o para tenerle las cosas limpias y planchadas, pero su machismo lo hacía morderse de rabia y lo único que pensaba era emborracharse y acostarse con cuanta puta se le pusiera en el camino.
Esa tarde, como ya se había hecho común y rutinario en los últimos meses, llegó temprano para hacerse cargo de su hijo. Sara, quien le esperaba inquieta mirando el reloj a cada momento, le hizo un recuento rápido de lo sucedido en el día y esperó que la despachara.
–Señora Sarita, hoy tendrá que esperar un poco, deseo hablar con usted. Tome asiento por favor.
La mujer, nerviosa y en silencio, se sentó en el sillón.
–Mire, nosotros no podemos seguir con esta forma loca de entrar y salir de la casa. Normalmente, estoy llegando tarde al trabajo por tener que esperarla a usted en las mañanas, y por las tardes debo venirme soplado para que usted no pierda su tren hacia el interior...
–Pero... –interrumpió Sara–, ese fue el trato acordado cuando empecé a trabajar aquí.
–Totalmente de acuerdo, pero ese trato ya no se compadece con los cambios que han ocurrido en esta casa.
Avanzó cauteloso hacia la ventana y con un movimiento lento sacudió algunas hojas del filodrendo.
–Quiero saber efectivamente si usted puede o no continuar puertas adentro.
La mujer se incorporó, y dijo sin ningún asomo de duda:
–No, don Ramiro. Lo siento de verdad, pero yo también tengo casa y una familia que depende de mí.
Hubo un largo silencio. Ramiro volvió sobre sí mismo y se sentó; mientras Sara lo miraba tranquilamente. Sabía que de él dependía la decisión.
–Entonces, tendré que buscar a otra persona. Usted sabe que no es algo personal, ¿verdad?
–La mujer asintió con la cabeza.
–No se preocupe, señor, lo entiendo. Me doy cuenta de lo mucho que ustedes trabajan y que les es necesaria una persona a tiempo completo. Y por mí... pierda cuidado, creo que también necesito un descanso.
–Gracias por entenderme, Sarita. Ahora el problema es encontrar a alguien.
La mujer sonrió con picardía, mientras observaba la desesperación de su jefe. Este arqueó las cejas sin comprender.
–También le tengo a la persona precisa.
–¿Cómo? –inquirió, incrédulo.
–Sabía que esto de un momento a otro iba a suceder. Hablaré con una niña que tengo de allegada en mi casa y, si acepta, se la mandaré mañana mismo para que usted la vea.
–¿Y es de confianza?
–Es jovencita, pero de absoluta confianza –respondió con firmeza. Ramiro movió compulsivamente los hombros y se incorporó para despedirse.
Cuando hubo quedado solo, se dirigió a la cocina y abrió el mueble de la despensa. Sacó una botella de coñac Napoleón y se sirvió un corto. Necesitaba algo que le quemara las tripas. Caminó hasta el dormitorio de Cristián y comenzó una alegre conversación con el pequeño, hasta que este se quedó dormido.
El martes por la noche se presentó la recomendada de Sara. No tenía ningún tipo de referencias e incluso parecía hasta sin experiencia. Era una mocosa de diecisiete años, delgada, relativamente baja, de escaso nivel sociocultural, pero, según su locuacidad, con hartas ganas de ganar dinero. Se veía un poco cómica aparentando ser una mujer hecha y derecha, vistiendo minifalda, la que no le alcanzaba a cubrir casi nada y calzando unos zapatos rosados taco aguja muy altos. Tanto sus ojos como los labios, eran un verdadero arcoíris de colores. Luego de conversar con ella, para saber algo de su vida y así conocerla mejor, le dio algunas recomendaciones sobre Cristián, relacionadas con el régimen de comida, sueño y juegos. También se trató el día de asueto, sueldo y aspectos relativos a su vestimenta.
–¿Estás dispuesta a quedarte de inmediato?
La chica no se hizo de rogar y contestó esperanzada:
–¡Sí, señor!
–¡Qué bueno! Felicitaciones –le dijo, con un apretón de manos–. Te indicaré cuál será tu pieza y después de comer podrás acostarte a descansar. Mañana comenzarás tus labores.
–Gracias, señor, pero no tengo hambre. Me gustaría conocer el dormitorio para dejar mis cosas y luego acostarme a dormir. Me siento un poco agotada.
–Como tú quieras –contestó pausadamente. Enseguida, se agachó para ayudarle con el bolso y continuó, imperativo–: Ven, sígueme.
La muchacha, radiante de felicidad, salió detrás de él.
–Gracias, caballero, por darme este trabajo. Siempre se lo agradeceré.
Él no entendía a qué se debía tanta alegría, y en ese momento solo atinó a observarla.
–Espero que te sientas cómoda en este cuarto. Tienes tu cama, velador, el clóset bastante amplio y mañana te instalaremos un televisor. –Se retiró hasta la puerta y le recordó el horario de levantada–. Si estás dormida cuando llegue mi mujer, no te aflijas, las presentaré mañana, ¿ okey?
Eran cerca de las once de la noche cuando la puerta del departamento se abrió y bajo el dintel apareció la figura de su mujer. Estaba extenuada, desencajada por el esfuerzo y el trabajo del día. En el hombro colgaba su gran cartera –maleta, según la opinión de algunos–, y contra el pecho traía atrapados, apenas, un par de archivadores y varios otros documentos que ya escapaban de su abrazo. Había bajado un par de kilos desde que entró a trabajar, pero ello no influía en su belleza, su cuerpo seguía siendo igual al de la muchacha que él había conocido, incluso su esmerada dedicación para verse cada día mejor destacaba en ella algunas cualidades físicas que no dejaban de asombrarlo.
–¡Pero, mi amor! ¿Por qué no me avisaste que venías subiendo? –la recriminó, apurando el tranco para ayudarle.
–Realmente no se me ocurrió, amor, pensé que ibas a estar acostado; ya es tarde.
Ramiro tomó como pudo los archivos y se besaron tiernamente, tal cual era su costumbre. No habían perdido ese contacto íntimo y cariñoso.
–¡No, mi amor! –prosiguió–. Te esperé en pie para poder ver tu cara cuando degustes una exquisita sopa de mariscos que preparé exclusivamente para ti.
–Seguro que la tomaré –dijo–, primero déjame descargar todas estas cosas y luego me acercaré a la cocina.
Lorena entró al dormitorio y dejó caer todo amontonado en un rincón, se sacó los zapatos, el pantalón y la blusa, quedando solamente con la ropa interior negra y los pies desnudos. Así se sentía cómoda y la ayudaba a relajarse. Era verdad, pues hasta su rostro había cambiado, estaba más rosada, con más ganas, y su actuar también denotaba alegría. Se sentaron en la pequeña pero adornada mesa ubicada en la cocina, donde Lorena se acomodó terapéuticamente sobre una de sus piernas, es decir la izquierda recogida sobre la silla por debajo de las nalgas, y compartieron el apetitoso caldo.
–¡Está deliciosa! –exclamó sorprendida–. Realmente me la tomaría toda, pero aprovecharé de llevar un poco para el almuerzo de mañana –dijo ella, sonriente.
–Me he sentido muy a gusto preparándotela –dijo él, allegándose al cuello de su mujer–. Hacía mucho que deseaba tener la oportunidad de demostrarte mi cariño con algo nuevo.
Lorena le tomó el rostro con las dos manos y lo besó amorosamente.
–¿Y cómo marcha la oficina? ¿Ha mejorado la relación con tu jefe?
–Se podría decir que sí. Creo que ha entendido mi posición y ya me respeta. De todas formas –prosiguió pícaramente–, en algunos momentos he tenido que emplear mis encantos para ello.
–¡A ver, a ver! –reaccionó él–. ¿Cómo es eso?
–¡Hum! Cosas de nosotras las mujeres.
Él la miró de arriba abajo y de vuelta, sus ojos se pusieron serios. Se hicieron un par de morisquetas y rieron largamente.
Ramiro retiró los cubiertos y Lorena continuó explicando algunos detalles de la empresa. Diseño, costos y crecimiento que esta estaba experimentando. A su vez las lentas mejoras en las relaciones humanas entre su jefe y el personal subalterno.
–Bueno –acotó ella–, característico en los ejecutivos actuales.
–No me mires a mí –dijo Ramiro.
–¡Descuida, amor mío! Te conozco perfectamente. Tus entretenciones son de otra índole.
Costó un poco superar ese pequeño gran silencio. Sin embargo, ella lo aprovechó para comunicarle que al día subsiguiente saldría hacia la Octava Región –nueva división territorial impulsada por el gobierno–, como parte de un equipo de trabajo, y que su estada allí sería aproximadamente de siete días. Ramiro la miró y se encogió de hombros, sonriéndole.
–¡Qué puedo hacer yo! Parece todo resuelto, ¿no?
La mujer intentó hilvanar una respuesta, pero él, dejando de lado sus quehaceres, se acercó y la alzó en los brazos, que no eran musculosos, pero sí fuertes. Caminó hasta el dormitorio y cerró la puerta con el pie, la depositó con delicadeza sobre la cama y la besó con toda pasión. Luego, dejó caer su bata blanca. Lorena reaccionó como él estaba acostumbrado. Sus manos se aferraron a las bien formadas nalgas y, doblando el cuello, acercó los labios a aquel pene aún flácido, que poco a poco iba ocupando más espacio en su boca. Él le desabrochó el sostén, que cubría la mitad de esos senos preciosos y se los acarició.
–Mi amor, eres encantadora –susurraba–. No sabes lo feliz que me haces.
Lorena, sin dejar de besarlo, alzó los bellos ojos y acompañó con ellos las palabras.
–Y yo quiero, deseo y amo hacerte feliz, esposo mío.
Para él, en estas mismas circunstancias, era absolutamente distinto a lo que le ocurría con otras mujeres. No quería hacerle daño y casi no era capaz de reventarse buscando la saciedad más allá del límite, lo que no significaba que ese cuerpo no lo excitara y que, como otras veces había sucedido, al final la tratara sexualmente igual que a todas, dejándola integralmente satisfecha. Fue así como, pensando en ello, la tomó bruscamente de la nuca y la atrajo más hacia sí, mientras sus dedos, por sobre la espalda, hurgueteaban bajo el minúsculo calzón.
Era tal la pasión del juego que de un brinco se subió a la cama, mientras Lorena, a gatas, se daba vuelta y acomodaba la cabeza sobre la almohada. Ramiro recorrió con la vista el perfumado y curvilíneo cuerpo y le hizo a un lado el bikini. La penetró poco a poco, hasta que estuvo completamente en su interior. Ella comenzó a moverse con un vaivén lento, que luego se convirtió en un ir y venir desenfrenado, golpeando con fuerza las nalgas contra el estómago de su amante. Ambos se necesitaban, eran felices sexualmente y todo aquello que compartían les servía de relax para alejar cualquier cansancio. Mientras él gemía guturalmente mirando al techo, ella se retorcía de gozo. Finalmente, no aguantaron más todo el torbellino de deseos y se entregaron en un orgasmo espectacular.
Siguieron acariciándose abrazados, extenuados y felices, pero en la cabeza de él aún daban vueltas miles de cosas. Por las reacciones de su esposa, él era capaz de sobra de hacerla feliz, más aún si él le había enseñado todo lo que sabía. La había hecho sentir placer hasta en las formas más increíbles. Recordó que el último asiento de un pulman, viajando de Santiago a Valparaíso, había sido el silente testigo de una de sus más espectaculares corridas, sin olvidar aquella otra, no exenta de emoción, en la Estación Bellavista, cuando decidieron hacer el amor arriba de un vagón de carga que se encontraba en una línea secundaria. Grande fue la sorpresa de ambos cuando este comenzó a moverse en el medio de aquel acto; el vagón por suerte, solo fue arrastrado hasta la próxima estación.
Mientras se fumaban un pitillo, Ramiro le contó que ya tenían una nueva nana puertas adentro, la que dado la hora ya debería estar dormida. Lorena sorprendida abrió tan grandes los ojos que su marido no pudo menos que reír.
–¡Eres incorregible! –le manifestó, metiéndose rápidamente bajo la ropa de cama.
–¿Qué he hecho ahora? –interrogó, haciéndose la víctima.
–¿Cómo qué he hecho? Te parece poco no haberme avisado que había otra persona en la casa.
–¡Ah, mi amor! No ha sido nada. Estoy seguro de que tus gemidos no los escuchó nadie más allá de la cuadra.
Lorena se hincó sorpresivamente y tomando la almohada la lanzó de lleno a la cabeza de su esposo. Este se cubrió la cara con las manos y se tiró prestamente bajo la cama, dejando al descubierto todas sus nalgas bronceadas y peludas.
–¡Así te quería pillar, briboncito! –gritaba, mientras descargaba una seguidilla de almohadazos sobre ellas.
–¡Por favor! ¡No me golpees más! –clamaba el castigado, pataleando a diestra y siniestra. Advirtiendo luego–: ¡Llamaré a los carabineros!
–Si quieres puedes llamar a tu misma abuelita. Lo que es yo, no te dejaré salir de ahí –sentenció.
–¡Ten piedad! Nunca más lo haré. ¡Por favor!
Una vez Lorena hubo aceptado la tregua, en aquel combate post sexual, ambos se metieron bajo las sábanas, extenuados y llorosos de tanto reír. No obstante, aquella alegría solo disfrazaba en parte lo que Ramiro pensaba; sin embargo, no era el momento más adecuado para tratar aquellos temas. Se despidieron con un beso fresco y liviano y él estiró el brazo para apagar la luz.
En la oscuridad de aquella habitación, solo quedaba pensar que la relación matrimonial y familiar de este pequeño grupo, mirado desde fuera, era excepcional; todo era belleza, amor y aceptación. Vivían bien, eran unidos como clan, e independientes como individuos. Casi no peleaban y cuando lo hacían eran muy reservados y rápidamente se abuenaban. Sin embargo, en el seno mismo de ella algo no funcionaba. Más allá de las infidelidades masculinas, había aspectos fundamentales que no se respetaban, como por ejemplo la falta de comunicación verbal o diálogo, que casi siempre se traducía solo en un saludo, muy amoroso de todas maneras, pero que no tocaba el fondo del problema. Parecía que uno no se atrevía decirle al otro las cosas que estaban minando esa relación, esquivando los momentos de verdadera conversación. No obstante, al verlos dormir parecía que su sueño era plácido.
Ramiro, aunque ya no tenía la obligación de regresar temprano, llegó antes que Lorena a su casa, estaba inquieto por saber cómo había sido el primer día de la nana nueva; eso y el compartir con Lorena la última noche antes que esta se fuera a Concepción, fueron incentivos suficientes para que esto ocurriera. A su encuentro salió Ana María. Nerviosa hizo amago de saludarlo, pero luego calló.
–Buenas tardes, Ana María –saludó Ramiro con simpatía.
–Buenas tardes, don Ramiro. ¿Cómo estuvo su día?
Él que ya caminaba hacia el living, frenó bruscamente y volvió con lentitud la cabeza; no se esperaba esa atención.
–Bien... muy bien. Y... ¿tú?
–Contenta –contestó de un viaje. Echó atrás las manos y colgó los pulgares en el nudo del delantal–. Cristiancito está dormido. Se portó muy bien pese a no conocerme todavía. ¿Va a tomar once, o va a cenar inmediatamente?
Ramiro estaba desubicado. Tanta amabilidad y esmero por parecer y caer bien, le habían sacado de su esquema monótono de todas las tardes. Hasta pensó: Así, quién no llega temprano, poh.
–Mira... ¿por qué no me traes un café chico por ahora? Más tarde a lo mejor como algo.
Antes de que Ana María saliera disparada hacia la cocina, Ramiro inquirió:
–¿Qué hiciste de almuerzo?
–Tallarines con salsa y harta carne –señaló, orgullosa.
–¡Ajá! Me encantan. A la cena los vamos a probar.
–Perdone, pero ¿cómo le gusta el café? –preguntó Ana María de pronto.
–A ver, a ver –canturreó Ramiro, dirigiéndose a la cocina en donde abrió el mueble donde se guardaba la vajilla–. Cuando te pida un café, significa una taza de estas. Cuando sea un cafecito, es en una de estas otras. En cuanto al gusto, me gusta el café como debe ser, es decir, cargado y dulce. Eso significa, una cucharadita rebosante de café y tres de azúcar, ¿estamos?
La chica asintió.
–Solo cambia el tamaño de la cuchara –concluyó él.
–Gracias, don Ramiro. Poco a poco me iré poniendo a tono.
–Lo importante es que preguntes ante cualquier duda. No te quedes sin hacerlo –le recomendó–, pues ello podría significar cometer errores.
–Pierda cuidado, señor. Lo que más quiero es aprender, para poder atenderlos como ustedes se lo merecen.
Ramiro disfrutó el café hojeando el almanaque del navegante y dando ocasionales miradas a la joven que, sentada en el comedor, parecía muy metida en la lectura. Era una especie de guerrera. Sus ojos tornasolados, sin color definido, emitían permanentes haces de luz brillante, y el pelo, que de tarde en tarde se le venía a los ojos, aunque desmarañado, parecía limpio y acondicionado. El cuerpo delgado, casi anoréxico, andaba bien en relación con la altura. No obstante, un mejor cuidado y, sobre todo, una buena alimentación, producirían un mejor equilibrio. Cierto que no era un monumento de mujer, pero con algunos arreglos..., se dijo, podría inspirar mucho más que cariño. Tomó aliento y se incorporó. Al instante Ana María reaccionó dejando la lectura de lado.
–¡No, no! Tranquila –le señaló con un gesto. Se acercó a la mesa y torció el cuello para ver qué leía. La muchacha, avergonzada, intentó cubrir la página. Ramiro no logró entender–. ¿Qué lees? –preguntó por último.
–Palomita blanca –dijo, casi en un susurro.
–¡Hum! Qué bien. Me alegro que leas a autores chilenos.
–¿Es chileno este caballero con apellido tan raro? –preguntó. En su voz había cierta duda.
–¡Sí! Un excelente escritor. Un poco extraño, pero... chileno.
Tomó el destartalado libro de bolsillo y constató que se trataba de la novena edición de la misma novela que él se había devorado en el año setenta y dos. La hojeó, haciendo pasar las páginas controladas por su pulgar y sonrió románticamente. Allí estaban las primeras expresiones formidables, llenas de amor, música, odio, violencia, drogas y sexo, que no tan solo a él le habían impactado. Los primeros garabatos que había visto escritos en un libro, los leyó allí. Repudiado por muchos, pero leído por todos. Lo cerró y lo ubicó frente a ella con la contratapa hacia arriba.
–Siempre que quieras leer un libro, primero parte por la biografía del autor. Así sabrás quién es él, la nacionalidad, de qué trata la obra..., en fin.
–Es que parece tan aburrido –interrumpió.
–Bueno, pero tú has dicho que quieres aprender, o... ¿no? ¡Todo aprendizaje tiene su costo!
La muchacha no opinó y él encendió un cigarrillo y salió al balcón.
Las luces destellaban por todas partes. Hacia el sur poniente las figuras recortadas de los cerros del gran Valparaíso, daban la sensación de esconder inimaginables escenas. Hacia el norte y al final del conjunto de dunas, el humo gris que emergía lento pero constante desde la chimenea de Ventanas, entremezclado con un tenue resplandor anaranjado que prometía un esplendoroso futuro económico para el país. Pero todo ello era una metáfora esclava del romance, Ramiro debía hacer frente a una realidad. No deseaba que Lorena se fuera y lo dejara por tanto tiempo, quizá encaprichada en su afán por ser la mejor. ¿Y si en estos avatares la perdía? ¿Cómo recuperar una torcaza después de enseñarle a volar? No tenía respuesta a ello. Todo era silencio; dentro y fuera de sí.
Instintivamente disparó la tercera colilla a través del aire marino y se dio vuelta, encontrándose a boca de jarro con su mujer que acababa de llegar. Tras la sorpresa, se besaron, y él pudo oler el suave licor impregnado en el aliento de Lorena.
–¿Qué tal, mi pequeña? ¿Cómo anduvo todo?
–¡Bien! –exclamó contenta–. Por fin logré zafarme a las cinco.
–¿Ah, sí? Me parece justo –masculló Ramiro–. Y las muchachas, ¿qué contaban?
–¿Ellas? ¡Puf! Entusiasmadas y súper contentas porque al fin pudimos salir juntas a disfrutar de un after office.
Apretó los codos y metió la cabeza entre los hombros, en un gesto de que sentía frío.
–¡Entremos! –la conminó Ramiro, acurrucándola contra él.
–¿Y se puede saber qué hacías afuera con este fresco?
–Solo me fumaba un cigarrillo y pensaba un poco. Solo eso. Nada más.
–Pensabas... ¿en mí? –preguntó, mientras se acomodaba en el diván, como era típico en ella, con una pierna recogida por debajo de la nalga contraria.
–¡En ambos! –dijo secamente–. Hoy me he dado cuenta de lo rico que es llegar temprano y que te estén esperando para ofrecerte un té, café, o lo que sea…
–Y eso... –alargó Lorena–, ¿cómo fue? Me confundes.
–Ana María –respondió sin más.
–¡Ah! –espetó con un poco de desilusión–. Espero que siempre sea así. Toda escoba nueva barre...
–¡Es que no se trata de eso! –la interrumpió un tanto altivo.
–Y... ¿qué es entonces?
Los ojos de Lorena se abrieron. En la sala no se escuchaba ni un respiro. Ramiro ladeó la cabeza, esperando que se le iluminara la mente.
–Solo... que me habría encantado que esta vez hubieras dicho no y te quedaras conmigo.
–¡Ah! Eso.
–¡Sí! Eso. Pero no me está permitido poner objeciones –dijo él, en tono sarcástico.
Ella se levantó y como si ya todo estuviese consumado, le dirigió una mirada que no era la misma de siempre. En esta, había entremezclado amor, rabia y desdén.
–¿Te acuerdas, amor, cuántas veces te esperé, así como quieres que te esperen hoy? ¿Te olvidas de las veces que me quedé dormida, esperándote para conversar de las cosas del día? Pero... –dijo, recuperándose de algunos sollozos–, ¡gracias! Porque ello me ha permitido entender que somos seres independientes y que ninguno es dueño del otro, sino simples pasajeros que viajan en el mismo tren hacia un destino que no necesariamente debe ser el mismo.
Él, entre dolido y sorprendido, se engrifó.
–¡Eso no es verdad! ¡No es tan así como dices!
–¿No es verdad? –preguntó burlona–. Entonces explícamelo mejor, pues eres tú mismo el que predica eso. Lo que pasa es que ni tú mismo estás convencido de ello, pero tu contumacia no te permite ver tus propios errores.
Él sonrió con descaro:
– ¡Aaah! ¡Ya! Ahora yo soy el culpable de todo lo que ha pasado.
–¡No! No, Ramiro. Yo también soy responsable de cada cosa que nos pase –dijo en tono conciliatorio–. Pero eso no significa que tu actuar no haya influido negativamente en algunas acciones.
Un golpe en la puerta los hizo darse cuenta de la presencia de Ana María.
–¡Buenas noches, señora Lorena! –saludó, como quien interfiere en algo privado.
–Buenas noches, Ana María –contestó Lorena cortésmente–. Perdone que no la haya saludado antes.
–No se preocupe, señora. ¿Desean cenar ya?
–¿Cenar? –preguntó Lorena, mirando con cierta estupefacción a su marido. Este le guiñó un ojo y salió al paso.
–Lo que pasa es que Ana María quiere que probemos su mano.
–¡Hum! No sé si el horario será el adecuado.
Movió el brazo para que el reloj cayera hacia la muñeca y observó que eran las once y media. Luego decidió que, por ese día, podían hacer una excepción.
–Y también nos serviría para una tregua, ¿no crees?