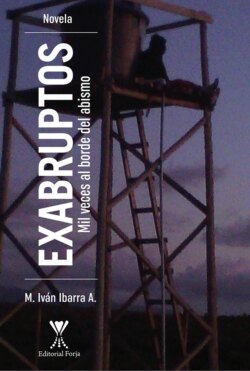Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 6
CAPÍTULO 2
ОглавлениеLas circunstancias políticas y sociales fueron llevando día a día a la nación a un caos sin vuelta, los acontecimientos pasaron tan rápido que nadie tuvo tiempo para afinar o definir bien sus posiciones. El general Pinochet junto a los comandantes en jefe de cada rama de las fuerzas armadas, habían tomado el control del gobierno, derrocando al presidente en ejercicio. El Bando N° 1 declaraba al país en Estado de Guerra, con todas sus implicaciones: estado de sitio, toque de queda, fusilamientos, privación de libertades constitucionales y otros.
El amanecer de ese día fue sobrecogedor. A lo largo y ancho del país, los principales centros organizacionales, así como las universidades y las radios, amanecieron tomados por sorpresa por los militares, a excepción de dos emisoras proclives al gobierno democrático, que lograron seguir emitiendo con sus equipos de emergencia hasta casi el mediodía. Las personas que no alcanzaron a llegar a sus centros de trabajo debieron devolverse y quedarse en sus hogares, ya que la aplicación del toque de queda fue inmediata. Con ello y mucho más, comenzaba a tejerse una nueva historia en el país, como asimismo en el seno de la familia Torres Mateluna.
Claro, porque don Esteban y la señora Fernanda eran dos duros extremos. Nunca se habían llevado bien, es más, en dos oportunidades estuvieron a punto de separarse, pero solo el gran amor hacia su hijo los había mantenido juntos. Las peleas eran diarias y las agresiones verbales también, sin embargo, todos sabían que en el fondo de sus corazones existía un gran amor, augurando que cuando muriera uno de ellos, el otro lo echaría mucho de menos, pero en vida, tan solo se dedicaban a amargarse mutuamente. En parte, esto influiría en algunas de las malas decisiones de su hijo. Las trancas mentales arrastradas desde la adolescencia, le jugaban ingratos momentos en su vida amorosa, pues para muchos era inmaduro y falto de amor; tendría que aprender demasiadas cosas en la vida para llegar a ser un hombre. Sus padres se lo recriminaban, pero ello tampoco les sirvió para hacer su propio examen introspectivo, si de verdad eran o no culpables de que su hijo tuviera estos problemas.
El viejo Esteban siempre había simpatizado con la izquierda. Alegaba, pataleaba, echaba pericos contra medio mundo, pero nunca participó en actividades políticas, ni siquiera estaba inscrito en los registros electorales y para los períodos eleccionarios solo se limitaba a presionar a su esposa para que emitiera el voto de acuerdo a la preferencia que él estimaba conveniente. De todas maneras, según su propio entender, los momios y los gorilas sediciosos habían sido los únicos causantes de la gran catástrofe nacional. Y base para ello no le faltaba; cuántas veces había visto a los Bozzo esconder camionadas de insumos perecibles para crear el desabastecimiento en la población y, luego, culpar al gobierno. Ni siquiera a él, que era su capataz leal y celoso, le habían querido vender, y menos regalar, un kilo de azúcar o un litro de aceite. Para ellos se trataba de un comunista más, el cual, como se lo habían hecho notar muchas veces, podía quejarse ante su presidente. Solo algunos palogruesos de la Villa El Dorado o de la Kennedy tenían acceso a estos productos. La mente de Ramiro todavía guardaba los detalles de la última conversación que su padre había mantenido con la señora del patrón.
–¿ Pa´onde va con esas ollas que ni siquiera sabe usar, iñora? –le había preguntado cuando ella se dirigía en su BMW a un caceroleo.
–¿Y a vo´ qué te importa, viejo conchetumadre? –le había respondido ella con ira, para luego, casi sin respirar, agregar–: Preocúpate de terminar luego el chalet, pa´ que te vai de una vez por todas junto al comunista de tu hijo.
Recordó que don Carlo, quien había escuchado la última parte de aquel triste diálogo, se acercó a ellos mientras terminaban de bajar desde los tijerales y afectuosamente se dirigió a su padre.
–Perdone a esta vieja loca, maestro. ¡Usted ya sabe cómo es para las chuchadas!
Su viejo, con un pie todavía en la escala, le había contestado:
–No me preocupa tanto la forma, don Carlo. Me preocupa el fondo del asunto; sobre todo que haya involucrado a mi hijo.
Luego de mirar a este solemnemente, continuó en tono seguro:
–Necesito que me cancele hoy mismo todo el dinero que me debe y comuníquele al arquitecto que, a partir de este mismo instante, no le trabajamos más y que se busque un nuevo jefe de obra.
Mientras don Carlo escuchaba atónito esta decisión, su padre lo había tomado por los hombros, instándolo a caminar hacia la bodega.
–¡Vamos, hijo! Aquí no hay nada más que hacer.
–¡Pero, por favor, maestro! No es para tanto la situación.
–¿Qué no es para tanto? ¿Qué haría usted si un día voy, entro a su casa, me bajo los pantalones y me cago en su lindo living?
–¡Ah! Pero eso no guarda relación, pues, maestro.
–¿Cómo que no guarda relación? Su mujer hizo algo peor que eso, se cagó en mí y en mi familia... y eso... ningún ser digno lo puede aceptar. ¡Adiós, don Carlo!
A contar de ese día, su padre no había trabajado más en la construcción. Se compró un caballo y un equipo de cultivo y aró la tierra para sembrar choclos, porotos, tomates, y otros, de acuerdo a la temporada. Agrandó el gallinero y cobijó en él a más de cien gallinas y otra cantidad similar de patos. Asimismo, de una pareja de canarios obtuvo, a la vuelta de un año, alrededor de setenta pájaros. La continua preocupación por los animales, el sembrado y el regadío, lo había mantenido ocupado permanentemente hasta el inicio de estos acontecimientos políticos.
La tranquilidad le duró hasta esa mañana del golpe. Preso de una furia y odio terribles en contra de aquellos que se reían de la ignorancia del pueblo, salió hecho un celaje hacia la plaza de la población San Judas Tadeo, prácticamente toreando a los milicos del Regimiento de Telecomunicaciones para que lo mataran.
–¡Mátenme, asesinos! ¡Fascistas y momios desgraciados! –gritaba a todo pulmón, exponiendo el pecho desnudo.
–¡Váyase de aquí, viejo e´ mierda! –le gritaba un tanquista metido en su cueva blindada.
–Ándate, comunista reculiao, si no querís que te parta la raja de un balazo –gritaba a voz en cuello otro pelado, parapetado detrás de un poste.
–¡Ruéguenle a Dios que los perdone, milicos de mierda! –continuaba gritando, mientras saltaba de un puesto a otro–. ¡Están matando al pueblo!
En esos precisos momentos se escuchó un estruendo que hizo que todos, militares y civiles, se tiraran al suelo buscando algún refugio. Las grandes piedras que en algún momento fueron traídas para adornar los futuros jardines de la plaza, sirvieron de protección. Sin embargo, él se mantuvo en pie, observando que algunos mocosos muy mal pertrechados, lanzaban bombas molotov al tanque y a los dos camiones militares. La bomba casera que había estallado junto a uno de los postes del alumbrado público, que todavía no se apagaban en aquella mañana que prometía un sol esplendoroso, los había envalentonado. Entonces vino la debacle, los cerca de treinta militares, apoyados por un furgón de Carabineros, comenzaron a disparar directamente a los alzados, mientras el tanque buscaba la mejor posición para arremeter contra la panadería, donde se hallaba la mayor cantidad de gente, muchos de ellos haciendo cola para comprar el esquivo pan, producto de la escasa harina, que provenía del poco trigo sembrado por los agricultores para crear el caos.
El viejo Esteban dejó por un momento su odio de lado y corrió hacia la multitud que, espantada, dejaba bolsas, mallas y canastos botados. No obstante, para algunos fue muy tarde. Dos granadas salieron expedidas desde el cañón del tanque. Una destruyó el murallón frontal de la panadería y la otra arrasó gran parte de la sala de ventas, mientras que a la par, varios soldados enterraban sus bayonetas en los cuerpos, algunos aún vivos, de aquellos jóvenes, viejos, mujeres y niños que por algún extraño designio estuvieron en el lugar equivocado a la hora menos propicia. Todo duró escasos minutos; el toque de queda no permitió que otros murieran en aquella plaza, y su padre… bueno… él tuvo la entereza de levantarse, extrañamente sin ningún rasguño. Solo la misericordia de Dios lo libró de la muerte, contaría su mujer posteriormente. Y allí… él, sin rumbo, atontado y a punto de volverse loco, retrocedió en busca de su hogar, extrañamente también, sin que nadie se lo impidiera.
Pese a que la clase obrera y el pueblo en general se habían sentido felices por estar caminando hacia el socialismo, era muy difícil que con esa política popular y con el ideal de algunos dirigentes de la coalición gobernante, de la toma del poder por las armas, se mantuviera este estilo de gobierno por mucho tiempo, más aún si los intereses de las grandes multinacionales, junto al de muchos prominentes millonarios criollos, habían sido tocados. Ramiro, por su parte, creía que el socialismo era una buena idea política, pero estaba consciente también de que el pueblo no estaba preparado para desenvolverse en un gobierno suprapartidista y menos que algunos de sus personeros más populares fueran a ser idóneos en los cargos que se les asignaran. La prueba de ello era palpable. Dos de los ministerios sociales más importantes habían caído en manos de personas que ni siquiera habían terminado la enseñanza básica. Por otro lado, algunos ignorantes en materia de economía ejercían cargos afines en organizaciones gubernamentales. Más allá de todo ello, él continuaba estando por el diálogo, pero un diálogo diferente al que la demagogia los tenía acostumbrados. Él soñaba con que alguna vez la mesa de conversaciones estuviera servida igual para ambos lados, no caviar y codornices para uno y solo una tostada pelada para el otro. Que los acuerdos de verdad se cumplieran y que los sinvergüenzas y ladrones pagaran efectivamente sus culpas en el mismo lugar, no como sucedía hasta entonces, en que algunos iban a parar a una cárcel tipo ratonera y otros al Capuchinos Hotel.
Por supuesto que los meses fueron amansando el espíritu de unos pocos y también exacerbando el de otros. Habían pasado los primeros cinco meses de prueba y la calidez de febrero en cierta medida ayudó, aunque temporalmente, a calmar los ánimos o, más bien, a prepararse para cosas peores.
Torres se rascó la cabeza, disimulando muy bien su nerviosismo y apuró el tranco hacia la estación Barón del Ferrocarril Central, era la hora de pasada del automotor que le llevaría hasta Quilpué. Metió los dedos por el enrejado de la boletería y retiró el boleto. La estación, así como todos los servicios públicos, estaba resguardada por personal militar de la Guarnición Naval porteña que portaban en sus hombros fusiles M-16, HK o los vetustos M-1. Esta visión lo obligó a pensar necesariamente en su padre, el cual aún no se reponía del todo después de aquella barbarie en la pobla que lo había visto crecer.
–¿Qué me dice de todo lo que está sucediendo? ¿Encuentra lógico que tengamos que vivir militarizados?
Sorprendido miró a su lado y se encontró con una joven que esperaba, al igual que él, el tren al interior. Como no acostumbraba a contestar sin pensar, la observó sonriente y levantando una ceja contestó cortésmente.
–Eso depende del porqué se aplican estas restricciones. Tú debes saber perfectamente lo que está pasando, ¿cierto?
La muchacha dudó y no contestó de inmediato.
–Por lo visto tu apruebas esto –dijo, burlesca.
–¡No! No lo apruebo. Lo que trato de explicarte es que debemos analizar por qué ocurrió y de ahí sacar nuestras conclusiones, con el fin de no cometer los mismos errores.
–¡Hum! Sí –dijo, no muy convencida. Luego cambió bruscamente de tema–. ¿Vas al interior o solo a Viña?
–Voy a Quilpué.
–¿Eres de allá o vas de paseo?
Ramiro rio relajado.
–¿Soy muy preguntona? –inquirió la joven, un poco avergonzada.
–No, creo que no. Lo que pasa es que en este mundo machista uno es el que pregunta. No estamos acostumbrados a lo contrario.
–¡Verdad! Tienes razón.
–¿Y cuál es tu nombre? –preguntó él.
–¡Jacqueline! ¿Y el tuyo?
–Ramiro Torres. Sin embargo, siempre me he sentido atraído por el nombre William, que no tiene nada que ver por supuesto, pero... me bautizaron Ramiro.
–Qué entretenido. A mí me llaman Jaco. También encuentro na´ que ver, pero mis viejos...
–Ahí llega el automotor –interrumpió.
La muchacha era baja y regordeta, vestía un atuendo artesanal que le llegaba al suelo y calzaba unas chalas de cuero. Su rostro con salpicaduras de acné, cada cierto rato temblaba debido a un pequeño tic nervioso y los lentes poto de botella con marco de carey grueso no permitían apreciar en toda su magnitud la belleza de sus ojos azules. Se sentaron uno frente al otro y continuaron charlando de múltiples cosas. El joven, sin querer parecer grosero, cada vez que podía echaba a volar su imaginación. El mar encabritado demostraba la fuerte brisa que azotaba sus aguas de azul marino profundo, color que cambiaba de tonalidad según el lugar de donde se mirara. Al pasar por Recreo, Jaco quiso hacer un comentario, pero al ver el rostro impávido de quien tenía al frente, echó el cuerpo atrás y siguió con la sien pegada al marco de la ventana.
Eran cientos de personas las que cubrían toda la piscina del Centro Club. El tren paraba allí solo para dejar y tomar los pasajeros que viajaban con el fin de disfrutar de una pileta con agua de mar empotrada en la roca viva. Quinientos metros más allá se dibujaba, plena, la playa Caleta Abarca, abarrotada de pequeños y grandes grupos familiares que llegaban de toda la zona, y, los fines de semana, desde Santiago, para tomar el sol y bañarse en sus tranquilas aguas. Todo allí estaba controlado para pasarlo bien sin riesgos. Dos balsas, mar adentro, marcaban el límite apropiado para los nadadores experimentados, mientras que un bote salvavidas recorría permanentemente la zona exterior.
–¿Te gusta la playa, Rodrigo?
–Más o menos, Karina –contestó sin molestia.
–¡Me llamo Jacqueline y no Karina! –corrigió la muchacha.
–¡Perdón! Yo soy Ramiro y no Rodrigo.
– ¡Nooo! ¿Te llamé Rodrigo? ¡Perdóname! –suplicó, tomándolo de las manos.
–No te aflijas por eso. No hay ningún problema. ¿De dónde?
–Soy de Vallenar. Allá viven mis papás y... mi pololo.
–Y no me digas que se llama Rodrigo –inquirió, arrogante.
La chica se retiró los lentes y contestó con tono sentimental:
–¡Justamente! Y lo que parece aún más paradójico... es militar.
–¿Y cómo es eso? Aparentemente, tú no puedes ver a los militares.
Jaco abrió el bolso artesa y tras buscar en su interior, sacó de él un pedazo de papel higiénico. Ramiro, que se había dado cuenta de que se había emocionado, se levantó como un resorte y extrajo desde su bolsillo trasero, un sedoso y limpio pañuelo blanco.
–¡Toma! ¡Ten!
Ella lo agradeció con una sonrisa.
–Yo nunca uso, pero parece que ahora fue necesario –se justificó.
Eran unos ojos maravillosos, los que pese al dolor que demostraban, parecían fulgurar como cometas en una noche oscura. Se agachó frente a ella y no emitió palabra.
–¡Soy una tonta! No debí haberme quebrado así –dijo, mientras su tic aumentaba.
–A lo mejor lo necesitabas. Uno nunca sabe cuándo el corazón va a explotar.
–Es que... es una historia muy larga. Cuando se lanza una piedra, uno debe fijarse bien cómo está su propio techo. Si es de vidrio lo quebrarás, y si es de acero te rebotará. En ambas, te caerá a ti mismo –filosofó en forma rimbombante. Luego continuó–: De tanto odiarlos, me salí enamorando de uno de ellos.
Volvió a tomar aire, ahora asomando la cabeza por la ventana.
–Yo pertenecía a la Elmo Catalán, la BEC. –Hizo una pausa y preguntó–: Sabes a que me refiero, ¿no?
Ramiro cerró los ojos afirmativamente. Por un instante pensó en Silvana Patricia, su buena amiga del nocturno. Tan despierta y vivaz, pese a sus dieciséis años. Recordó las tantas veces que él como presidente del Centro de Alumnos tuvo que llamarle la atención por asistir a clases con linchaco y con el casco de combate del partido; ella pertenecía a la BEC.
–Nunca había tenido participación activa con el grupo –prosiguió la chica–. Quiero decir atentados, actos vandálicos o algo así, solo tenía acceso a la propaganda, ¿me entiendes? Pintaba paredes y lanzaba volantes. Empecé como a los quince años, en el gobierno de la Democracia Cristiana. Cuando vino el golpe, nuestro líder regional salió arrancando para Bolivia y nosotras las mujeres que quedábamos en la sede del comando, solo atinamos a escondernos.
Un nudo en la garganta la estaba ahogando. Suspiró entrecortado y siguió con el relato:
–A las cinco de la mañana estábamos rodeadas de militares y carabineros pidiendo nuestra rendición. No sabíamos qué hacer.
Extendió el pañuelo y volvió a sonarse.
–La Patty, que se veía más entera y llena de decisión, gateó hasta la ventana y asomó la cabeza gritando a todo pulmón: “¡Revolución o muerte!”. Allí mismo cayó acribillada por las balas de aquellos enajenados que supuestamente habían jurado defendernos. No tenía más de… más de mi edad. Éramos unas pendejas.
Al ver que nuevamente empezaba a sollozar, se acercó más a ella y le recomendó:
–No sigas, amiga mía. Si te causa tanto dolor, no sigas.
Se enjugó las lágrimas y con la vista dio una fugaz mirada a su alrededor. El vagón estaba casi vacío y el cruce por sobre el puente Las Cucharas, la estremeció.
–A su tiempo este estero también tendrá cosas que contar –dijo en un suspiro, mientras su tic volvía a acelerarse.
Ramiro estiró el cuello para mirar a través de la ventana y admiró el paradisíaco entorno. Era el punto exacto donde confluían las aguas del estero Quilpué y el Marga-Marga. La exuberante vegetación al fondo de la quebrada y las figuras oscurecidas de los troncos de las milenarias palmeras, en un trasfondo agreste, esquematizaban el verdadero sentido de la naturaleza. Solo el constante y previsor pito del automotor rompía el sosiego cansino de las aguas claras y poco profundas.
–¿Cambiémonos de lado? –propuso Jacqueline.
De un brinco, ambos estuvieron instalados en el ventanal contrario, desde donde se podía admirar la majestuosidad de las quebradas entre los cerros. Posteriormente, hubo un silencio que no duró demasiado.
–Perdóname, amigo, pero voy a finalizar lo que empecé –dijo, un tanto repuesta.
–No quiero que te vuelvas a sentir mal. Si quieres cambiamos de tema.
–¡No! –exclamó rotundamente. Acomodó el codo sobre la ventana y prosiguió–: En aquel infierno, la única que logró escapar sin un rasguño fui yo. Además de la Patty, cayeron abatidas la Josefa y la Mirna, mientras que dos lolitas, que habían venido a acompañar a la Jose, quedaron heridas.
Hizo un descanso y lo miró fijamente:
–Ahí estuvo mi desgracia. Me llevaron detenida a una casa de seguridad en Copiapó y me torturaron, más que física, psicológicamente. ¿Logras captar lo que digo?
–Gracias a Dios no lo he sufrido, pero debe ser terrible.
–Así es. Por ejemplo… cuando intentaba dormir, me ponían un tocacintas con ruidos extraños y la voz de mis viejos, pidiéndome a gritos que por favor hablara... ¿Y de qué iba a hablar? ¿De la cantidad de pintura que usábamos en las paredes? O... ¿de las cuadras que recorríamos para botar propaganda? Yo no sabía nada. Me tuvieron secuestrada tres semanas. ¡Nunca perdí la cuenta! El penúltimo día, después de que se dieron cuenta que no obtendrían nada, me soltaron las amarras y me dejaron salir al patio. Otras mujeres, demacradas y como idas, daban vueltas y vueltas alrededor de una vieja fuente. No nos dejaban conversar, y para ir al baño teníamos horarios. La que no cumplía con él, la emparrillaban. –Calló un instante y preguntó–: ¿Conoces el término?
–Lo he escuchado, pero no sé cómo es en la práctica –aclaró.
–¡Simple! Retiran el colchón de tu cama y te amarran desnudo sobre las huinchas del somier. Luego conectan a este un par de cables con electricidad y te achicharran.
No podía menos que escuchar boquiabierto el relato de su amiga. El término se lo había escuchado a unos pacos que asistían a clases junto con él, pero nunca, pese a la curiosidad, había pedido que le explicaran de qué se trataba. La muchacha continuó:
–Como a las cinco de la tarde me llevaron a una pieza limpia y ordenada. Miré alrededor y todo me hizo presagiar que podía ser un ablandamiento. Entraron dos hombres vestidos de civil, un chascón joven y otro cuarentón, medio pelado. ¡Me dio pánico!
Miró hacia afuera y se dio cuenta de que el tren enfilaba hacia la estación Valencia.
–¡Hum! Te falta solo una estación para bajarte. ¡Terminaré rápido!
–¡No, tranquila! Me puedo bajar en Villa Alemana. No voy apurado. Continúa.
Jacqueline retomó la historia. Ahora su tic se normalizó.
–A fin de cuentas, estos mafiosos querían que yo aceptara tener relaciones sexuales con ellos. Me decían que, por su ascendiente, me habían otorgado un dormitorio digno. ¡Me puse a llorar! ¡No sabía qué hacer! Pasó un momento, largo para mí, y en el umbral de la puerta apareció un muchacho joven y buenmozo. Los otros dos se enderezaron, y aunque el saludo entre ellos estaba prohibido frente a las reclusas, su cabeza cuadrada los traicionó. Se cuadraron y salieron de la pieza, no sin que antes el más viejo me mirara y me hiciera una mueca, la que yo traduje como guardar silencio.
–¿Y lo hiciste?
–¡No! Estaba dispuesta a todo. Si Dios me había ayudado hasta ahí, de seguro no me desampararía en el último momento. Me levanté presurosa y me abracé al desconocido, como si hubiera sido mi hermano. Él, confundido, solo atinó a pedirme que me calmara. ¡Tranquila!, me repetía. Luego me comunicó que, al otro día, me podría ir sin miedo y definitivamente a mi casa. Fue mi gran apoyo en ese momento, era el único que actuaba a rostro descubierto o limpio. El día domingo en la tarde, efectivamente, me encontraba de vuelta en mi hogar.
–¡Bravo! ¡Bravo! Sana y salva –rio generosamente Ramiro.
–¡Salva! Pero no sé qué tan sana –dijo con nostalgia Jaco–. Este tic nervioso es mi permanente recuerdo.
–¿Y ese mismo día nació el romance? –preguntó, ansioso.
–¡No! Dos meses después de aquella pesadilla, nos encontramos a boca de jarro en la plaza de Vallenar. Él haciendo vida de cuartel en el regimiento como oficial de enlace, y yo terminando el cuarto medio. Desde ahí, nos seguimos viendo periódicamente.
Ramiro se levantó del asiento y no pudo menos que abrazar a esta amiga poco tradicional que, extrañamente, había confiado en él en momentos tan difíciles para ellos. Su relato encajaba perfectamente en las historias de terror que se comenzaban a tejer en los últimos meses.
–¡Gracias! ¡Gracias! Por la confianza que has tenido para contarme tu drama.
–¡Todo lo contrario! Gracias a ti por escucharme tan atentamente –retribuyó la chica.
Se miraron sonrientes e intercambiaron números telefónicos. Solo el tiempo, como había dicho la muchacha, tendría la misión de levantar cenizas de la historia. Ella continuaba hasta San Pedro, y él, obligadamente, tuvo que bajarse en Villa Alemana. Cuando el tren comenzaba a moverse, Jacqueline sacó la cabeza y gritó suavemente, solo para que él escuchara:
–¡Ya sabes! ¡Nunca más me preguntes por mi pololo, si no, tendrás que acompañarme hasta San Pedro!
Ramiro no dejaba de pensar en que habían sido tiempos difíciles y duros, sin embargo, siempre se cuestionaba qué habría pasado de haber triunfado la revolución que se predicaba.