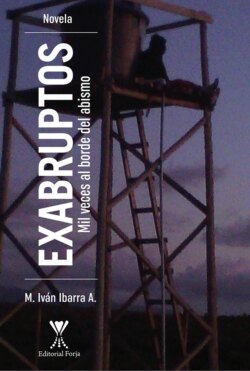Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 5
CAPÍTULO 1
ОглавлениеA los diecinueve años, Ramiro Torres Mateluna salió de su hogar natal para dedicarse a conocer mundo y experimentar todo lo que no pudo mientras vivía con sus padres. El haber crecido en una iglesia pentecostal, donde las reglas fundamentales eran no poner en duda la evidencia de la existencia de un Dios –castigador y un tanto veleidoso, según su propia interpretación– y no desviarse de las normas establecidas por la iglesia so pena de caer en horrendo pecado, habían hecho del joven un verdadero inconformista y constante buscador de la verdad, lo que le permitiría conocerse mejor a sí mismo y a los demás. Necesitaba saber por qué estos líderes autodesignados predicaban una cosa y actuaban de acuerdo a sus propios intereses. Él no podía aceptar que el cristiano no fuera digno de actuar de acuerdo a su propio albedrío y menos que Dios fuera como se lo predicaban. Él era amor, entrega, sacrificio y consolación, nos había dado una inteligencia muy superior a todo otro ser viviente sobre la faz de la tierra; habíamos sido hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto, todo lo que hiciéramos iba a ser juzgado o recompensado en algún momento de acuerdo a nuestros propios actos.
Esta búsqueda lo llevó a conocer todo aquello que le fue coartado o prohibido. Eso que algunos llamaban maldad, para él pasó a ser emociones nuevas, conocimiento y grandeza. Emociones como aquella ocurrida en el barrio puerto, cuando por ayudar a una amiga a que se acostara con un gringo, estuvo a punto de ser arrestado por los marines de la Unitas bajo el cargo de tratante. Si no hubiese sido por su vasto conocimiento de todos los escondrijos del sector, los gringos le habrían sacado la cresta a palos y después lo habrían entregado a los navales chilenos.
La primera vez que se acostó con una prostituta, también fue uno de los grandes sucesos en su vida. Fue esa tarde en que el Pelao Enrique y el Chueco Aníbal se confabularon para venderlo a la Tía Rebeca por unas cuantas botellas de pisco y algunas bebidas. Ese día entró al oscuro mundo de las bajas relaciones, de amigos sin escrúpulos y de mujeres que pagaban gruesas cantidades de dinero por poseer a un cabrito virgen. La Tía inspeccionaba directamente la mercadería, para luego transarla sin intermediarios. Damas prominentes, de trato muy reservado y especial, eran las favorecidas.
Las emociones y sensaciones de aquella primera vez fueron fuertes, matizadas de vergüenza por la falta de experiencia –candidez, por decir lo menos– y por aquel desánimo juvenil y natural al verse manejado como un conejillo. No obstante, aquella mujer, de la cual ni siquiera supo su nombre, lo gozó y disfrutó toda la noche, entregada a su propia lujuria y alegría de haber descartuchado a otro más.
Fue así como también conoció a Claudia, bailarina del Oasis, quien lo impresionó a primera vista. Este estremecedor episodio de su vida, “todo lo hago para pagar mi carrera universitaria y para ayudar a mi pobre madre enferma”, logró calar profundo en su corazón sencillo y todavía crédulo. Entonces, por iniciativa propia y sin que nadie lo presionara, comenzó a ayudarla con algún dinero; total, lo que ganaba se lo permitía. Obviamente, llegó el momento en que cayó en la cuenta de que Claudia también percibía otros pesitos ejerciendo la prostitución. Su mundo no se derrumbó, pero si cambió en él la disposición para ver las cosas. Aunque se sentía defraudado, ideó una fórmula para entenderla mejor, y lo logró; iniciaron un idilio muy particular, que duró hasta que ella le confesara su embarazo. En un primer momento, se llenó de felicidad, pero ya más frío y calculador, sacó sus debidas cuentas; era imposible que fuera de él, sin embargo, la situación nunca pudo ser aclarada. Solo y atormentado, en una tarde gris de otoño, se despidió para siempre de ella. El tren partía hacia el sur, llevándose una parte importante de su vida, dejándolo perdido y desilusionado.
Así era la vida, no tan solo en el puerto, sino como tal, como vivencia; psicología de la vida, escucharía posteriormente en un casete de crecimiento personal.
No obstante, visualizando nuevas perspectivas para su futuro, tomó la decisión de seguir estudiando y se matriculó, aunque un poco tarde, en el Colegio Municipal para Adultos de la ciudad florida, donde completaría la Enseñanza Media, que tan necesaria se había tornado para poder encontrar un trabajo medianamente bueno. Allí conoció a mucha gente, entre ella a profesores de marcada tendencia marxista, con los cuales mantuvo buenas relaciones estudiantiles, pero no muy importantes en lo político. Nunca se había sentido identificado con alguna tendencia en particular, solo simpatizaba con aquellos que predicaban ideas que beneficiaran verdaderamente a los más desposeídos y a aquellos que nunca iban a tener un espacio para difundir sus propias opiniones. Él era pobre, provenía de un hogar humilde, donde lo único con valor material era la finca adquirida por su viejo a precio de huevo y que, después, la heredó en vida, así que estas posiciones algo remecían su corazón. En los debates políticos a los que estaban acostumbrados los alumnos, no participaba activamente, solo escuchaba y de vez en cuando movía la cabeza, apoyando o vetando alguna moción.
Para él la política era hermosa y un tanto romántica, pero consideraba que, en el último tiempo, algunos elementos la habían ensuciado y ya no era tan atractiva, principalmente para la juventud, que no se sentía partícipe de las decisiones que tomaban los mismos de siempre. Muchas de estas personalidades, daba lo mismo la ideología que profesaran, eran un montón de pillos que solo buscaban el poder para enriquecerse, apitutar a familiares y amigos, y recibir coimas cuando fuera necesario. Las acusaciones de corrupción y las querellas por ofensas y calumnias, iban y venían, pero nadie le ponía el cascabel al gato. Incluso un gran poder del Estado, como el Judicial, constantemente se veía sobrepasado por los arrebatos arbitrarios, fuera de toda ética, de algunos jueces y abogados que solo atinaban a congraciarse con sus defendidos, independiente de si estos eran o no culpables, para obtener beneficios mutuos.
Como sus fines de semana eran una verdadera incertidumbre para quien apostara algo sobre lo que haría, ese sábado no escapaba a la regla. Se dirigió al departamento y aun cuando no era muy amigo del café, se preparó uno bien negro y un par de tostadas con mermelada. No sentía hambre ni sueño, pero sí una gran sensación de vacío en el estómago, ya un tanto acostumbrado al ritmo de vida al que lo obligaba su dueño. Se dirigió hacia la puerta del ventanal que daba a la calle y abrió una de las hojas. Dio un paso hacia delante y el pequeño balcón de madera crujió con su peso, recordándole con ello que no soportaría por mucho tiempo los embates del tiempo y de la humedad, pero aún su sueldo no le daba para pagar otra cosa mejor.
Abrió los brazos y sacó el pecho al frente. Aspiró profundamente el aire puro de la mañana y observó los cerros llenos de casas. Recordó entonces el día en que llegó al puerto. Esa, su primera noche, la que tuvo que pasar junto a un grupo de ancianos pordioseros que habían adoptado como hogar el área de carga de la estación ferroviaria. Allí por lo menos tenían un techo y no se mojaban ni pasaban tanto frío. Compartió con ellos incluso su drama mañanero, cuando tempranamente llegaban los camiones y se aculataban para hacer sus primeras cargas y descargas a las bodegas. Cada uno de ellos debía despertar bruscamente y retirar de allí los sacos, mantas y frazadas, atiborradas de piojos, pulgas y garrapatas, ya que los perros también eran bienvenidos en ese hogar abierto.
Junto a ellos había pasado su primer y única noche: cansado, hambriento y con sueño. Sin embargo, había sido allí, donde recordando su hogar capitalino, había reflexionado y se había hecho una promesa a sí mismo: ¡Nunca viviría en la miseria! Su baja autoestima la convertiría en una gran actitud positiva, ahorraría dinero y no se abandonaría jamás a su suerte. Esa misma actitud le permitió, a la noche siguiente, estar durmiendo a lo menos en un hotelucho de mala muerte frente a la Echaurren. ¿Cuál había sido el vehículo para lograrlo? Sencillamente, lavando vajilla y trapeando el piso de una fuente de soda. Así pudo comer, beber y hacer muy buenas migas con la dueña, la cual además le asignó variados trabajos de carpintería en su cité.
Ahora, después de cuatro años, era empleado de una empresa naviera en formación. El sueldo le alcanzaba, además de ayudar a su madre, para la renta del departamento, pagar los estudios y los gastos propios de comer, vestirse y pasarlo bien. Aunque algunas veces lo invitaban sus contados amigos, él siempre devolvía la mano de la mejor manera. Cuando se trataba de sus amigas del ambiente, les demostraba su agradecimiento defendiéndolas en aquellas oportunidades en que la situación lo ameritaba, lo que le significaba en repetidas ocasiones trenzarse a golpes con algunos sobrepasados, especialmente con los cosacos, a quienes además no les caía muy bien, por su posición en favor de los managuas.
Solo la sirena de un carro de bomberos que se dirigía hacia la parte alta del cerro, lo sacó de sus pensamientos; volvió atrás, observó el desorden en el que vivía y no tuvo más remedio que pensar en hacer un poco de aseo. De todas maneras, eso era lo común, ya que bastaba con limpiar una vez a la semana para que el departamento se mantuviera presentable. Antes de empezar, el estómago le recordó que debía prepararse el almuerzo. Esquivó unos muebles viejos y llegó hasta la cocina, dispuesta en un rincón y separada por un biombo de coligüe. Después de buscar los ingredientes necesarios para la preparación de una apetitosa cazuela de vacuno, cortó el pedazo de costilla en trozos pequeños y agregó un par de huesos redondos con médula y media porción de tapapecho. Tapó la olla y los echó a cocer. Peló cuatro papas, un pedazo no muy grande de zapallo y una zanahoria, los juntó en una fuente con agua y agregó un diente de ajo y media cebolla. Tres cuartos de hora después la carne estaba casi lista, agregó los demás ingredientes y dejó preparada media taza de arroz para cuando faltaran unos diez minutos de cocción. Entre el aseo y la cazuela, pasó volando la mañana.
A media tarde, almorzado y relajado, bajó las escalinatas y salió al callejón lleno de talleres mecánicos y tornerías. Los burdeles que durante la noche agitaban el ambiente, a esa hora permanecían ausentes del ajetreo; caminó hasta el emporio de la esquina y solicitó el teléfono, marcó un número y esperó fumándose un pucho. Ese día no se había bañado ni afeitado, la boca le olía feo, pero era su fin de semana y, pese a no ser un adefesio, no tenía a quien parecerle bien, ni tampoco le inquietaban los comentarios de la gente que hablaba despectivamente de su “mal vestir”. En un instante se enderezó y la cara se le llenó de gozo.
–¿Lorena? Hola, qué tal... ¿cómo estás?
Esperó unos segundos y continuó:
–¿Te parece si hoy nos juntamos para ir al cine? No, no. Cómo se te ocurre. Con todo gusto te llevaré.
Se volvió a mirar a través de la ancha entrada.
–¿A las siete? Okey –confirmó–. Te sugiero que bajes abrigada, está un poco helada la tarde.
La anciana dueña del emporio, que escuchaba atenta la conversación, bajó el rostro y lo observó por sobre los lentes. El muchacho colgó, se acercó al mostrador de madera, sucio y descolorido, y sus dedos se alargaron con una moneda.
–¡No se preocupe, joven! –dijo la mujer–. Su actitud ha sido tan linda que merece que no le cobre el llamado.
Luego se irguió y acercó el rostro al de él, agregando en voz baja:
–Me alegro que aún quede gente romántica como usted.
–No exagere, doña Petronila, mire que a veces también soy muy frío.
La abuela negó con la cabeza.
–Mi intuición de vieja me dice que posees un gran corazón, hijo mío.
Calló un momento y arrugó la frente.
–¿Acaso un caballero deja esperando a una dama? ¡Vaya rápido! Que se le hace tarde.
–¡Como usted diga, mi señora! Me voy volando.
Y como si realmente hubiera sido así, subió tan de prisa las escalinatas, que no vio a Gobolino, que se encontraba echado cuan largo era, tomando el tibio sol que entraba a través del tragaluz. El gato, que se había mudado desde una casa de putas aledaña, dio un maullido estrepitoso, tanto que el muchacho pensó haberlo achicharrado. Volvió atrás, lo auscultó detenidamente y luego de comprobar que estaba ileso, le dio un beso en una oreja y siguió corriendo escalera arriba.
Encendió el calefón y, mientras esperaba que se calentara el bimetal, procedió a desvestirse. El color de su piel ahora era de un rosado fuerte –quizás color felicidad. Se metió bajo el agua caliente y su voz se escuchó en todos los rincones de la vetusta vivienda. Su cantar era bello y melodioso; había dulzor y ternura en su composición. Gobolino alzó la cabeza y sus orejas se reubicaron en el espectro, subió los escalones y se sentó frente a la puerta del baño. Movió la cabeza de un lado a otro y, arriscando los largos bigotes, comenzó a lengüetearse el pecho blanco; sin duda era un gran crítico y admirador de los buenos espectáculos.
A las siete de la tarde, estaba plantado frente al cine Metro, allí donde se estrenaban los mejores clásicos del cine que tanto le gustaban. Al cabo de cinco minutos apareció Lorena con una gran sonrisa. Compraron cuatro Súper 8, dos bowling y un paquete de cabritas confitadas recién hechas. Se demoraron un momento viendo las fotografías de algunos estrenos que vendrían pronto y le pidieron al acomodador que los condujera hacia la mitad de la sala. En esos momentos se exhibía Martini al instante. La sala era grande y con espacios muy amplios, las paredes y el cielo parecían monumentales, mientras que las butacas eran cómodas y profundas. En lo técnico, se estrenaban dos nuevos efectos: el sensurround y el cine panorama. Excelente ocasión para proyectar la película Terremoto.
Regularmente, Ramiro no asistía a este tipo de cine, solo lo hacía cuando la película era muy buena o cuando la compañía así lo recomendaba. En sus tardes de aburrimiento, le fascinaba ir a salas donde por quinientos pesos podía ver tres películas continuadas y, si estas eran entretenidas, se las repetía hasta quedarse dormido. Pero hoy era diferente; ambos jóvenes se conocían muy bien. Por largo tiempo habían compartido muchas cosas, algunas hermosas, otras no tanto; pero, en fin, de todas maneras, su amistad era única y verdadera, lo que hacía presagiar que en cualquier momento se podría convertir en algo más, sin embargo, ninguno de los dos apresuraba el proceso. Por ello, Ramiro, mientras observaba las escenas del noticiario, rememoró algunas de esas horas vividas juntos. Recordó aquel día que paseaban junto al mar, cuando ella parodiando a los suicidas de la piedra feliz, casi corre la misma suerte al resbalar desde la mitad de la roca. Solo su rápida reacción, al empujar el cuerpo hacia la piedra, permitió que no cayera directamente a los roqueríos. También aquella otra en el colegio, cuando después de haber subido eufórica al escenario, le dio un gran beso en los labios por haber sido el ganador del concurso Míster Piernas. Luego, muy suelta de cuerpo, contestaría a los interrogatorios:<<Somos excelentes amigos>>.
Terminado el noticiario, poco a poco las luces fueron encendiéndose, hasta quedar la sala completamente iluminada. El galán, aún absorto en sus pensamientos, echó la cabeza hacia atrás y observó las luminarias.
–Es increíble que de la nada pueda nacer algo –dijo.
Lorena levantó la vista e inquirió:
–¿Te refieres a las luces?
–En cierto modo, sí –contestó–. Hacía una comparación.
La joven lo miró, expectante.
–Hasta hace un tiempo atrás –rememoró–, mi vida amorosa prácticamente iba en una espiral sin fin. Pero creo que ahora vivo... en cierta manera...
Lorena quiso interrumpir, pero él terminó la frase chasqueando los dedos:
–¡Eso es! ¡Iluminado! Simplemente ¡iluminado!
Ambos fueron pródigos con la risa.
Pasados cinco minutos, estaban disfrutando de la proyección. Se arrellanaron en el asiento buscando comodidad y Lorena arrimó su hombro al de él. Cada impacto de la cinta hacía retumbar la sala. La sensación de vivir la película era de sobremanera angustiosa y entretenida. Lorena se le arrimaba cada instante más y sus manos buscaron la calma que le ofrecían las de él. Él le pasó el brazo por sobre los hombros y la apretó contra su cuerpo. No era nada extraño en ellos, casi siempre andaban abrazados o tomados de la mano, pero esta vez lo que ambos sintieron fue distinto; una electricidad les había recorrido los cuerpos.
Finalizada la película se tomaron de la mano y salieron raudos hacia el paradero de taxis. Corrida media hora de viaje, bajaban del destartalado colectivo. Ramiro siempre acostumbraba a ir a dejar a sus amigas hasta el domicilio, el concepto de seguridad personal arraigado en él, no le permitía dejarlas a la deriva. Tomó el lado exterior de la vereda y cubrió a Lorena con los brazos. Caminaron lenta y calladamente, hasta que ella rompió el hielo.
–Fue maravilloso haber compartido esta noche contigo. ¡Gracias por invitarme!
–¡Por favor, Lore! Sabes muy bien que no me gusta que me agradezcan las cosas, sobre todo cuando el favorecido he sido yo.
La joven se apegó a él y le acarició delicadamente el rostro.
–¡Eres una persona tan especial! –suspiró–. Ahora veo por qué ninguna mujer se te resiste.
–¡Aaah, déjate! –alegó, así como al desgaire.
Pese a su auténtica modestia, no podía refrenar su orgullo, sabía que esa noche escapaba a toda norma. No quería echar a perder ningún minuto de aquel encuentro. Se animó a sí mismo y decidió que era el momento más adecuado para decirle la cantidad de cosas que había estado repasando desde hacía varios días. Ella ocupaba gran parte de su atención y era la única que se había hecho merecedora de su respeto, aunque no de su libertad. A sus veintitrés años no necesitaba de una celadora, ni menos iba a estar dispuesto a ser fiel a una sola mujer. Para que ello aconteciera faltaba que corriera mucha agua bajo el puente.
Mientras la niña comentaba algunos pasajes de la cinta exhibida, él se incomodaba al no saber cómo abordarla. De pronto, en una forma casi brusca, la tomó de ambos brazos y la miró directamente a los ojos; ya nada se interponía entre ellos, ni siquiera la fría brisa de esa noche de otoño. Acercó los labios a los de ella y la besó con miedo, con nerviosismo y casi sin pasión. Luego rieron, se miraron y tomados de ambas manos se volvieron a besar, ahora sí, apasionadamente, dejando en el olvido toda la resistencia que había en ellos en un principio.
–¡Te amo, Ramiro! ¡Te amo! –musitó la joven.
–Calla, amor, no digas nada; no es necesario –dijo él.
Por primera vez se había estremecido ante una mujer. Lo sencillo y cándido de aquellos veintidós años lo habían cautivado de tal manera, que no se permitiría ni el más leve mal pensamiento con respecto a ella. Se le hacía tan necesaria, tan importante, que no quería soltarla ni apartarse un segundo de su lado.
Ella era la que más lo defendía en el colegio, sobre todo cuando el profesor de Inglés hacía, adrede, control sobre la última clase, sabiendo que él no había asistido a ella. O cuando la profesora de Orientación Religiosa lo expulsaba por quedarse, lisa y llanamente, dormido. Era su abogada personal, la gladiadora de grandes peleas, la que por él hubiera dado, si fuera preciso, la vida. Eran muchas las situaciones por las que tenía que agradecerle, pero ahora no era necesario decir nada, el silencio de aquella alegría contenida se encargaba de todo. Juntaron las manos y caminaron en dirección a la casa.