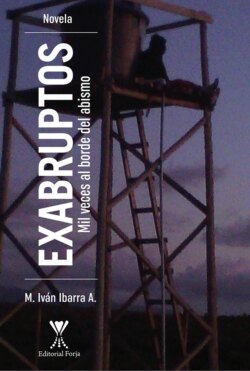Читать книгу Exabruptos. Mil veces al borde del abismo - Miguel Iván Ibarra Aburto - Страница 9
CAPÍTULO 5
ОглавлениеEn un pueblo de más al norte –payaría un eximio compositor–, nadie le arruinaría la vida a Ramiro Torres, pensó. Estaba decidido a no echarse a morir mientras Lorena estaba en Concepción. Haciendo de tripas corazón, el sábado, bien de mañana, preparó el auto con algunas cosas para pasar hasta el domingo cerca de la cordillera. Todavía no sabía dónde, pero su espíritu aventurero lo había convertido en un experto para buscar lugares donde otros no llegaban. En esta oportunidad, lo acompañarían Ana María y un matrimonio amigo.
A las nueve, salió del estacionamiento rumbo a la casa de los suegros, quienes se quedarían con Cristián. A él le habría encantado llevarlo, pero lamentablemente el pequeño estaba un tanto resfriado y el frío de los cerros le podría hacer mal. De todas maneras, dejarlo con sus abuelos había sido una mutua decisión y, además, mataría dos pájaros de un tiro: estaría bien cuidado, pues a ellos les llenaba de felicidad disfrutar del nieto y, por otro lado, no se le irían a meter a su casa por largo tiempo.
Después de recoger a Paulo César y Verónica, se dirigieron al supermercado, donde juntos hicieron algunas compras para el fin de semana. Ana María lucía muy bella. A su hermosura natural de juventud, Ramiro había agregado su experiencia y buen gusto, haciéndole algunas recomendaciones sobre la ropa que se pusiera. Vestía un pantalón de jeans y unos botines que le hacían parecer más alta y esbelta. Hacia arriba llevaba puesto un polo blanco ajustado, que, como no usaba sostén, dejaba ver la transparencia de sus pequeños senos, dos naranjas duras y redondas, y la erección de sus juveniles pezones. Sobre la polera llevaba puesta una camisa manga larga de mezclilla liza, amarrada a la cintura y sin abrochar y, para el campo llevaba un flamante par de zapatillas tenis que Lorena le había regalado.
En el trayecto, prácticamente solo habló Ramiro, quien después de un rato entendió que al parecer la había embarrado al invitar a Paulo y Vero, pero no quiso darle mayor importancia.
Llegaron pasada la hora de almuerzo a los faldeos del cerro La Campana, donde ubicaron un lugar seguro y seco, cercano a un arroyo con muy poca agua. El clima estaba amenazante, parecía que en cualquier momento se largarían los chubascos. Mientras ambos hombres armaban con prontitud las carpas, Verónica, a regañadientes, le daba instrucciones a Ana María para que encendiera un fuego para preparar el asado. En una mesita armable, acomodada junto a un pequeño tronco seco, se encontraba el bol con las papas mayo y otro con ensalada de lechugas. Un merlot cosecha especial asomaba su gollete dentro de la caja que servía de despensa.
De verdad que, para los Lira Azócar, había sido un tanto incómodo acompañar a su amigo en esta excursión. A última hora supieron que Lorena no viajaría, pero pese a ello decidieron ir igual, creyendo que a lo menos verían al niño. Les costó no preocuparse, sobre todo Verónica, que era muy amiga de Lorena y que siempre andaba criticando el proceder de Ramiro. Sin embargo, este los trató de tranquilizar al explicarles que Ana María dormiría en la carpa, sola, y que él se instalaría en el auto, situación a la que ya estaba acostumbrado, pues, muchas veces, cuando viajaban con Lorena, se estacionaba en alguna bencinera y se acomodaban a dormir; lo consideraba parte de la aventura.
El asado había quedado rico y jugoso, habiendo ayudado a ello la buena mano de los cocineros. Después de degustar el almuerzo, cada uno buscó el lugar más idóneo para reposar o dormir un poco. La tarde, caprichosamente, estaba a todo sol, las nubes se habían retirado y el aire fresco cordillerano permitía que los pulmones se llenaran de pureza y dejaran escapar toda aquella contaminación de la ciudad y de los vicios típicos como el cigarro y el trago. Mientras sus amigos roncaban dentro de la carpa, Ramiro decidió internarse a través de la espesa vegetación, no sin antes observar que Ana María, quien continuaba con la limpieza de los utensilios, lo miraba de soslayo cada vez que podía. Se acercó a ella y le habló en voz baja.
–No te preocupes tanto por el aseo, recuerda que viniste a compartir y disfrutar, no a trabajar. Haz cuenta que este es tu día libre.
–Gracias, don Ramiro, pero me siento incómoda no haciendo algo –se justificó la muchacha–. Además, me preocupa lo que piensen sus amigos de mí. La señora Verónica, cada vez que puede, me mira con una cara bastante rara y me da vergüenza.
–No tienes por qué preocuparte. Tú viniste porque yo te invité y, si lo hice, no fue precisamente para que me vengas a servir, por lo tanto, deja eso de lado y acompáñame a recorrer el parque.
La muchacha miró hacia la carpa de Verónica y, dubitativa, volvió el rostro hacia él, quien le hizo un gesto, dando a entender que no se preocupara por sus amigos y con la mano la instó a apurarse. Se alejaron del campamento hasta que alcanzaron el pie del gran cerro. Allí jadeantes y cansados, se tiraron de espaldas sobre una roca. Aquel fue el momento propicio para que Ramiro le sonsacara jirones de su historia.
–Anita, ¿qué te han parecido estas dos semanas con nosotros?
El rostro de la muchacha se impregnó de gozo. Cerró los ojos y esperó un par de segundos.
–¡Maravillosos! –contestó finalmente.
–¿Y por qué le das ese calificativo? Quiero decir, ¿por qué lo encuentras tan maravilloso?
–¡Ah! Porque siempre me dije que si es que trabajaba lo haría en un hogar donde se me valorara por lo que soy y donde me trataran bien... como ustedes lo han hecho –acotó.
–Pero eso es muy pronto para confirmar que nosotros somos... como tú dices, esas personas.
–Sí, es verdad. Pero, aunque soy una chiquilla, he vivido bastante como para darme cuenta rápido cuando algo es para bien.
–Y se puede saber, si es que tú quieres contar, ¿cómo ha sido tu vida?
La joven se volcó de lado, frente a él, y apoyó el codo en la piedra, mientras con la palma de la mano se afirmaba parte de la barbilla. Ramiro, casi en una actitud religiosa, se acomodó para escuchar.
–Yo... –comenzó temerosa–, nací en una reserva mapuche cerca de Victoria. No sé si conoce por allá. Mi madre se llamaba Herminia y era una mezcla entre chilena y alemana. Creo que eso era muy común en el sur, por el asunto de los colonos y todo eso. Mi papá... bueno mi papi era descendiente de pehuenches, bastante directo por lo que supe después.
Ramiro, mientras la contemplaba, tuvo la extraña sensación de estar asimilando aspectos y situaciones de esa narración similares a las que su propia madre había vivido, un poquito más al interior, en Villarrica. También reconoció que la combinación de razas había hecho de esta chiquilla una criolla bastante bella, concordando con esa primera impresión de...
Ana María prosiguió:
–A los diez años perdí a mi mamita. Hasta el día de hoy no tengo claro cómo, ni por qué.
Hizo una pausa para reflexionar y Ramiro aprovechó para preguntar:
–¿Murió o se fue de la casa?
–Murió –contestó–. Desde ahí se complicó mi existencia. Mi papá no quiso seguir manteniéndome, según me dijeron algunos, para dedicarse con mayor preocupación a mis dos hermanos hombres, y fui a caer en las garras de unos tíos que vivían más al norte.
Tomó aliento, como disponiéndose a recordar lo peor y continuó:
–Ellos se aprovecharon de toda mi inocente adolescencia. Me explotaban mandándome a vender quesos al terminal de los buses interprovinciales, sin recibir un mísero centavo a cambio; ¡si ni ropas decentes tenía! –recordó con pena. Ramiro le pasó la mano por el pelo y ella se la apretó suavemente entre la mejilla y el hombro; enseguida retomó el relato–: Lo peor de todo, don…, es que ese viejo desgraciado, que decía ser mi familia, ¡ojalá se revuelque en el infierno!, me pasaba a buscar todas las noches en su destartalada camioneta, me llevaba hasta una barraca abandonada y se aprovechaba sexualmente de mí; aunque solo me comenzó a penetrar cuando cumplí los trece años. Fueron varias las veces, yo no le decía nada a nadie, porque me daba cuenta de que no me creerían y saldría más perjudicada.
En ese momento no aguantó más y rompió a llorar. Ramiro bajó de la piedra y la abrazó contra el pecho.
–Llora, llora. Desahógate. Es necesario echar todo eso fuera.
Ana María se mantuvo así durante un corto rato. Al superar la agitación, se apartó de su protector, dio un brinco hasta el suelo y se pasó los dedos por las humedecidas mejillas. Lo observó cabizbaja, como avergonzada de ese pasado que había dejado en ella huellas imborrables, y esperó. Esperó quizá un reproche, una mirada burlona o un sarcástico comentario, sin embargo, nada de ello ocurrió. Aquel hombre había entendido que no era el momento de seguir haciendo preguntas. La abrazó por los hombros y caminaron.
–No temas, cariño –le dijo–. Tendrás muchas oportunidades en la vida para rehacer esos malos momentos.
Le levantó la barbilla con el índice y agregó:
–Y si así tú lo deseas, podrás seguir estudiando; nosotros te ayudaremos.
La joven estaba tiritando de emoción. Aquel abrazo sincero del hombre que había empezado a admirar y la firmeza de sus palabras, le habían hecho olvidar por un instante todos los malos momentos de su vida, lo cual le infundió más fuerza.
–¿No quiere saber cómo es que llegué hasta acá? –preguntó valientemente. Ramiro al ver que esos ojos bailaban con una inusitada brillantez, aceptó escuchar.
–Adelante, pero... no quiero más llantos ni desesperanzas.
–¡No! –prometió, reiniciando la narración–. En ese mismo terminal, y cuando estaba por cumplir los quince, conocí a la señora Sara. Ella siempre viajaba a Loncoche, donde al parecer tenía unas hermanas. Cada vez que se volvía para el norte me compraba quesos, de esos con los que no me ganaba ni medio. Hasta que un día hizo amistad conmigo. Para qué le cuento cómo aproveché ese momento. ¡Le conté todo lo que me había pasado! Desde cuando me quedé sin mi mamita, hasta lo que usted ya sabe. Así que ella influyó para que un día, sin decirle nada a nadie, tomara la decisión de arrancarme de mis tíos y viajar con doña Sara a Quillota, donde me quedé a vivir en su casa como allegada.
–Así que esa vieja... –interrumpió Ramiro, riendo fuerte–. Con razón cuando tuve que decirle que no seguiría con nosotros dijo que me tenía una solución inmediata.
–¿Y está arrepentido? –inquirió preocupada.
–Por supuesto que no. O por lo menos aún no me has dado motivo para ello.
–Qué bueno –dijo, conforme–, porque pese al poco tiempo, ya me he empezado a encariñar con ustedes.
Era realmente digno de comparación recordar el primer día que apareció en el departamento y la forma y gracia que había adquirido desde entonces. Si hasta más mujer parece, se decía Ramiro para sí. Se incorporó desde donde se encontraba encuclillado y propuso volver al campamento. Para ello acordaron hacer una carrera de ingenio. Él tomaría un sendero diferente por entre los árboles y arbustos y ella tendría la garantía de devolverse por el camino que ya habían recorrido. Ana María lo miró con los ojos bien abiertos y sin esperar la partida se lanzó a correr.
Había caído la tarde cuando ella apareció corriendo junto al automóvil. Su rival solo lo hizo al cabo de un buen rato. La pareja de amigos los recibió fríamente.
–¡Ramiro! –dijo Paulo–. Quiero hablar algo contigo.
–Dime, ¿de qué se trata? –preguntó, dispuesto.
Paulo le hizo una seña para que lo siguiera y, abrazándolo por los hombros, lo hizo alejarse un par de metros. Verónica, cruzada de brazos, miraba con desprecio a Ana María. Esta, cabizbaja, se entretenía haciendo montículos de tierra con los pies.
–Mira, Ramiro, tú sabes perfectamente la amistad que nos une, pero...
Ramiro quitó bruscamente el brazo que se posaba en sus hombros y le espetó sin remilgos.
–Dime todo lo que tengas que decirme, sin rodeos ni cuestiones raras.
Paulo bajó la vista y emitió un murmullo.
–¡Nos devolvemos! Verónica no puede aceptar esta situación.
–¡Ah! Conque eso era, ¿no? ¿Y no fuiste capaz de decírmelo antes de salir, aguafiestas? ¿Tenías que esperar a tener todo instalado?
–Es que... la Vero, tú sabís como es, poh.
–No me hablís de esa mojigata, güeón –dijo, enfurecido. Luego agregó–: Y vó, está bueno que aprendái a llevar los pantalones y tomí tus propias decisiones. ¡No seái mangoneao!
–¡Claro! Pa´ ti es fácil decirlo, poh. Si supieras los escandalitos que se manda.
–¡Eso es culpa suya nomás poh, compadre! Usted la acostumbró así.
Ramiro se alejó un poco y golpeó con todas sus fuerzas el tronco de un alicaído sauce llorón, mientras descargaba un cúmulo de groserías. Le costó sobreponerse a la rabia y sacar el habla de nuevo. Cuando lo logró, se acercó a su amigo y abrazándolo le dijo:
–¡Está bien! Nos devolveremos todos. No estoy dispuesto a que la arpía de tu mujer vaya con cuentos donde la Lore y le amargue aún más la existencia.
Posteriormente, dirigiéndose a Ana María, gritó:
–¿Me puedes echar una manito para desarmar la carpa?
La muchacha de un brinco estuvo a su lado.
–¿Qué hago, don Ramiro?
–¡Calmada, mi amor! –contestó él–. Le daremos en el gusto por esta vez, así también tú estarás más tranquila.
–La muchacha le sonrió en agradecimiento e iniciaron juntos la labor de desarmar.
Ramiro tenía la conciencia totalmente tranquila, había sido un paseo de ejercicio y relajamiento y ninguna otra cosa, pero, lamentablemente, Verónica, quien manejaba a pleno gusto a su marido, no quiso aceptar ninguna de las explicaciones. Se subieron al auto en silencio y emprendieron el camino de regreso. Una vez llegado al pavimento, Ramiro subió el volumen de la radio y se dedicó a cantar todas las canciones que asomaban en el dial. Mientras la oscura carretera de vez en cuando era alumbrada por los focos de los pocos coches que los enfrentaban, Ramiro alargó la mano y le tomó suavemente los dedos a la joven, quien le devolvió una preciosa sonrisa.
Paulo y Verónica no emitieron ni la más débil señal de estar vivos, transformándose la vuelta a casa, para ellos, en una verdadera batalla campal de callados sentimientos y prejuicios. Ramiro hacía sentir más su voz abaritonada, sin medir lo que ella produjera en sus pasajeros; quizá estaba deseando que uno de los dos explotara. Al llegar al domicilio de los Lira, subió el coche a la vereda y frenó bruscamente.
–¡Llegamos, señores! –gritó–. Espero que vuestro viaje haya sido cómodo y ameno.
–No es nada gracioso lo que dices, ello solo demuestra tu rotería –le enrostró Verónica.
Ramiro se asió de la manilla e intentó salir. Las manos de Ana María lo tomaron del brazo y lo instaron a no perder la compostura.
–No te aflijas, solo bajaré a abrirles el maletero. Te prometo no decir una palabra.
–Así lo espero –dijo ella–. No me gustaría que terminaran peleados por mi culpa.
Y, aunque le costó, cumplió su promesa. Después que hubieron descargado, cerró con llave el baúl, sin decir una palabra, se subió al coche y echó a andar hacia el plan. Atrás solo quedaba Paulo, quien levantó tímidamente la mano en señal de despedida.
–¿Tienes hambre?
–¡Hum! Un poco –contestó ella.
–Entonces, pasaremos a una amasandería para comprar una pizza grande y algunas bebidas. ¿Estás de acuerdo?
–Si usted lo quiere, ningún problema. Lo que es por mí, podemos esperar a llegar al departamento y no me costaría nada preparar alguna cosa.
–¡No, no! Ocuparemos ese tiempo en compartir vivencias y reírnos un poco de los problemas –dijo–. Te enseñaré cómo tomar las cosas sin aproblemarse.
Llegaron al departamento y se sentaron en el living. Al cabo de un rato no existía ninguna evidencia de comida. Ana María entusiasmada y Ramiro ya olvidado del percance de la tarde, acordaron jugar a las cartas. Al rummy, propuso él. La muchacha, pese a no saberlo, se interesó por aprender. Despejaron la mesita de centro y él se sentó en la alfombra con las piernas cruzadas. Tomó el montón de cartas y comenzó a barajarlas. Ana María lo miraba sin perder ni un detalle, mientras optaba por acomodarse igual que su personaje ideal. Pidió permiso y se sacó las zapatillas.
–¡Ponte cómoda nomás! –la autorizó–. Yo también me las sacaré y me prepararé un trago. ¿Me acompañarías con uno?
–A lo mejor usted no me va a creer, pero nunca he probado el licor –aseveró la joven.
–Si tú lo dices, mi obligación es creerlo. Solo tú puedes decidir qué quieres.
–Por ahora solo tomaré jugo, en otra oportunidad le aceptaré uno, siempre y cuando usted me enseñe a beberlo.
–¡Claro que sí! –dijo él, con inusitado entusiasmo–. Te enseñaré a preparar unos muy ricos y suaves, así también... otros fuertes y venenosos.
Los ojos de la muchacha casi se salieron de su órbita. Él, vista su preocupación, la calmó riendo. Luego le explicó que ningún trago, normalmente preparado, iba a matar a nadie. A pesar de que uno fuerte, sin saber tomarlo, puede provocar un malestar no deseado.
Una vez aclarado el punto y ambos ya relajados, comenzaron un par de manos de instrucción. Él le explicó primero los valores de cada una de las cartas y la función de los comodines, luego cómo se formaban los tríos y las escalas y el puntaje necesario para bajar o irse respectivamente. Al repartir las primeras cartas, Ramiro se ubicó directamente detrás de ella. Tomó su mano izquierda suavemente y comenzó a enseñarle el orden de la baraja. El hecho que Ana María fuera zurda, cambiaba absolutamente cualquier esquema, lo cual entorpecía un tanto la enseñanza. Sin embargo, aquello hacía de esa jornada nocturna, un maravilloso pasatiempo para ambos.
Pasadas algunas horas, y fuera de las instancias del juego, su cabeza, entusiasmada por el licor del cóctel, empezó a proyectar imágenes del cuerpo suave y tierno de su contrincante, sobre todo cuando se rozaban al acercarse el uno al otro. La libido, azuzada por la frecuencia del contacto físico y la mirada ingenua y dulce de la chiquilla, lo estaba haciendo sentir incómodo. Tomó sus cartas y las depositó en el montón.
–¡Pero todavía no hemos terminado! –protestó ella.
–¡Es verdad! –le confirmó él–. Tú has ganado.
–¡Ea! –exclamó, alborozada.
–¡Mis felicitaciones!
Él alargó el cuerpo y la besó en la frente. Ana María cerró los ojos y soñó por un instante.
–Gracias... –masculló.
Ramiro estiró los brazos hacia lo alto y lanzó un largo y sonoro bostezo, provocando la hilaridad de ella.
–¡Huy! Faltó poco para que me tragara –dijo, en forma no insolente.
–Lo que pasa es que me bajó todo el cansancio y estoy sintiendo que ya me debo acostar. Mañana no puedo relajarme demasiado. Debo hacer algunas cosas en el departamento y después ir a buscar a Cristián, no muy tarde.
–¡Ah! ¡Sí! Tiene toda la razón. Yo también me levantaré temprano.
–¡Pero, Any! ¡Por favor! Tú no tienes a qué levantarte. Recuerda que es tu día libre.
–No se preocupe, don Ramiro –dijo con simpatía–. No me incomoda hacerlo.
–¡Eres increíble, muchacha! ¡Increíble! Bueno, por ahora deja todo tirado y mañana te preocupas de limpiar. ¡Hay que dormir!
–Que tenga una buena noche –susurró ella.
Ramiro se acercó y la tomó de las mejillas, puso su frente junto a la de ella y le observó por un instante.
–¡Tú también! Que sueñes algo lindo.
Entre una amalgama de lucidez y encantamiento, se dirigió a su dormitorio y se encerró en el baño; era ya de madrugada. Allí tuvo el tiempo y la tranquilidad necesaria para recorrer los acontecimientos de la tarde del día anterior. De verdad no se amargaba, cada uno podía tener la idea que quisiera respecto a su vida y a la de su familia. Estaba consciente de que nunca se habría expuesto a que le criticaran algo si él no hubiera dado motivos, por lo cual, consideraba, era la cosecha que se merecía. La situación no dejaba de complicarlo un poco.
Sabía con certeza que Verónica no se había molestado porque no estuvieran Lorena ni el niño; su molestia principal radicaba en que él no había ido solo. Siempre había pensado –modestia aparte–, que lo odiaba porque nunca le había hecho ojitos. Era una mujer madura, fea de cara para su gusto, pero con unas medidas corporales muy atractivas, las que aprovechaba de destacar con una forma de vestir juvenil. De todas maneras, por ningún motivo correría el riesgo de que llegara donde Lorena a cuentearle y lo dejara mal parado, empeorando con ello aún más la relación con su esposa. Sería él mismo quien le explicaría lo acontecido, así también Ana María estaría mucho más tranquila.
El largo rato sentado en la taza del wáter, con un estreñimiento poco característico en él, le alcanzó también para pensar en la hermosa velada pasada con la muchacha. Sonrió ante los recuerdos y encendió un cigarrillo, para luego levantarse, lavarse los dientes y acostarse a dormir pesadamente. El teléfono sonó en repetidas ocasiones; sin embargo, no hubo quien contestara.