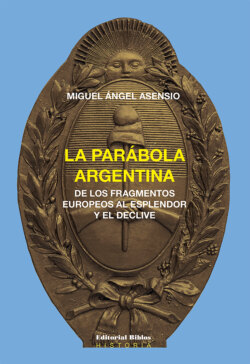Читать книгу La parábola argentina - Miguel Ángel Asensio - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Contagios maternos
ОглавлениеEn su consideración del “Tiempo del Quijote”, Pierre Vilar ponía en duda que Cervantes haya podido ignorar los síntomas ya visibles para no pocos, concorde a los cuales España había entonces entrado en decadencia. No siempre alumbra en afirmaciones de tal tipo la eventual diferencia entre potencia y prosperidad o liderazgo y bienestar. Las preguntas siguieron después. Se trataba de inquirir en torno a los motivos por los cuales el imperio más grande de la historia después de Roma –como diría John Elliot– había descendido tanto hasta las opacidades del siglo XVII (Vilar, 1993: 332-346).
Esto es importante pues lo primero que cabe indicar es que las opacidades se visualizan pues se las compara con grandezas. En ese orden, lo cierto es que desde el siglo XV hay un avance primero intrapeninsular, desde que se completa la larga reconquista cristiana por la toma de Granada y la España hispanocristiana, herencia del ciclo romano primero y visigótico después, termina de reemplazar a la hispanomusulmana. Previamente, una unión dinástico-personal había cohesionado el frente interior contra el enemigo común (García de Cortázar, 1994; Pérez, 1992).
Pero luego hay un avance extrapeninsular e intercontinental que abriría el mundo con la aventura americana. Consecuentemente, la potencia del siglo XVI es la consecuencia de una larguísima sedimentación en lo mediato, pero de un proceso de avance en lo inmediato. El siglo XVI, entonces, es un siglo de potencia, con alternativas y altibajos, entre Lepanto o la unión hispano-lusitana y el trauma de la Armada Invencible. El siglo XVII, en cambio, lo es de repliegue. Sucumbe la unidad peninsular en 1640, se pierden las Provincias Unidas10 y fracasan los esfuerzos de Olivares. La economía se derrumba hacia la oscuridad, florece el vagabundeo y también el robo, que espanta en particular a Cataluña.
Sin embargo, el siglo XVIII alumbró cambios que parecieron ser durables. Una concepción centralizada y absoluta, concorde a la cual correspondía el gobierno para el pueblo pero sin el pueblo, no impediría el florecimiento de alternativas e iniciativas que importarían un lento derrame de la Europa avanzada en la España frustrada. Tras Campomanes, Jovellanos expresa y simboliza una época, pero es también la época la que explica y resalta a Jovellanos. Si bien tal centuria insinuó una recuperación no consolidada cuando estalló la Revolución Francesa, no por ello dejó de expresarla.
De todas maneras, el retroceso con relación a los otros, que a veces es claro reflejo de avance insuficiente más que de caídas absolutas, continuaría. El golpe a su propia independencia por la invasión francesa y la pérdida de las colonias sepultan la España intercontinental que se explicaba en buena parte a partir de su imperio colonial y la hunden nuevamente en un espasmódico siglo XIX.
Consecuentemente, al hablar de “las Españas”, como gustaría a Julián Marías, no solo cabe aludir a las que se contienen en diversas expresiones de la variada geografía peninsular, sino a las verificadas en distintos siglos y también en diferentes tiempos dentro de esos distintos siglos. Porque no siempre su trayectoria fue descendente; un tiempo hubo en que fue ascendente.
Pese a ello, el temperamento o ciertas facetas del temperamento nacional español se mostrarían más rígidos y permanentes que los propios períodos de auge o caída. Como tales atravesarían las épocas y mejorarían o deslucirían el desempeño y la imagen cultural nacional proyectada al mundo. La intolerancia, la persecución de importantes minorías, la existencia y papel de la Inquisición, el militarismo y nobiliarismo, tanto como el parasitismo y la improductividad, coadyuvarían a la formación del síndrome de la leyenda negra y esquematizarían como ninguna otra las lacras de la “enfermedad española”.11
Como marcaría con trazos indelebles Claudio Sánchez Albornoz, aquel “nobiliarismo”, familiar del “cortesanismo” y el parasitismo, se afirmaría en fuertes raíces medievales y se expresaría de distintas formas.12 Acceso a la burocracia, a los oficios regios, a los títulos aristocráticos, todo ello mediante la migración deseada desde las artesanías, el comercio, el papel de “caballeros villanos” o “labriegos caballeros”, donde la meta esencial era el acceso a una categoría social que se engrosaría paulatinamente desde rincones tan remotos como las mercedes de la Reconquista, imprimirían caracteres indelebles, que si bien España misma estaba procurando superar, eran una tarea todavía inconclusa, como lo era una superación más clara del escolasticismo, cuando perdió América.
Al producirse el rompimiento, aquellos aspectos negativos, que ensombrecían los positivos derivados de un atrasado que había sido poderoso pero no avanzado, se harían la expresión inevitable del malquistamiento. Madre indubitable, pero desencontrada con sus hijos, se separaría por la violencia de ellos y se enemistaría por largo tiempo. Ambos enemistados no serían los únicos. Como en las separaciones violentas resueltas por la espada, Estados Unidos e Inglaterra habían precedido a Hispanoamérica en tal experiencia. Solo ya avanzado el siglo XIX, las clases acomodadas que gobernaban Inglaterra comenzarían a virar su mirada y atenuar la inquina del desgarro, para comprender a sus excolonias desamoradas que abandonaron su regazo por la fuerza en 1776.
Sin embargo, procesos tan poderosos como la desmembración de los imperios y la separación de estos en partes distintas y autónomas de la principal generarían, además de la bifurcación física y política, bifurcaciones en las percepciones. Así, la tradicionalmente criticada expulsión de judíos españoles y población morisca ocluye tanto las eras de notable y durable convivencia en la misma España como el hecho de que haya habido otras expulsiones, en particular en Inglaterra.13
Suele ser más benévolo, aunque no exento de ironías y críticas de cuño propio, el tratamiento de la influencia italiana que, sin olvidar muchas pequeñas madres, ocupa un espacio indudable e indeleble como “segunda madre”. Una madre que, como la primera, tenía una muy larga historia, desde que había albergado a la mismísima Roma, y conoció sus propias luces, tal como lo hemos consignado, y también sus propios declives, disensiones y diferencias.
La Italia de aquellas ciudades brillantes –ellas mismas una fase de una trayectoria extensísima–, la de la República de Venecia, la de Génova, la de Pisa, Florencia y tantas otras, también tuvo una formación y sedimentación muy prolongada. Romana primero, “barbarizada” más tarde, feudalizada luego, renacentista después, fragmentada no hace tanto, reconoció –como sus hermanas europeas– recorridos largos, económicos y políticos, hasta arribar a formas más avanzadas de organización constitucional, social y económica. De nuevo, los fragmentos que expulsó no equivalen a las mismas etapas evolutivas.
Desde una perspectiva puramente racial, los italianos no han podido ser tipificados por ninguna característica física única, lo que deriva de dominaciones múltiples y alternadas. Los etruscos ocuparon Toscana y Umbría. En el sur, los propios romanos fueron precedidos por los griegos y recién luego lo “latinizaron”. El pueblo judío arribó en tiempo romano y permaneció. Al sucumbir el Imperio Romano de Occidente, Italia tuvo invasiones y colonizaciones. En el norte la penetración fue de tribus germánicas y en el sur, de pueblos mediterráneos, con los bizantinos dominando tal sur por cinco siglos. Al mismo tiempo, los germánicos lombardos tuvieron supremacía en Benevento y otras partes del continente. Normandos, sarracenos, aragoneses y austríacos forman parte de la película posterior. Las lenguas que reflejaron esa mixtura fueron muchas hasta la generalización del italiano conocido.14
La unidad que se conoció después de la mitad del siglo XIX, que también pudo alternarse por un formato federativo, es una realidad muy reciente vista desde el largo plazo. Curiosamente, antes de 1860, le sería aplicable una casi despectiva alusión de Metternich. Para él, Italia sería solo “una expresión geográfica”, en sentido tanto económico como político. El Estado italiano creció del Reino de Piamonte y Cerdeña, el cual desde 1848 contaba con una Constitución que se aplicaría también a Italia cerca de un siglo. Quien aparecería como otro arribado tardío al proceso de desarrollo europeo en el siglo XIX15 y que concluiría una segunda guerra devastadora en el XX, todavía reflejaba en este último imágenes típicas de tradicionalismo y subdesarrollo en un mundo que a veces visualizaría tal carácter nacional con imágenes encontradas.
La realidad territorial borbónica y exhabsburguesa de Nápoles al sur permaneció más atrasada que el dinámico norte llano, quebrado o alpino. Un personaje romántico como Garibaldi, un idealista como Mazzini o un forjador determinante como el conde de Cavour también son tan cercanos desde que pertenecen al siglo XIX.16 De nuevo, las oleadas italianas no siempre pertenecieron a una región, pero tampoco a una época y obviamente, más allá de patrones culturales comunes, como el religioso, a variedades que admitían importantes matices.
Los italianos empaparían el mundo, no solo América. En el imaginario colectivo del cono sur sudamericano, quizá como en otras partes, perduraría su ancestro ruidoso o bullanguero, expresivo y afectuoso, su musicalidad y sentimientos. Ese temperamento sería también amarrete, sufriente y sufrido, tacaño al extremo a veces,17 pero reflejo de atributos de un sujeto esencialmente trabajador y laborioso. Contra el señorito andaluz, se levantaría la figura del italiano esforzado y sudoroso.
1. El análisis hartziano abarcó comunidades derivadas esencialmente de la expansión británica, como Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica (Hartz, 1969). Hemos anticipado el tratamiento de la noción de “fragmento” en Asensio (1995).
2. Como apuntaremos luego, el factor tecnológico sería destacado como crucial en las distintas fases de avance de las sociedades (Kuznets, 1971).
3. El peso de la fiscalidad volvería a ser aspecto causal de deterioro en lo que había sido una de las grandes provincias romanas, Hispania. En rigor, el peso impositivo que hubo de soportar Castilla, además de la utilización de los recursos americanos que fluían en tiempo de los Austrias, fue enorme, si se considera que lo que estaba en juego era el mantenimiento de los ejércitos en toda Europa y la custodia del Imperio y las rutas americanas.
4. Aludimos nuevamente a Arnold Toynbee y su clásico Estudio de la historia. Como se recordará, en una postulación no exenta de polémica pero de trascendente influencia posterior, el erudito británico postuló que las sociedades oscilaban en sentido progresivo en cuanto hubiere instancias de “incitación” o “desafío” que motivaran ante su existencia la de una condigna o paralela “respuesta”. Desafío y respuesta aparecen así, a lo largo de la historia, como expresión dual o “caras” de una misma moneda (Toynbee, 1953).
5. Para una consideración más detallada de estos aspectos del caso holandés, véanse Wallerstein (1998b: 54) y Boxer (1973).
6. Junto a España, que se rezagaría, y a Alemania, que más tarde la sobrepasaría, Francia tenía una superficie territorial entre las más vastas de Europa. La primera, empero, albergaría regiones de clara aridez.
7. La lucha con Inglaterra se repitió en otros escenarios planetarios, como en la anterior en India, donde estuvo a punto de prevalecer. Luego, inclinada la balanza a favor de Gran Bretaña, conservó en esa península solo algún enclave comercial (Guerra de los Siete Años, 1756-1763).
8. Es muy reconocida la modernización y expansión japonesa posterior al período Tokugawa, con la denominada “Revolución Meiji”, en 1867-1868 (Barre, 1967).
9. Unión Aduanera de los Principados Alemanes (1833).
10. Volvemos a aludir a las coaligadas en un formato confederal contra España desde el siglo XVI, reconociendo a Holanda como su principal componente, de fuerte impronta mercantil.
11. Ello, al margen del desequilibrado tratamiento brindado a la “leyenda negra”, en particular omitiendo lo acontecido en países que experimentaron sus propios excesos en instancias de ocupación y conquista.
12. En rigor, Sánchez Albornoz (1977, 2000) calificará tal tendencia como “hidalguismo”, en cuanto búsqueda de la categoría de “hidalgo”. Señalará un contrapunto con Américo Castro, para quien el antecedente del problema es un tanto distinto y más reciente.
13. Dirá André Maurois (2007: 144): “Eduardo I se despoja voluntariamente de uno de los grandes recursos de sus antecesores, al expulsar en 1290 a todos los judíos de Inglaterra”.
14. El norte italiano aparecería, conforme a esto, más centro-europeo y menos mediterráneo, condición esta última claramente atribuible al sur.
15. Un tardío o rezagado con relación al ciclo iniciado por la Revolución Industrial sería un avanzado siglos antes. Estas categorías hacen que otros países otrora aventajados, y adelantados con relación a Inglaterra, aparezcan como tardíos después de tal proceso británico del último tramo del siglo XVIII.
16. Bajo el liderazgo de Cavour y el financiamiento francés, la guerra de 1859 ganada contra el Imperio Austríaco preparó el camino del reino unido de Italia en 1861.
17. Aunque no solo atribuible al peninsular, sería el dicho “no comen los huevos para no tirar las cáscaras”, propio de la actitud ahorrativa y conservadora del inmigrante.