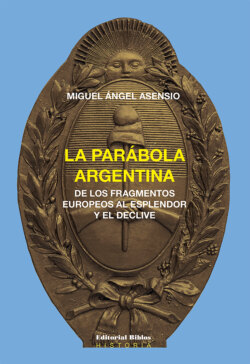Читать книгу La parábola argentina - Miguel Ángel Asensio - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Abarcantes y abarcados
ОглавлениеHabrá otras formas de escrutar las marchas y trayectorias de las sociedades. Sin desconectarse con las ideas anteriores, aquí se pondría el énfasis no solo en la naturaleza, sino también en el origen de los impulsos que inciden en aquel derrotero. De tal modo, las preguntas giran en torno al proceso según el cual esas impulsiones pueden concebirse. Allí jugará también la lógica relacional entre las partes de aquel todo. También, la actitud ante su presencia.
Los que se denominaron pactos coloniales, reflejo de la “expansión de Europa”, como en otros casos, llegaron a construir un tejido universal donde, al margen del conflicto entre los propios países europeos por la ocupación de nuevos espacios, reconocieron una lógica conforme a la cual esa relación integrativa del pacto podía ser muchas cosas menos una. Casi por una apreciación de sentido común no podían ser contradictorias con los intereses del “todo” europeo del que se tratare.
Consecuentemente, el establecimiento de relaciones coloniales que se articuló en un escenario de duración plurisecular vinculó estrechamente a las madres patrias con sus entornos coloniales y colonizados. El marco ideológico de ese tiempo histórico de afirmación de Estados nacionales se denominó mercantilismo, curiosa calificación que no por denostada fue menos unificante a fin de expresar el básico mensaje que alentaba el interés de las naciones descubridoras y ocupadoras en alcanzar los máximos beneficios en los intercambios con sus “fragmentos”.
De ello derivaba que el fragmento solía quedar ligado por relaciones de pertenencia que habían de hacerlo receptivo a decisiones que hicieran tal pertenencia compatible con la lógica societal de la cual dimanaban. No cabía imaginar colonias actuando en conflicto de intereses con sus madres patrias, ni madres patrias actuando en disonancia con la situación de sus evoluciones y conflictos de carácter doméstico. Cuando esas disonancias aparecieron, se plantaron semillas para la generación de divorcios de los cuales nacieron entre otros los fenómenos americanos, tanto al norte como al sur de ese continente.
Más allá del calor de aquellas disonancias, quedaría claro que no sería España la única mercantilista o nacionalista doméstica, sino que ello operaría como detonador mucho antes entre los fragmentos angloamericanos ya mencionados. El mercantilismo cargado de metalismo español fue más atrasado que otros mercantilismos, pero no por ello menos conteste con ideas de relación colonial que implicaban una lógica referencial donde, aun en el marco de ascensos globales, los intereses de los centros europeos debían emerger respetados y priorizados.
Pero en el contexto ya no de la expansión comercialista inicial previa a la segunda mitad del siglo XVIII, sino en el del renovado predominio europeo bajo la égida de la Revolución Industrial, o, si se quiere, de la “doble revolución”,1 que impulsaría asimismo una explosión republicana en el ámbito americano, podrían generarse dos tipos de vinculaciones entre el antiguo centro europeo y sus entornos coloniales. En un caso se mantendrían relaciones parentales de cuño propio. En otro, aparecerían relaciones donde no habría lealtades filiales pero sí acuerdos explícitos o implícitos, en igualdad o desequilibrio, de base material.
Este mundo, que representaría otro estadio globalizante de gran fuerza, distinto del de la primera globalización –aquella que se había engendrado desde ambientes nacionales casi medievales–, nacería de un progresivo aunque creciente proceso de incorporación en las órbitas de interés de alguna nación y, finalmente, de un sistema que reconocería predominios. El más extenso finalmente constituido fue el de la pax britannica que reflejaría un sistema internacional de vastísimos alcances, expandido no solo en términos de confines geográficos sino en lógicas igualmente sistémicas.2
En ese marco, era obvia la adherencia a ese sistema, no exenta de episodios de malestar y adecuación, de los miembros filiales de las señaladas “asociaciones parentales”, pero no sería la única.3 La incorporación a esos entornos amplificados derivada de la aceptación y adopción de prácticas y tradiciones operacionales compatibles con los centros en cuanto locomotoras universales posibilitaría desenvolvimientos más o menos exitosos y trayectorias donde por asociación de intereses, ya que no por parentescos, las periferias podrían evolucionar en el conjunto.
Dentro de esa pintura, sería evidente la visualización de un conjunto mundial, que quizá reconocería subconjuntos más o menos importantes durante cierto tiempo, que no ignoraría tampoco lo que Immanuel Wallerstein denominó “batallas en el centro”,4 pero que no podría dejar de reconocer esquemas de relación que ignoraran la existencia de aquellos con capacidad de abarcación o incorporación, por un lado, de los que eran reflejo del proceso de incorporación, por el otro.
Así visto ese escenario, a escala ampliada se parecía a lo que acontecía en los grandes espacios abiertos del mundo nuevo, hacía menos tiempo descubierto. Operará entonces un proceso doble. Mientras las nuevas naciones tenían espacios que deberían ser adscriptos a sus esfuerzos civilizatorios, ellas mismas eran escenario del proceso de adscripción.
En otras palabras, los mencionados procesos de incorporación que eran de tipo internacional también se repetían hacia adentro de las nuevas configuraciones nacionales emergentes. El mundo en transformación que se iba delineando con mayor nitidez era un mundo de abarcantes y abarcados, de incorporantes e incorporados. Ello se repetía, con sus matices, en los respectivos movimientos de incorporación al interior de los nuevos Estados nacionales.
Ello abre el interrogante sobre el papel de las impulsiones y la virtud de las trayectorias. ¿Serían estas el resultado de factores internos, de factores o impulsos externos, o de procesos mixtos? Aquí resaltaría destacado el tamaño de incorporantes e incorporados. O, si se quiere, el papel y dinamismo de los conjuntos abarcantes y de los conjuntos abarcados. En suma, de los países globalizadores y de los nuevos actores afectados y sensibles al proceso. También podría hablarse de proceso o mecanismo de inserción y de miembros insertados.
1. Adscribimos aquí a la idea de Hobsbawm (2001a): revolución industrial en Inglaterra y revolución democrática en Francia, ambas en la segunda mitad del siglo XVIII.
2. Para un análisis de la gestación de las globalizaciones, véase Ferrer (1996).
3. Como ejemplo de asociación parental puede considerarse el de Gran Bretaña y sus dominios.
4. Cfr. la postura wallersteiniana en su sistema mundial. Batallas en el centro son aquellas entre países avanzados (Wallerstein, 1998b). Una de las peculiaridades de Wallerstein, dentro de lo que denominó economía-mundo capitalista, fue la de introducir, además de un centro y una periferia (idea cara y central desde la postura de un pensador como Raúl Prebisch), el espacio intermedio que denominara “semiperiferia” (Wallerstein, 1996, 1998a, 1998b, 2011).