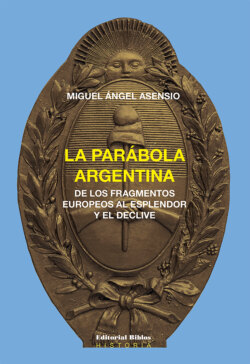Читать книгу La parábola argentina - Miguel Ángel Asensio - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Cultura e instituciones
ОглавлениеAl analizar el papel de los “fragmentos”, se hizo ya una introducción al campo de la cultura y al papel de la cultura. Si existe un patrimonio cultural y este se transmite, además de aprenderse, su importancia es superlativa y eminente. Probablemente, pocos conceptos como el de cultura hayan sido objeto de tantas definiciones, aunque quizá algunas antiguas sigan teniendo predicamento.
Aquella será entonces “el todo complejo que incluye al conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto que es miembro de la sociedad” (Tylor, citado por Chinoy, 2003 [1966]: 36). Pero como la sociedad, además de hombres, contendrá las relaciones entre ellos y su denso entramado, habrá también espacio para decir que la cultura “consiste en todas las formas prescriptas de las relaciones humanas, en todas las creencias, artes y ciencias, en todas las costumbres y tradiciones y en todas las formas de vida y de conducta” (Rumney y Maier, 1966: 115-116).
Ese todo será nuestro continente. Como tal, contendrá componentes. Una manera de identificarlos será aludir a que a esa cultura la integran bienes inmateriales, por un lado, y bienes materiales, por el otro. La otra, aceptar como componentes de la cultura a una tríada básica. Ella será entonces el resultado de integrar o agregar instituciones, ideas y creencias y productos materiales.
Ya que la cultura ha resultado abarcada con la alusión primaria antes comentada, corresponde ahora dedicarnos a las instituciones. En rigor, si de cultura se trata, ellas también resultan comprendidas en los análisis culturales. De acuerdo con lo expuesto, cuando hablamos de instituciones, en realidad hablamos de una parte del fenómeno unificador que es la cultura. La “porción” institucional es tal en cuanto pertenece a la “torta” cultural. Para los sociólogos, las instituciones son reglas o normas, individualmente consideradas, pero que se integran en un sistema normativo, cuando su conjunción es el fenómeno relevante. No requieren estar sancionadas legalmente, pueden adoptar también la forma de usos populares o costumbres.
En estas instituciones, en sentido amplio, descansarán para algunos las semillas del fracaso y el éxito sociales a largo plazo. Las sociedades, las naciones, recorrerán trayectorias exitosas, si exitosas han sido sus instituciones, propias o adoptadas. Los institucionalistas dirán que aquellas son las reglas del juego en una sociedad y, como tales, las limitaciones o restricciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, determinando los incentivos para tales relaciones humanas, sean estas de carácter social, político o económico (North, 1995: 13-15). Por tanto, no son solo los recursos naturales o la cantidad de capital u hombres empleados los factores que por sí solos puedan explicar senderos afortunados. Las instituciones, entonces, importan.
Esas instituciones, luego, serán creaciones esencialmente humanas. En otros términos, constituyen las limitaciones o restricciones que son diseñadas por los hombres para estructurar la mencionada interacción entre ellos, producida en el seno de la sociedad. Bajo esa capota conceptual, ellas serán de dos grandes categorías, las formales y las informales.
De tales instituciones, las primeras estarán integradas por reglas, leyes y constituciones. Las otras, sin llegar a esa expresión, serán normas de comportamiento, convenciones, o códigos de conducta autoimpuestos. Conjuntamente consideradas, se insistirá, definen la estructura de incentivos de la sociedad y, en particular, de su costado material, es decir de aquellos que determinarán su desempeño económico (North, 1994: 359). Por supuesto que ellas deberán actuar armoniosamente con una cierta tecnología, además de utilizar o tener disponibles mayores o menores cantidades de factores aptos, que hagan virtuoso el juego de lo que siempre es una combinación.1
Así pertrechados, la explicación de los senderos o derroteros de largo plazo llegará rápida. En la aptitud británica para producir cambios institucionales, políticos y económicos en un temprano siglo XVII se cimentarían las bases para un aventajamiento en la carrera con Francia, que los concretaría más tarde. La edificación de la primacía parlamentaria en las islas, mientras el poder de los monarcas absolutos todavía imperaba en el continente, le permitiría regular una tributación compatible con la expansión del capitalismo.
La comparación también les resultaría favorable a los británicos si se realiza con la trayectoria española. En rigor, a comienzos del siglo XVI emergerían una Inglaterra y una España con caracteres diferentes. La primera había desarrollado un feudalismo centralizado desde la conquista normanda y hacia fines de la centuria precedente se instalarían los Tudor. España, pese a la unión de Coronas que ya comentáramos, no era una nación plenamente unida, pues mantendría dos realidades convivientes, Castilla y Aragón. Como en el caso francés, en estos también jugaría un papel fundamental la necesidad de allegar recursos fiscales crecientes ante el agotamiento de los provenientes de los patrimonios feudales. Y aquí también sacó ventaja la capacidad británica de construir un sistema fiscal y otro financiero que le asegurara recursos tributarios y del crédito suficientes para sostener sus guerras con estos grandes rivales.
En rigor, más allá de las facetas centralizadoras o descentralizadoras, que pueden alcanzar mayor o menor eficiencia según los casos, emergía la eficacia de los mecanismos del gobierno limitado en cuanto compatible con los derechos de propiedad. El señalado predominio del Parlamento, si bien no consistió como a veces se presupone en la prevalencia del pueblo sino de la aristocracia,2 hizo compatible la existencia del gobierno con el sistema lucrativo de producción de bienes e intercambios entonces en expansión.
En ese marco, tal sistema también significó un dique para las actitudes gubernamentales “rentísticas” que se atribuían a los monarcas Estuardo, diques que no fueron levantados en el caso de la continua apetencia fiscal que mostraría la Casa de Austria en España y que, pese al aflujo de recursos de América, pronto resultarían insuficientes en un contexto de economía privada deprimida y decadente que se haría inocultable según avanzara el siglo XVI.
Estas confrontaciones de trayectorias exitosas basadas en instituciones más adaptables y eficaces con relación a otras podría repetirse varias veces en distintas épocas. El propio Estados Unidos, el díscolo vástago autonomizado de aquella Inglaterra en el siglo XVIII, también desarrollaría un entramado institucional que progresivamente iría haciendo una realidad el ascenso a primera economía y potencia mundial en el siglo XX, aunque denotaría signos de su prodigioso avance ya antes de finalizar el siglo XIX.
Es obvio que con el caso estadounidense se asume una clara referencia para confrontaciones entre avance y atraso. De nuevo sería contrastante su situación contra la realidad aletargada y de yacencia de las naciones hispanoamericanas emergidas del proceso autonómico, donde en muchos casos se impostaron instituciones formales republicanas y federales sobre sociedades tradicionales de ancestro autoritario, centralista y burocratizante.
Lo anterior nos pone en guardia ante un problema, la correspondencia, conciliación o armonización, antes que el conflicto, entre las normas o limitaciones formales y las informales. Si bien ambos tipos de instituciones forman parte de una sociedad dada, constituyendo el patrimonio cultural de ella, las informales emergen de la larga sedimentación de esa cultura. Si bien se supone que las formales responden al mismo proceso de evolución, nada impide que puedan alterarse por “importación”. Este último es un típico caso de discordancia, donde el predominio de una u otra, como opuesto a su conciliación armónica, puede arrojar resultados contrapuestos, imposiciones violentas, fracasos o resultados ineficaces, tanto como exitosos.
1. La tecnología ha ocupado un lugar preferente en el espacio otorgado por los economistas para explicar el cambio económico a largo plazo. Kuznets, en particular, le atribuyó el papel clave en los “cambios epocales” que explicaban las alteraciones, giros o turning points entre un momento histórico y el otro. Las técnicas de navegación, en ese marco, fueron la innovación que alteró el rumbo y desató la modernidad, o, si se quiere, el tiempo de la expansión de Europa en el siglo XV.
2. Véase en tal sentido la obra de Hilaire Belloc (2005).