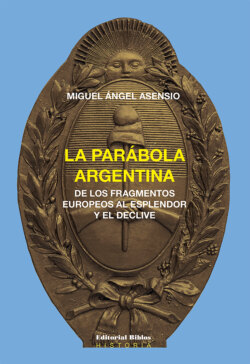Читать книгу La parábola argentina - Miguel Ángel Asensio - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеLa conformación de las sociedades nacionales y el logro de determinados estadios de desarrollo es el fruto de largos procesos de adaptación, asimilación, transformación y cambio. Ello ha acontecido sobre períodos más o menos prolongados de tiempo. Es obvio que ante las decantaciones milenarias de Europa, las experiencias de los países americanos, con sus ya no tan noveles cinco siglos a partir de su descubrimiento por europeos, son considerablemente más cortas.
La parábola a la que aludimos en el título nos remite intuitivamente a la trayectoria de un objeto que, proyectado en sentido ascendente, alcanza y hasta permanece temporalmente en una posición elevada y luego desciende. Los calificativos que la expresan en la Argentina contienen una inocultable insatisfacción.1 Y ello en términos absolutos pero más aún relativos o comparativos, o sea, con relación a otros. Acumula la decepción de quien experimentara o conociera tiempos mejores y siente los síntomas del atraso.
El derrotero argentino ha sido un reiterado objeto de interrogación y hasta de perplejidad intelectual para propios y extraños, lo cual no ha logrado u ocasionado el cese en la continuidad y el agravamiento de su deriva. Ello, a su vez, motiva la persistencia de los interrogantes e intentos de elucidación.2 El plan seguido en este ensayo, asumiendo la profusión y preexistencia de diversas tentativas, agregará otra a partir de tres componentes.
Inicialmente, en la primera parte, se realizará –sin ninguna intención de agotarlas– una consideración sobre algunas de las fuentes más generales de avance o progreso nacional o, si se quiere, de cambio histórico progresivo, sin pretender sustituir, y en todo caso utilizándolas por integración, a las más detalladas o analíticas de tipo económico. Sin llegar –ni mucho menos– a construcciones tan grandiosas como las de “desafío y respuesta” (Toynbee, 1953), se mencionará el papel cultural-institucional, la perspectiva relacional, y la importancia global y localizada de los conjuntos avanzados y en avance.
En la segunda parte se examinará una vez más, aunque con un papel pivotal, el proceso de migraciones internacionales que envolvió a la Argentina. No consistiendo en este aspecto particular una incursión en un territorio no recorrido, será entonces un ámbito de revisión reiterado de cara a legitimar aquella búsqueda, aunque desde una perspectiva que se entiende o procura como enriquecedora.
Compararemos ese proceso con una “deflagración humana”. Dado el hecho de que la América contemporánea como un todo sea una consecuencia del derrame o la “difusión” de Europa, hace atractivo el preguntarse por las resultantes de tales procesos, lo cual, atento al carácter de habitado que tenía el continente en tiempos precolombinos, presupuso la fusión o mezcla de razas. Hubo una fusión interracial cuando se produjeron mestizaciones, mientras que los europeos continuaron con sus fusiones intrarraciales cuando no se cruzaron y mantuvieron la pureza de la raza blanca.
Por otro lado, dados los distintos tiempos –desfasaje temporal y de épocas– en que los desplazamientos desde Europa se produjeron, así como los motivos que los indujeron, arrojan un impacto distinto sobre cada uno de los países en que tales procesos se verificaron. Unos fueron contactos iniciales de conquista. Otros respondían desde el inicio a la búsqueda de vidas y horizontes nuevos. Estos motivos diferentes también incidieron en los cursos históricos posteriores.
En el caso argentino, el fenómeno adquiere un interés singular desde que la formación de una nación, o varias, en el área de irrigación de los afluentes del Plata no puede entenderse sin la confluencia de la antigua sociedad herencia de la colonia, fruto a su vez del primer desplazamiento, con la masa heterogénea posterior, trasvasamiento o transfusión de nueva sangre europea, que significó el segundo gran desplazamiento para esta parte de Sudamérica.
Consecuentemente, se analizarán algunos aspectos relevantes de esa experiencia. En esa orientación, se arriesgarán algunas incursiones sociológicas, demográficas y económicas sobre un vasto territorio histórico, que debería prevenir inicialmente sobre cualquier tipo de reduccionismos o simplificaciones, dada su naturaleza sedimentaria y compleja.
En la tercera parte, asumiendo que del colosal movimiento humano observado antes se formaría un más denso o espeso componente demográfico y social que resultaría materia prima para las transformaciones posteriores, cual verdadera “costra”, consideraremos como “pátinas” o “películas” modificadoras otros elementos de la sociedad y la cultura.
Con tal motivo, se agregarán lo que hemos denominado “películas de ideas” y “película institucional”, los cambios en los paradigmas y en los esquemas de relaciones o funcionamiento en contextos de abarcatura impulsora, para denotar la transformación agregada sobrellevada por la Argentina. Las concebimos como reiteradas “manos” de barniz aplicadas con la brocha o pincel del pintor en que se encarna el proceso de la historia.
La idea dominante, ya anticipada fugazmente en el prólogo, es que el suceso o la frustración en los procesos históricos para una sociedad nacional derivan de una combinación virtuosa o eficiente de factores y causas, los que pueden mantenerse durante largos períodos de tiempo, o consistir solamente en resultados de época. Siempre, empero, esa combinación es necesaria, lo que puede ayudar a mejorar nuestras percepciones sobre la carta de navegación y el horizonte argentino. Es lo que hacemos seguidamente.
1. La expresión “enigma” aparece en Weil (2010 [1944]) y es rescatada con su autor por Rapoport (1988, 2014) y Waisman (2006). El “misterio” está contenido en una obra del premio Nobel de literatura Vidiadhar S. Naipaul, quien visitara varias veces el país (“El fracaso de la Argentina […] es uno de los misterios de nuestro tiempo”); también se encuentra en Waisman y en Mairal (2012). Otras indirectas nos llevan a Aguinis (2001), Todesca (2006) o Posse (2003), entre diversas existentes.
2. El presente, tras un espacio dilatado, retoma como rezagado compañero de búsqueda dos intentos del autor que lo precedieron sustancialmente (Asensio, 1988, 1995), en especial el segundo. Los estudios y ensayos realizados han seguido aumentando y su enumeración se incrementa tanto a nivel internacional como doméstico. Hemos enunciado varios antes y enunciaremos otros al avanzar la obra.