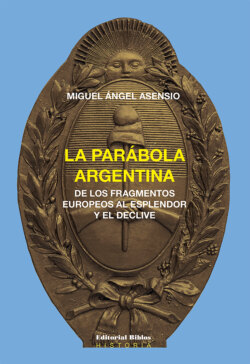Читать книгу La parábola argentina - Miguel Ángel Asensio - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Fragmentos y “todos” 1. Avances y declinaciones
ОглавлениеLa expansión humana ha sido en esencia una expansión cultural. Obviamente que se encarnó en seres de carne y hueso, compuestos de sangre y tejidos. Pero esas masas corporales fueron transportadoras de valores y de espíritu. En las sociedades nuevas, esos valores y ese espíritu se encontraron con otros, se adecuaron y transformaron. O, alternativamente, se repitieron según el molde original, o tuvieron capacidad de adaptación, cambio o reestructuración.
Louis Hartz ha escarbado en esta vía y, destacando el peso de los orígenes culturales de donde se desprenderían fragmentos o esquirlas, hizo hincapié en el vínculo entre estos últimos y su derrame o difusión en las naciones nuevas o recién creadas. Consecuentemente, la cultura de los expatriados, deportados o emigrados sería volcada en los ámbitos donde arribaron o fueron acogidos. Las culturas de las sociedades nuevas serían en buena medida un reflejo pleno o atenuado de la cultura del “fragmento”.1
Esto potencia la importancia de la forma en que se desplazaron los fragmentos, su volumen demográfico, su composición y su inserción en los ámbitos de destino o arribo. Su traslación para una continuidad existencial en aislamiento o insularidad o, por el contrario, para interactuar o convivir con sociedades dispersas o numerosas, sea con culturas avanzadas o primitivas, dóciles o belicosas, determinaba la resultante. Una de ellas podría ser un compuesto mixto; la otra, meras experiencias de trasplante.
Sea que reciba la influencia del medio natural como del medio cultural preexistente, por una parte, o solo del medio natural y casi nada del humano, la cultura del fragmento importaba. Importaba porque podría reproducir o no sus pautas de origen, imponiéndolas o replicándolas, o, por el contrario, solo incidiendo en la formación de nuevas, con mayor o menor componente original. De nuevo, los casos de trasplante podrían significar los de mayor “pureza”.
Esto es aplicable a las costumbres, normas y convenciones que toda sociedad acepta. Estas normas, acuerdos, escritos o no escritos, pero al fin respetados, conforman los entornos institucionales que condicionan la acción social. De ahí que la concepción hartziana concluye entrelazándose con las percepciones concorde a las cuales lo determinante son la cultura y las instituciones.
A nuestros fines, si de transfusión cultural se trata, y si con ello se agiganta la cultura del fragmento, cabe recordar que este no es entendible sin el todo del cual deriva. Concordantemente, aludir a la cultura del fragmento implica la imprescindibilidad de entender su procedencia. En el mismo sentido, la idea de que, aunque parezca paradojal, existen fragmentos del éxito y fragmentos del fracaso. Esto implica naciones, pero también épocas.
Decimos que quedan implicadas naciones –o sociedades– pero también épocas, porque las traslaciones culturales podrían no coincidir con el cenit. Es obvio que queda implicado el concepto de cenit, que en términos de la historia que nos interesa podría diferenciar a sociedades en el pináculo de su potencia o sociedades en el pináculo de su prosperidad, ambas cosas, o ninguna de ellas. Las transmisiones y los contagios culturales, sociales, tecnológicos e institucionales pueden haber abarcado también varios momentos. Algunos en el cenit, otros en el ascenso, otros en los declives y quizá otros en el nadir.
Las experiencias de ascenso, estancamiento y declive son tantas como las naciones que los experimentaron. La historia y hasta la literatura los han documentado de manera o con tonos y estilos más o menos explícitos. Por eso importan los todos (y “todos” menores) y los entornos o marcos organizacionales o institucionales que implantaron en las naciones que colonizaron, ocuparon o influyeron.
Desde luego que hubo influencias. Influyeron con la dotación de “marcos” e influyeron con la dotación de hombres. Sin embargo, no siempre el fragmento debería representar al todo, si bien es obvio que de un modo u otro pudieron hacer traslación explícita de los elementos cultural-tecnológicos de sus ámbitos de procedencia.
También importa dar un paso más y preguntarse si esas transferencias proceden de “todos” avanzados o de “todos” en avance. Ello implica considerar como distintos al desarrollo –de época, se entiende–, como estado o situación, con relación al desarrollo como proceso o como dinámica. Una es una percepción estática y la otra, una percepción dinámica.
Quizá el más célebre ejemplo de expansión y declive es el del Imperio Romano. En este caso, obviamente, el marco temporal cubre varios siglos. Constituye además un caso típico entre los expansionismos “viejos”, donde el carácter predatorio, como en otros antes, introduce una diferencia sobre algunas experiencias menos antiguas.
Colonias había introducido Fenicia, colonias desarrolló Grecia y colonias poseyó Roma. Luego, fueron implantaciones institucionales e implantaciones humanas, a veces más militares que humanas. Plantación de avances y plantación de hombres derivados de la sociedad avanzada, lo cual no implica siempre o necesariamente lo mismo.
Sin embargo, con relación a esplendores y pináculos, el trabajo de los estudiosos nos sorprende al colocarnos ante situaciones y categorías que iluminan con curiosa claridad experiencias del presente. Entre las claves de la grandeza, obviamente, figuran un grado notable de organización como atributo sistémico; también la generalización de un régimen jurídico y contractual homogéneo en un vasto confín y la adopción de un signo monetario común, entre otras, han sido instituciones esenciales para el funcionamiento de un conjunto societal en términos históricos.
Pero, si de Roma se trata, también nos pone ante el hecho de que cierta tecnología fue compatible con tal modelo antiguo,2 como el arado mediterráneo, la disponibilidad de trirremes o galeras para la guerra o el transporte por mar, una afinada infraestructura de caminos para las comunicaciones por tierra, diseños arquitectónicos como el arco romano y técnicas de abastecimiento de agua como las implícitas en los grandes acueductos diseminados en la vasta geografía de los territorios que rodeaban al gran mar que también se comportó igualmente como “lago romano”.
Estos claros atributos del esplendor, que corrieron paralelos al refinamiento de las costumbres y la vida al menos en un conjunto determinado de la población, han sido también útiles para comprender las opacidades o prolegómenos del declive. Desde síntomas tales como la progresiva relajación de la voluntad ciudadana para cumplir con el deber de “defender a Roma”, el creciente papel del “Estado fiscal” para recaudar impuestos y sostener las legiones de un inmenso y extendido ejército y pulsiones inflacionarias como la de tiempos de Diocleciano, las antesalas para el derrumbe estaban preparadas.3
Un poco más cerca, el caso de Bizancio despierta asombro. El Imperio Romano de Oriente prolongó una “romanidad orientalizada” durante diez siglos más respecto de su homólogo de Occidente. Llegó a capturar todo el próspero comercio del este del Mediterráneo y ser la llave de contacto de Europa con Asia. Sin embargo, según algunos, por debilitamiento de su maquinaria estatal y una imprudente desprotección de sus intereses mercantiles marítimos derivada del descuido de su poder naval, fue cediendo progresivamente su primacía comercial a Venecia, que terminó capitalizando todo su comercio y poderío.
En el sur de Europa Occidental, las ciudades del norte de Italia fueron modelo inexcusable de crecimiento en las antesalas del mundo moderno. Eran el norte de Italia, pero el sur de Europa. Por ello, antes habían sido el eje del intercambio de los bienes tanto sofisticados como toscos de los Países Bajos septentrionales y meridionales del norte de Europa y los países bálticos, con los bienes suntuarios y de lujo procedentes del Oriente y Asia. Sin embargo, en algún momento, la maquinaria comenzó a fallar. Los brillos de los Países Bajos y el predominio de las ciudades italianas tendrían alguna mengua. Las cimas no han sido eternas.
Y antes que Inglaterra, recalquémoslo: antes que Inglaterra, los Países Bajos septentrionales constituyeron un ejemplo histórico de tenacidad y voluntad nacional que conformaron un modelo propio que les permitiría ser la primera potencia del siglo XVII. Si el modelo de “incitación y respuesta” es válido, es obvio que tanto los fenómenos naturales, como la anegabilidad que motivaba la entrada de agua en las tierras bajas neerlandesas, como la voluntad de autonomizarse, otorgaron un rol singular a las Provincias Unidas, otrora dependientes de España.4
Parecen falaces los argumentos que depositan solo en la iniciativa y habilidad comercial de los holandeses la fuente de su extraordinaria prosperidad y predominio en la centuria mencionada. Es cierto que transportaron no solo sus mercaderías sino que también fueron los transportistas globales del mundo de entonces. Pero tales naves exigieron una concepción, diseño y planeamiento previos.
Hubo una actividad constructiva enlazada con el movimiento de bienes. Sus navíos no solo fueron útiles para liderar la pesca del arenque en el norte de Europa. También se demostraron superiores respecto de ingleses, franceses y otros para trasladar bienes consignados por otras naciones, con mayor velocidad y eficiencia. La flota mercante holandesa llegó a superar a la de las principales naciones de Europa sumadas, con 80.000 marineros y miles de navíos.
La estrategia de recuperar e incorporar paulatinamente tierras previamente ocupadas por el mar debe considerarse una epopeya nacional que, en rigor, constituyó una práctica que se remonta al siglo XIII. El secado de aquellas y su preparación posterior para la explotación agrícola, además de aportar una producción creciente medida en toneladas y quintales, mostró una energía nacional como la que era aludida por Federico List, de caracteres inocultables.5
Pero también hubo “otras energías” tanto entre “tempranos” como entre “tardíos”. Sin olvidar otros olvidados, como la sorprendente “pequeña gran Bélgica”, Francia también es dueña de su propio misterio. A veces opacado un tanto por el dominante influjo del apologético tratamiento del paradigmático modelo británico, la experiencia francesa ha demorado un tanto en ser reconsiderada para descubrir en ella notables signos de vitalidad histórica. Controlada Holanda y contenida España, la competencia en diversos lugares del mundo sería un mano a mano contra Inglaterra.
Y aquí aparecería la fuerte originalidad francesa con sus toques propios. El étatisme ligado de manera indeleble al nombre de Luis XIV, pero también a Richelieu, a Colbert o a Sully, moldearía una sociedad donde los funcionarios serían importantes a lo largo de su devenir de largo plazo, aunque es claro que también contendría a burgueses, burgueses no solo prebendarios sino también creativos. Rara combinación de cortesanismo y estatidad, ofreció una masa continental importante para que la agricultura y el campesinado aportaran un componente relevante e indisimulado no solo en sus avances sino también en sus rupturas.6
Sus compañías comerciales, aunque menos exitosas que las británicas, se extenderían hacia el este y el oeste y a mediados del siglo XVIII, con un puñado de sus súbditos, estaba ocupando una gran fracción de América del Norte, desde Canadá hasta Luisiana. Tuvo poder para sostener ese y otros esfuerzos, perdió Canadá poco después, ayudó al futuro Estados Unidos contra Inglaterra y anticipó con ello su propia turbulencia en 1789.
Es obvio que el curso galo no se detuvo entonces. Durante el siglo XIX, aun después de Napoleón, y no sin otros estallidos, esplendores y opacidades, continuó aportando brillo y creatividad a escala mundial sin abandonar un expansionismo también peculiar, no interrumpido incluso por las sangrías de 1870 o de 1914-1918.7 Curiosamente, movilizaría fragmentos minúsculos, junto a un comercio, finanzas y tecnología mayúsculos. En este caso, no se arrancó pedazos humanos demasiado visibles, aunque sí importantes trozos de saberes, técnicas y cultura.
Y sin olvidar al “tardío” asiático más famoso, Japón,8 el tardío europeo más célebre –y no podríamos calificarlo de otra manera– sería Alemania. Curiosamente, este fenómeno histórico será retratado insistentemente como el de un atrasado de los siglos XVIII y XIX temprano. Si bien en términos de industrialización ello sería cierto hasta que en la segunda parte de la decimonovena centuria saltara hacia delante, no menos cierto es que, con Prusia como epicentro difusor, ya verificaría antes ciertas anticipaciones importantes.
En esa línea, el todo del que se desprenderían importantes fragmentos para potenciar el crisol del norte de América había registrado otros avances que no siempre son exaltados desde una perspectiva de un crecimiento entendido como de la civilización industrial. De hecho, la organización estatal y la administración pública prusiana, quizá antes que Francia, sería el modelo de estructuración en torno al cual se iría edificando un conjunto contentivo de una nacionalidad poderosa (The New Encyclopaedia Britannica, 1994: 295). Habría pobreza campesina, habría junkers, pero también un temprano Zollverein9 que permitiría ir soldando figuras de estatidad dividida que aun en una imperfecta Confederación Germánica no frenarían una impulsión que estallaría más claramente en el último tercio del siglo XIX y sería explícita en los primeros tramos del XX.