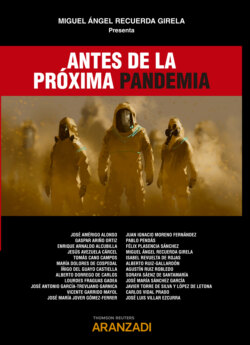Читать книгу Antes de la próxima pandemia - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las respuestas
ОглавлениеLa primera tentación, a la que han sucumbido algunos, consiste en decir que la pandemia era un «cisne negro». Este concepto, acuñado por Nassim. N. Taleb en su célebre obra publicada en 2007 (El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable), se refiere a fenómenos que constituyen una sorpresa cuando suceden, que tienen un enorme impacto, pero que sólo son susceptibles de ser racionalizados a posteriori. El concepto, como es sabido, fue utilizado para explicar la crisis de 2008. La tentación de aplicarlo ahora a la pandemia es grande: fue, sin duda, un fenómeno que muchos no esperaban, y con un enorme impacto sobre la salud, sobre la economía y la sociedad y, acaso, sobre muchos otros aspectos. Sin embargo, el propio N. Taleb lo ha desmentido24: no, ha dicho, la crisis de la COVID-19 no era un cisne negro, sino un cisne blanco, otra categoría que utiliza en su libro para referirse a aquellos fenómenos que, aunque inciertos, son bastante probables en cuanto a su aparición. Y, en efecto, la pandemia de la COVID-19 era un riesgo real. Desde una perspectiva interna, cabe constatar que la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de diciembre de 2017 incluía entre sus objetivos la «seguridad frente a pandemias y epidemias». Se trataba, pues, de un riesgo cierto, que exigía la adopción de medidas de preparación para disminuir los efectos de la crisis, de conformidad con la propia Estrategia. En el caso de la COVID-19, y una vez advertida su evolución en China, la circunstancia de que su extensión en España era un riesgo real –hablo de riesgo, no de hecho– puede también afirmarse teniendo en cuenta los mensajes lanzados por la Organización Mundial de la Salud o la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, cancelación debida a la crisis del coronavirus, según decía ya la prensa del 13 de febrero de 2020 (esto es, un mes antes de la declaración del estado de alarma). En definitiva: la forma en que la pandemia iba a afectar a España no era, desde luego, un hecho cierto; pero sí un riesgo real antes de su desarrollo.
La segunda posible respuesta es que, acaso, los gobiernos no sabían cómo actuar, qué medidas tomar. Sin embargo, lo cierto es que esto no es así. Todavía hoy, a la hora de escribir estas líneas, hay en la página web del Ministerio25 una presentación que, dada su fecha, puede producir alguna perplejidad: el documento, del mismo Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, elaborado en noviembre de 2012, incluye una primera directriz muy expresiva: «Estrategia de gestión proactiva del riesgo → detección temprana de eventos y respuesta antes de que se convierta en una amenaza para la salud». Se sabía que había un riesgo cierto, y se sabía, también, que actuar pronto en situación de riesgo era decisivo.
La tercera posible respuesta, la más sugestiva o rechazable políticamente, según de qué agente se trate, consiste en echar la culpa al gobierno, en decir, simple y llanamente que actuó de forma irracional. Los gobiernos no son deliberadamente irracionales. No cabe duda de que hubo gobiernos que gestionaron mejor la crisis que otros; pero la respuesta tardía no ha sido la excepción en la gestión de la crisis, sino una regla que se ha repetido en muchos países. Los datos del Imperial College de Londres, a los que antes hacía referencia, así lo evidencian. Con ello no quiero restar responsabilidad del Gobierno, sino evitar el automatismo que lleve de una conclusión a la otra sin necesidad de reflexión adicional; creo que la cuestión deberá ser estudiada sosegadamente, como luego se señala, sin perjuicio de dejar al debate político la utilización estratégica de los argumentos en uno y otro sentido. Pero la cuestión sigue sin respuesta.