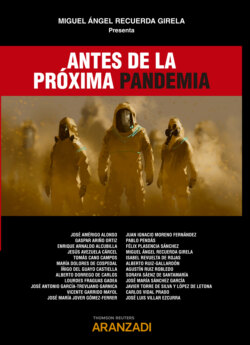Читать книгу Antes de la próxima pandemia - Miguel Ángel Recuerda Girela - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Evaluación ex post
ОглавлениеComo decía al principio de estas líneas, es muy pronto para hacer un juicio ponderado de cómo ha sido la gestión el gobierno –y sobre lo acertado o erróneo de otras propuestas puestas sobre la mesa–. Sin embargo, sí que tenemos ya la certeza de que debemos sacar lecciones sobre la gestión de esta crisis, no sólo para estar preparados para casos futuros, sino, sobre todo, para aprender a gestionar la incertidumbre, que es el entorno de nuestro tiempo. Además, si el estado de alarma supone, como es sabido (artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981) mayores potestades del Gobierno, su declaración, como expresivamente dice el artículo 116 de la Constitución, no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno. Creo, por ello, que una vez que finalice la crisis, la actuación que ha de llevarse a cabo ha de consistir en una evaluación ex post de su gestión, como, por cierto, han hecho otros países ante situaciones análogas28. Haré tres consideraciones al respecto: sobre cómo ha de llevarse a cabo, sobre el propósito que ha de tener, y sobre los aspectos que estimo que han de ser objeto de evaluación.
En lo que hace a lo primero, la pregunta es: ¿quién debe hacer esta evaluación? Dado que la responsabilidad del gobierno es política, la respuesta natural parece que debiera ser: ha de ser el Parlamento. Sin embargo, ello nos lleva al mismo problema que tratamos de combatir: si fuera una comisión parlamentaria, el riesgo de que la evaluación se hiciese desde la lógica política llevaría a acentuar más que a superar esa brecha entre racionalidad política y racionalidad general a la que antes aludíamos. Naturalmente, si es el Gobierno el que ha de evaluar su propia gestión, los incentivos, ahora posiblemente en sentido diverso, no desaparecen. Por ello, creo que es necesario que se lleve a cabo por un grupo de expertos, independientes, pero que cuenten con la confianza suficiente de las fuerzas políticas. Ciertamente, no cabe desconocer el riesgo que supone muchas veces acudir a los expertos29; pero creo, sinceramente, que si este riesgo es elevado cuando se deposita en ellos la responsabilidad de determinar los fines de la política, no lo es cuando se trata de examinar la gestión realizada a la luz de fines que vienen definidos de antemano (la protección a la salud en primer lugar, y la protección de la economía y la sociedad, en el presente caso). En lo que hace a su nombramiento, yendo un paso más, creo que la mejor solución es que el nombramiento de la comisión de expertos se hiciera por un mandato parlamentario que aunara a las fuerzas políticas del gobierno y la oposición –mayoritario en cada uno de estos ámbitos–. Se dirá que lograr este acuerdo es difícil, y que la propia racionalidad política a la que antes se hacía referencia puede ir en contra de nombrar una comisión semejante (o puede incentivar un sistema de «cuotas», tan habitual en el nombramiento de los miembros de las altas instituciones). Sí, ciertamente ello es así; nadie dijo que aprender de la crisis fuera una labor sencilla; por ello, paradójicamente, sólo la voluntad política podrá llevar a juzgar la situación más allá de los requerimientos e incentivos políticos de cada grupo.
En segundo lugar, es preciso subrayar cuál sería el propósito principal del trabajo de dicha comisión. Este debería ser, a mi juicio, el aprendizaje de los errores propios, articulando, cuando ello sea necesario, las modificaciones normativas que sean necesarias. Ello, por supuesto, sin perjuicio de que el informe de dicha comisión pudiera usarse, como un elemento más, en los debates relativos a la responsabilidad política del Gobierno.
La tercera cuestión es la relativa a qué aspectos deberían ser objeto de evaluación. De forma tentativa creo que se puede hacer referencia, por lo menos, a las cuestiones que a continuación enumero; diferenciaré entre las relativas a la gestión propiamente dicha y las que se refieren a la forma en que ésta se ha llevado a cabo. Estos aspectos serían los siguientes:
Primero, ¿cuándo hubiera sido el momento adecuado para actuar en la crisis? Con ello me refiero, por supuesto, a la toma de decisiones que limitaran la propagación de la pandemia (como la prohibición de actos públicos, que posiblemente hubiera debido ser anterior al estado de alarma), pero también a la adquisición de material que permitiera la adopción de medidas adicionales (como la realización de test o la adopción de medidas de rastreo) y la protección del personal médico. La importancia del tiempo en la adopción de las medidas, dado el carácter exponencial de la curva de los contagios en los primeros momentos, ha sido subrayada por los especialistas30.
Segundo, ¿existían procedimientos menos rigurosos, pero de análoga eficiencia para limitar los contagios? En este momento, y a reserva del análisis más sosegado que se haga, parece posible apuntar dos circunstancias. En primer lugar, que cuanto más estrictas y menos selectivas sean las medidas, mayores son los daños económicos y sociales; así, puede hacerse referencia a los mecanismos utilizados por otros países, que han sido más selectivos, basados en instrumentos digitales y la realización de test masivos (como es el caso de Corea del Sur31). En segundo lugar, es necesario constatar que el nivel de las medidas adoptadas en España ha sido de los más estrictos del mundo, hasta el momento de escribir estas líneas (así lo sugiere el análisis llevado a cabo por Google Maps en los primeros momentos del confinamiento; y así resulta, también, del denominado «Stringency Index» elaborado por la Blavatnik School of Government, de la University of Oxford)32.
Tercero, ¿se ha actuado conforme a protocolos adecuados en la gestión de la pandemia? Como es sabido, ante situaciones de incertidumbre o racionalidad limitada, la existencia de protocolos favorece el desempeño racional y evita decisiones equivocadas producidas por situaciones de estrés. Acaso, en este punto, sería posible referirse a distintas fases en la actuación del Gobierno.
La cuarta cuestión tiene gran relevancia, aunque en ocasiones sea tratada como una cuestión menor: el mecanismo de provisión de datos, ¿ha sido el adecuado? Aquellos que hemos seguido a los que, cada día, elaboraban la información sobre tales datos, nos hemos acostumbrado a las justificadas quejas de éstos, sobre la falta de homogeneidad y los continuos errores con los que las comunidades autónomas daban la información. Los datos son relevantes para la gestión, pues ayudan a predecir la evolución de la pandemia y a valorar las medidas que han de adoptarse en cada momento; expresado en otros términos, los errores y las ausencias en su tratamiento pueden ser un reflejo de carencias y faltas de coordinación en la propia gestión de la pandemia. Por ello, la cuestión consiste en determinar si es posible establecer a priori un protocolo claro y obligado que permita conocer la situación real, y si acaso sería adecuado dar un protagonismo mayor a instituciones con mucha experiencia y reputación en este ámbito (como es el caso del Instituto Nacional de Estadística, cuyos homólogos en otros países han tenido un papel más relevante).
Luego, desde el punto de vista formal, cabría plantear las siguientes cuestiones:
En primer lugar, en lo que se refiere a la actividad jurídica, cabe preguntarse varias cosas: la primera de ellas es si era necesario regular tanto33. Un examen comparativo de la situación de España con otros países pudiera arrojar conclusiones clarificadoras. También cabe preguntarse si ha habido la claridad regulatoria suficiente, pues, al margen del espléndido trabajo del BOE (cuyas recopilaciones constituyen, a mi no imparcial juicio, el procedimiento más sencillo de conocer la legalidad vigente), al margen de ello, se decía, cabría cuestionar si hubiera sido posible la realización de una comunicación jurídica más sencilla a través del portal del ministerio o en una página ad hoc. Por otra parte, está el delicado problema de la calidad normativa, y si no hubiera sido posible establecer mecanismos que pudieran haber ayudado a este respecto, acudiendo, por ejemplo, a los órganos con los que cuenta la Administración General del Estado –como el Consejo de Estado–. En lo que hace al procedimiento de aprobación de las normas, es evidente que la urgencia de la situación hace que no puedan cumplirse los trámites generales, como el de audiencia; no obstante, aparte de la función participativa que dicho trámite supone, cumple otra función cuya ausencia se ha notado: la participación de los sectores interesados a menudo pone de manifiesto errores de la regulación o, acaso, aspectos que pueden ser claramente mejorados. Cabría plantearse si no hubiera sido posible seguir –en caso de que no se haya hecho así– procedimientos de consulta limitada e informal.
En segundo lugar, en lo que se refiere a la gobernanza, la gran pregunta consiste en determinar si ha sido adecuado el papel dado a las comunidades autónomas.
En tercer lugar, desde el punto de vista de la comunicación, el examen de la situación de los diferentes países –con Estados Unidos y Alemania, acaso, como dos modelos antitéticos–, nos permite plantear si la comunicación efectuada ha sido excesiva o no, si ha venido acompañada de la debida transparencia o no, y, sobre todo, si ha tenido una finalidad pedagógica y de justificación de las medidas limitativas adoptadas, o ha tenido fines políticos de otro tipo. Este último aspecto es sumamente relevante, pues no cabe ignorar que, a menudo, la utilización de un lenguaje políticamente orientado –y acaso una comunicación excesiva– tiene por consecuencia indeseada la «desconexión» de los ciudadanos.
Todo ello, como decía, debe permitir aprender lecciones de la gestión de las crisis, lecciones que han de valer también más allá de situaciones de anormalidad, para la gestión de la incertidumbre, lo que constituye hoy un contexto inevitable de toda acción política, económica y social. Ello permitirá, también, proyectar con el debido sosiego las reformas que sean necesarias, con el fin de establecer en la legislación de salud pública los mecanismos adecuados para hacer frente a las crisis sanitarias, acaso limitando la necesidad de acudir al estado de alarma cuando los medios previstos en dicha legislación sean suficientes.