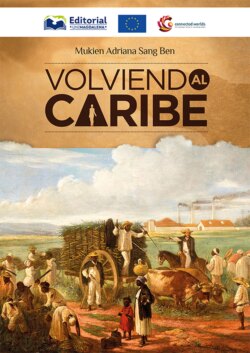Читать книгу Volviendo al Caribe - Mukien Adriana Sang Ben - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Las plantaciones y el azúcar vistos desde la península ibérica. El análisis de Consuelo Naranjo
ОглавлениеEn el marco de la colección “Historia mínima de las Antillas”, Consuelo Naranjo escribió Antillas. Las Antillas hispanas y las Antillas británicas: dos modelos coloniales en las islas del Caribe. Esta obra fue publicada conjuntamente por el Colegio de México y la Editorial Turner en 2017.54 Cuenta con cinco capítulos, a saber: 1. Las Antillas, de “islas inútiles” a centros neurálgicos; 2. El siglo XVIII: un siglo de luchas imperiales; 3. Población y sociedad. Unidad y diversidad en el Caribe; 4. Azúcar y comercio de esclavos y plantación; 5. Los cambios de la libertad y la independencia. El libro está ampliamente presentado en el capítulo IV de esta obra.
No quisimos dejar de incluir el tema de las plantaciones en el Caribe tratado en el capítulo IV de la obra de Naranjo. Inicia el capítulo indicando cómo la llegada de los españoles a América transformó las fronteras del mundo. Así, América, Asia y África comenzaron a formar parte del universo del Viejo Mundo. Con la presencia de las otras potencias imperiales competencias de España, el Caribe se convirtió, como ya se sabe, en el pequeño espacio de las grandes luchas imperiales. Francia e Inglaterra comenzaron a conquistar, e impusieron el modelo de las plantaciones azucareras que se hizo dominante en el siglo XVIII, coronada con la masiva llegada de esclavos negros provenientes del continente africano. Se calcula, afirma Naranjo, que en los siglos XVIII y XIX se importaron 12.5 millones de esclavos africanos al continente americano, siendo Brasil y las islas británicas los principales compradores. Los años de mayor volumen de importación de esclavos fueron entre 1701 y 1810.
Afirma la autora que la plantación azucarera todavía sigue siendo objeto de debate teórico, sobre todo con las posiciones que plantean que este modelo debe considerarse un modo de producción capitalista. Al margen de esas discusiones teóricas, nadie niega la existencia de este modelo económico:
Más allá de este debate no hay duda de que la esclavitud y la plantación azucarera fueron empresas coloniales comerciales que contribuyeron a la acumulación de capital, produjeron bienes de consumo y generaron mercados y demanda en ambos lados del Atlántico. Martinica, Guadalupe, y, especialmente, Saint-Domingue, así como las Antillas británicas e hispanas, a partir del siglo XIX, son ejemplos del negocio que supuso la explotación de las colonias. Para la mayoría de los especialistas el desarrollo de la esclavitud en América no solo guarda relación con la desaparición de la mano de obra indígena, sino que está estrechamente ligado y es consecuencia de la consolidación de la plantación, la apertura de nuevas rutas comerciales y la implantación del mercantilismo como sistema económico. […] Por otra parte, la plantación […] condicionó el modelo social, la estructura demográfica, la cultura y las relaciones sociales de los países en donde se implantó. Asimismo, la ampliación de la frontera agraria produjo una drástica modificación en el sistema de tenencia de la tierra y el desplazamiento de los medianos y pequeños campesinos55.
En las Antillas Menores, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la irrupción de la industria azucarera provocó un cambio brusco en la economía y la sociedad. Hasta ese momento, por ejemplo, el algodón, el añil, el jengibre y especialmente, el tabaco, eran la base de la economía, y su cultivo se hacía con trabajadores blancos contratados y traídos de Inglaterra e Irlanda. A partir de entonces el azúcar y los esclavos fueron los protagonistas56.
Naranjo pasa a hacer un examen del ingenio como unidad productiva, hablando de sus instrumentos y maquinarias necesarias, de las dos fases de la producción azucarera (agrícola y fabril). Luego dedica muchas páginas al progreso técnico que vivió el ingenio a través del tiempo, para pasar a hacer un análisis detallado de la evolución de la industria azucarera por país, comenzando por La Española, siguiendo con Puerto Rico, Cuba y luego por las islas británicas. Finaliza el capítulo diciendo:
El desarrollo de la plantación tuvo rápidas e importantes consecuencias en la composición demográfica de las Antillas y en su estructura social. La esclavitud y su memoria marcaron las relaciones entre sus habitantes, establecieron barreras sociales y culturales e implantaron un sistema de dominación a partir de la división del trabajo y del fenotipo de los individuos. La construcción de grupos diferenciados basados en las categorías “raciales” construidas sirvió de base para instaurar políticas y culturas de exclusión de un numeroso grupo de población compuesto por los esclavos y sus descendientes. Las diferencias en el color de la piel contribuyeron a crear y mantener barreras artificiales sustentadas por teorías antropológicas y biológicas que fueron creando un racismo cultural que se ha arrastrado hasta hoy. […] Sea como fuere, el azúcar sirvió de marcador identitario. La evolución de estas sociedades, así como los sistemas coloniales, son los factores que han marcado la singularidad de cada una de las Antillas, cuyos intelectuales recurrieron durante el siglo XIX y XX a los frutos de la tierra para comprender y definir la nación57.
Este último párrafo de Naranjo para concluir el capítulo de su libro refleja con creces el impacto del modelo de las plantaciones. Un modelo que ha dejado huellas muy profundas en las colonias inglesas y francesas, sin menospreciar cómo también influyó en la identidad de las colonias hispanas.