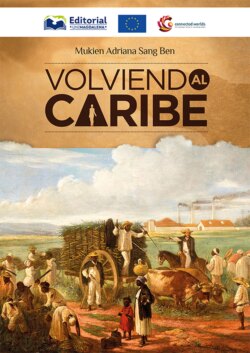Читать книгу Volviendo al Caribe - Mukien Adriana Sang Ben - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una revisión de la literatura sobre las plantaciones
ОглавлениеEl tema ha sido preocupación durante décadas, de parte de los intelectuales. En nuestra búsqueda localizamos un artículo titulado “Introducción a las economías del Caribe”, publicado en la Revista Nueva Sociedad, No. 28, en 1977, escrito por el chileno Gonzalo Martner, quien, dicho sea de paso, además de un gran académico fue el ministro de Planificación del gobierno de Salvador Allende. Aunque la publicación es vieja, quisimos recuperarla en este periplo porque presenta una visión del Caribe desde una perspectiva distinta, desde la óptica de un latinoamericano del Cono Sur.
Inicia el artículo planteando una introducción global a la geografía caribeña, y una brevísima historia sobre las poblaciones indígenas, antes de la llegada de Colón. bosquejo a las poblaciones indígenas que existían antes de la llegada de Colón. Posteriormente habla sobre el período colonial español:
Las islas del Caribe se especializaron en el abastecimiento a España de azúcar y otros productos tropicales. Por cientos de años, el Caribe ha marcado, dentro del mundo colonial, como abastecedor de azúcar. En torno a este producto se diseñan modos de producción, que definen las relaciones sociales internas y las formas de explotación colonial. La unidad de explotación es la plantación azucarera7.
Muy pronto, como bien dice Gonzalo Martner, el desarrollo de las plantaciones azucareras a partir del siglo XV trajo consigo el inicio de la trata de esclavos negros procedentes de África. España comenzó a crecer comercialmente también, provocando la rivalidad entre las potencias europeas:
Estas experiencias condujeron al Rey Carlos V de España […] a trasladar esclavos desde África […] primero se autorizó a los colonos de la Española a importar 4,000 esclavos africanos […] (luego) se fue extendiendo el tráfico de esclavos por parte de […] los holandeses e ingleses.
Como el comercio se extendía, España en el siglo XVI […] se crea así un monopolio que es resistido por las otras potencias, en especial Inglaterra, Francia y Holanda. Se inicia una fuerte lucha entre las potencias coloniales, que desemboca en una etapa de piratería […] Las potencias deciden conquistar parte de los territorios del Caribe y fundar sus propias colonias […]8.
En medio de estos conflictos Inter imperiales se inició en el siglo XVIII lo que el autor llama la Era del Azúcar, que se organizó bajo el sistema de plantaciones, y cuyas producciones eran destinadas a los mercados europeos de las metrópolis, dejando un mínimo de subsistencia para la fuerza de trabajo. Una gran parte de las tierras de las Antillas Mayores como Cuba, La Española y Jamaica, así como Trinidad, fueron ocupadas en el cultivo de la caña de azúcar. También se desarrollaron otros cultivos como algodón, tabaco y otros productos.
En el caso del Caribe inglés, dice, dividieron las tierras de Saint Kitts, Nevvis y Barbados en pequeñas propiedades, donde se cultivó tabaco y algodón para exportar. Pero se produjo una saturación en el mercado tabacalero, teniendo que migrar hacia el azúcar. Este cambio tuvo sus consecuencias en la estructura económica y social:
De fincas pequeñas que producían tabaco y algodón, que podían ser explotadas por blancos y dos o tres esclavos, hubo que pasar a faenas que requerían maquinaria pesada y otros equipos y propiedades de no menos 500 acres para que hicieran rentables las explotaciones. Se necesitaban también trabajadores fuertes que trabajaran de sol a sol, máquinas para moler caña y otros implementos de envergadura. Como los pequeños propietarios no podían enfrentar esa transformación tecnológica, se vieron obligados a vender sus tierras a los propietarios más fuertes. Así, las plantaciones sucedieron a las pequeñas fincas y se importaron cantidades de esclavos de África para reemplazar a los agricultores europeos. Se estima que en Barbados, por ejemplo, había en 1845 unos seis mil esclavos, mientras cinco o seis años después esa cifra se elevó a veinte mil […]9.
Este proceso indica que se produjo en las colonias caribeñas, principalmente inglesas y francesas, una concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos cuantos blancos dueños de plantaciones, así como el ingreso masivo de esclavos negros. Inglaterra fue la que más puso empeño en imponer el modelo. Creó un triángulo muy beneficioso para este imperio: sus barcos llevaban desde Liverpool al África algodón, ropa, herramientas y otros bienes manufacturados, y en África compraban esclavos para ser transportados a sus colonias caribeñas. Los esclavos eran vendidos y con el dinero se obtenía azúcar, ron, melaza, café, cacao y otros productos que se venderían en el mercado inglés. Era una perfecta división internacional del trabajo. Mientras Inglaterra producía bienes manufacturados, África aportaba los esclavos y el Caribe las materias primas para la exportación.
Este milagro de la economía triangular duró muchos años, quizás hasta el siglo XIX, cuando por presiones internacionales tuvo que ser abolida la esclavitud en las colonias, especialmente en las inglesas. Asimismo, la revolución haitiana trajo duras consecuencias para el mundo de la economía esclavista. En 1807 las colonias inglesas abolieron la esclavitud, pero hubo resistencia en algunas, pues los colonos se resistían a perder sus fuentes de riqueza. Esta resistencia produjo las rebeliones negras en Jamaica y otras islas. A pesar de que en la antigua colonia francesa de Saint Domingue se produjo la revolución más cruenta, no fue hasta 1848 cuando Francia abolió la esclavitud. Los holandeses fueron más tardíos todavía, pues lo hicieron en 1863. En Puerto Rico fue en 1873 y en Cuba en 1886. Estas medidas trajeron efectos económicos:
Surgió por primera vez un mercado interno más amplio en las islas, a la vez que muchos liberados se dedicaron a cultivar tierras ociosas, en vez de seguir como aprendices de sus viejos amos. En Antigua, la producción exportable creció al compás de los salarios, mientras crecían las importaciones, porque los obreros tenían poder de adquisición […] En Barbados se subieron los salarios y se repartieron pequeños lotes de tierra […] Estos pequeños predios producían caña de azúcar para su procesamiento, reteniendo el pequeño productor una cierta utilidad […]10
Un elemento interesante, dice el autor, es que este proceso no se produjo en todas las islas, como, por ejemplo, Jamaica, Dominica, Trinidad y Tobago y otras islas pequeñísimas de barlovento. Cuando los esclavos quedaron libres decidieron trasladarse hacia las tierras ociosas, formando aldeas libres. Así termina la era de las plantaciones. Se produjo un cambio sustancial en las economías isleñas, para lo cual introdujeron nuevos cultivos como el café, el pimiento, el jengibre y otros productos. Los esclavos liberados se establecieron como pequeños propietarios, creando una clase media de campesinos. Pero las plantaciones siguieron, los colonos comenzaron a importar mano de obra de China e India. Comienza una nueva etapa de explotación con otros actores.
La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia publicó en su revista América Negra # 9 correspondiente al mes junio de 1995 la obra, que estaba dedicada al tema del comercio de esclavos y tituló
Expedición humana. A la zaga de la América oculta”, en la que se recogen interesantes ensayos de intelectuales latinoamericanos. En este trabajo apareció un escrito del diplomático dominicano Pablo Mariñez, titulado “Historia y economía de plantación en el Caribe. Su expresión literaria11.
En el ensayo del diplomático y profesor se hace un balance intelectual de los que han dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar la economía de plantación, en el que reconoce que la historiografía de los caribeños propiamente es tardía. Esto se explica:
Para que dicha producción sugiera se requería del desarrollo de las identidades nacionales, subregionales y regional, así como de ciertas herramientas teóricas y metodológicas, además de la materia primera o fuente documental, depositada, en su mayor parte, en los archivos y bibliotecas de las diferentes metrópolis europeas. 12
Pero más tardío resultó, sigue afirmando Mariñez, el estudio de la historia económica caribeña, muy particularmente el tema de la plantación, a pesar de que fue esta economía la que constituyó la mayor fuente de riqueza en toda la región, articulando, además, los procesos sociales y culturales de los diferentes países del Caribe, a tal punto que es considerada el elemento más claro de identidad y unidad presente en el clamor expresado a través de cánticos populares, poemas y otras formas artísticas:
Esta economía de plantación, tanto azucarera, la cafetalera, como la bananera, ha tenido, en cambio, una significativa expresión literaria, sobre todo en la narrativa que en no pocas ocasiones ha precedido en el tiempo a los estudios historiográficos. Estos, a su vez, no han logrado a partir de sus análisis igualar, mucho menos superar, la capacidad de recreación del mundo cotidiano desarrollado por dichas economías, particularmente las haciendas e ingenios o centrales azucareros13.
En su ensayo, Mariñez afirma que existe un nexo muy estrecho entre el discurso historiográfico y el literario, en el que a veces se produce una especie de interesante competencia, de la que sale gananciosa la literatura, pues tiene mayor libertad creativa y es más difundida. La historiografía caribeña, a su juicio, se puede dividir en tres etapas diferenciadas en torno al tema, a saber:
1.La primera, que abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se caracteriza por una visión eurocentrista, porque fue escrita por los propios colonizadores.
2.La segunda etapa comenzó a mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en la cual se desarrolla una producción historiográfica propiamente caribeña. Tres acontecimientos clave tuvieron lugar: la crisis azucarera, la revolución haitiana y el cimarronaje de los esclavos. De estos acontecimientos nació un nuevo discurso historiográfico que expresaba las contradicciones y luchas libradas entre amos y esclavos, y entre las potencias europeas. Dos personajes importantes resaltan: Antonio Sánchez Valverde y Moreau de Saint-Mery.
3.La tercera etapa de la historiografía del Caribe se inició a mediados del siglo XIX y se prolongó hasta bien entrado el siglo XX:
Sería a partir de este período que la historia del Caribe comenzaría a ser escrita a partir de los propios intereses de la región, en un momento donde las identidades nacionales y subregionales estaban en proceso de cristalización. En este contexto, la lucha anticolonialista y nacionalista ocuparía un lugar destacado […] Precisamente serían los principales líderes y luchadores anticolonialistas como José Martí, Eugenio María de Hostos, Emeterio Betances, Marcus Garvey, Anton de Kom, Máximo Gómez, Gregorio Luperón, entre otros, quienes legarían las mejores páginas del acontecer político y social de la época14.
Un elemento importante que destaca el autor es que a partir de la segunda mitad del siglo XX se escribieron las primeras historias caribeñas. Una de las pioneras fue la de Germán Arciniegas, con su Biografía del Caribe, publicada a mediados de los años 40. El trabajo de Juan Bosch De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera imperial y el libro de Eric Williams, casi con el mismo nombre, From Colombus to Castro: a history of the Caribbean, 1492-1969, fueron dos obras fundamentales escritas por dos caribeños, que revolucionaron el pensamiento de la época. Bosch definía la historia del Caribe como la historia de las luchas encarnizadas de unos imperios contra otros. El segundo enfatizaba más el tema de las plantaciones azucareras. Ambos libros, con visiones distintas, aportaron y aportan todavía ideas y reflexiones a los estudiosos que deseen seguir escribiendo sobre el Caribe.
Mariñez también aborda los trabajos que sobre las plantaciones han sido publicados, pero afirma que no eran abundantes. La realidad es que los estudios profundos comenzaron relativamente tarde. Estas son sus palabras:
Aunque existen diversos estudios de casos sobre economía de plantación desde finales del siglo pasado, en realidad las investigaciones historiográficas sobre dicha problemática delatan un considerable retraso en el Caribe. Cuando se desarrolla la moderna historiografía económica de la región, ya los países que habían experimentado un temprano auge azucarero, desde mediados del siglo XVII hasta finales del XVIII, como son Barbados, Jamaica y Haití, la producción azucarera tenía muy poca importancia. Los países de un tardío auge azucarero, en cambio, a finales del pasado siglo e inicios del presente (se refiere al siglo XX-MAS), estaban experimentando el impacto causado por la expansión azucarera, con todas sus implicaciones económicas y sociales15.
Afirma que Cuba es sin duda el país que experimentó no solo el mayor desarrollo azucarero, sino también el que contaba con la mayor producción intelectual en la materia, destacándose el valioso trabajo de investigación de Manuel Moreno Fraginals El Ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar, publicado en la década de 1970. Después señala algunos trabajos publicados en República Dominicana, destacando el de Frank Báez Evertsz Azúcar y dependencia en República Dominicana, que se dio a conocer a finales del año 1978.
Refiriéndose al caso de Puerto Rico, Mariñez afirma que hasta finales de los años 80 e inicios de los 90 se habían realizado algunos estudios historiográficos de plantaciones, destacándose los historiadores Andrés Ramos Mattei, Fernando Picó y Luis Edgardo Díaz. Como puede observarse, todavía en los años 90 no se habían producido estudios profundos sobre el tema. Por suerte para todos, los historiadores decidieron hacer nuevas reflexiones y distintas propuestas de interpretación.