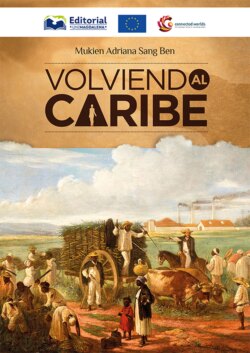Читать книгу Volviendo al Caribe - Mukien Adriana Sang Ben - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Profundizando sobre las plantaciones
ОглавлениеEn efecto, a finales de los años 90 comenzó una nueva ola de interpretaciones acerca del modelo de plantación, que hizo aproximaciones con nuevos datos y nuevas fuentes. Uno de los autores más estudiosos es, sin duda, el historiador puertorriqueño Humberto García Muñíz. Husmeando por donde podía, localicé un excelente ensayo suyo titulado La Plantación que no se repite: las historias azucareras de la República Dominicana y Puerto Rico, 1870-1930.16 Lo interesante de este trabajo es que aborda dos de las islas del Caribe hispano, pues la mayoría de los trabajos han analizado las plantaciones desde la óptica de las islas inglesas y francesas, cuyos modelos de dominación fueron muy diferentes.
El colega de la hermana isla es uno de los grandes especialistas del tema azucarero en el Caribe hispano. Su tesis doctoral, publicada recientemente por la Academia Dominicana de la Historia, es un enjundioso y muy bien documentado trabajo de investigación sobre la industria azucarera dominicana. Al igual que Pedro San Miguel, otro historiador de la isla de Borinquen, García Muñíz sostiene que la expansión de la economía del azúcar en ambas islas se produjo en la segunda mitad del siglo XIX, a diferencia del resto del mundo caribeño. De hecho, en mi libro Ulises Herureaux. Biografía de un dictador17 abordo ampliamente el desarrollo de la industria azucarera en los últimos 25 años del siglo XIX, y sostengo que la nueva clase social que emergió del boom azucarero fue el soporte de la dictadura de Lilís.
En su artículo, García Muñiz afirma que tanto La Española como Puerto Rico tuvieron historias similares desde la conquista en el siglo XVI hasta los inicios del siglo XVIII. Agotado el oro se comenzó a reestructurar el complejo económico social de la caña de azúcar en el llamado Nuevo Mundo. En ambos casos el período de desarrollo fue muy breve por varias razones: 1) la necesidad de las flotas de atender el amplio comercio de tierra firme en detrimento de las islas; 2) el monopolio de Sevilla; 3) la competencia con Brasil; 4) el alto precio de los esclavos y, 5) las epidemias que diezmaban a los trabajadores esclavos.
Coincide con otros autores en que el resurgimiento del azúcar en tanto Puerto Rico como en La Española se produjo en el siglo XIX, pues, después de las guerras de independencia en el continente se promovió la inversión de capitales y de tecnologías, así como la liberalización del comercio. Refiriéndose al caso de Puerto Rico, García Muñíz señala:
La expansión de las haciendas cañeras, con una mayoría de propietarios extranjeros y mano de obra esclava africana, impulsó la transformación del paisaje rural de Puerto Rico, debido a la deforestación de los fértiles llanos costeros y a la demolición de los hatos y estancias. El resultado fue la migración del campesino desposeído y marginado a las alturas montañosas del centro de la isla […]
Desde las primeras décadas del siglo XIX, el crecimiento azucarero de Puerto Rico estuvo ligado a los mercados británico y norteamericano –ya que el español se mantuvo cerrado para proteger la industria doméstica18.
Pero siempre hay reveses. El hecho de que las haciendas del sur de Estados Unidos, especialmente en Luisiana, se reconstruyeran después del fin de la Guerra de Secesión en el siglo XIX, trajo negativas consecuencias para la isla de Borinquen, pero, aunque mermó esta economía, no murió. Al contrario. Afirma el investigador que para 1870 se calcula que en la isla de Puerto Rico existían unas 550 haciendas, que producían unas 105,000 toneladas, volumen que significaba 7% de la oferta total de azúcar de caña en el mercado mundial. Como ocurre siempre, a los años de bonanza siguen los de crisis, como bien lo describe el autor:
En primer lugar, los hacendados puertorriqueños se enfrentaron a una dislocación del sistema laboral con la abolición de la esclavitud en 1873. El liberto representó un papel clave en la transición a un mercado libre de mano de obra y también implicó un aumento en los gastos de las explotaciones agrarias en salarios, vivienda, medicina y otros rubros […]19.
Hubo pues un ingrediente nuevo: el inicio del cultivo de café. Para suerte de los hacendados y propietarios de fincas cañeras y cacaoteras, la mano de obra se desplazaba de manera estacional del llano a la montaña, es decir, de la zafra del azúcar a la recogida del café:
El trabajador rural comenzó una migración circular estacional de las alturas montañosas del centro de Borinquen hacia la costa y viceversa impulsado por el desarrollo tradicional de la industria del dulce en el litoral y del cultivo cafetalero en el interior en el último tercio del siglo XIX, cuando se convirtió en el producto de exportación más importante de la isla […]20.
El boom de las plantaciones azucareras en Puerto Rico terminó a finales del siglo XIX por varios factores. En primer lugar, porque la producción bajó la calidad debido a una rara enfermedad que causó verdaderos estragos en la producción. Asimismo, el mercado español se achicaba cada vez más, mientras se ampliaba el de Estados Unidos. Y, por último, el azúcar de remolacha fue desplazando al azúcar de caña. Se calcula que para 1890 el azúcar de remolacha representaba ya 60% de la oferta mundial del dulce. Así pues, para 1900, cuando Puerto Rico estaba ya bajo el dominio de Estados Unidos, su producción bajó hasta la mínima expresión.
García Muñiz nos ofrece una explicación interesante sobre el caso dominicano a partir de lo acontecido en el siglo XIX. Aprovecha sus investigaciones para comparar las experiencias económicas en ambos pueblos, República Dominicana y Puerto Rico. El punto de partida del historiador es que una particularidad de nuestro país es la notable y creciente dependencia ante el coloso del norte:
Durante el último tercio del siglo XIX la penetración económica, financiera, política y militar de los Estados Unidos era mayor en la República Dominicana que en Puerto Rico. A manera de ejemplo se puede citar el fallido intento de anexión a los países en la década de 1870, las negociaciones en ese decenio y los de 1880 y 1890 para arrendar la península de Samaná con el fin de establecer una base naval […] y el control de las finanzas nacionales desde los años noventa hasta el inicio de la siguiente centuria por la firma neoyorquina Santo Domingo Improvement Co. Dicho trasfondo explica la entrada de capitalistas del vecino país en su industria azucarera, aunque sus inversiones iniciales fueron una consecuencia añadida de su presencia en Cuba21.
Así, sigue diciendo, la industria azucarera dominicana renació en el sur y este del país, pero pronto se expandió hacia el norte, especialmente por Puerto Plata. Pero, y ahí repite y coincide con las posiciones que hemos estado escribiendo los dominicanos, aunque no nos cita, hay que decirlo, que fue a partir de la Guerra de los Diez Años en Cuba, entre 1868-1878, cuando se produce el verdadero boom de la economía azucarera, gracias a la migración de unos tres mil cubanos y personas de otras naciones que invirtieron capitales para el desarrollo de esta industria. Este hecho fue una tabla de salvación, por esta razón el Estado dominicano apostó a estos inversionistas ofreciéndoles las mejores facilidades:
Durante la década de 1870 el estado dominicano fomentó la industria azucarera mediante concesiones individuales de franquicias y tierras. En 1881 se legisló para establecer factorías centrales y fomentar la división del trabajo en el cultivo de la caña y la elaboración del dulce. La medida no fue viable. Aunque dichas centrales alimentaron sus molinos con la materia prima de colonias de muchos propietarios locales […] El uso de trenes portátiles y el inicio de la construcción de sistemas ferroviarios fijos favorecieron la articulación de las fábricas con los terrenos [...]22.
Un elemento interesante es que el historiador García Muñiz señala que la tierra dominicana era de superior calidad, pues su suelo estaba mejor nutrido y menos cansado, y también porque el territorio es mucho más grande.
Pero el boom azucarero dominicano trajo sus crisis. Entre 1884 y 1900 hubo crisis en los precios del dulce en el mercado internacional. Este hecho provocó la quiebra de casi la mitad de los ingenios, pero logró recuperarse en el siglo XX, alcanzando un repunte en el nivel de producción y sobre todo una concentración de la propiedad de los ingenios, como hemos reseñado quienes hemos trabajado el tema. En mi primer libro, Ulises Heureaux. Biografía de un dictador, hago una amplia referencia al surgimiento, expansión, crisis y recuperación de la industria azucarera, ofreciendo cifras y datos precisos sobre el proceso de quiebra y cómo muchos de los ingenios quebrados pasaron a manos de algunas familias, especialmente la familia Vicini.
Lo novedoso de este artículo es el aporte a nivel comparativo entre la industria azucarera de las dos islas, con el sugestivo título República Dominicana afuera. Puerto Rico, adentro. El paso de Puerto Rico como parte del territorio norteamericano constituye un verdadero hito. La inclusión de Puerto Rico como territorio arancelario de Estados Unidos en 1901 provocó un auge extraordinario en la industria del dulce. Como bien dice García, se hizo realidad el sueño de los hacendados: la entrada libre al principal mercado azucarero.
Al convertirse en un productor doméstico, la isla se unió a Luisiana, los estados remolacheros y las colonias de Hawái y Filipinas para mantener fuera del mismo a otros competidores mediante tarifas aduaneras proteccionistas. Entre 1898 y 1913 se construyeron en Puerto Rico más de 35 nuevas centrales de diverso tamaño, capacidad y capitalización23.
Auge y crisis, la lógica económica de siempre no fue diferente en Puerto Rico. A partir de 1910 comenzó a flaquear la industria azucarera puertorriqueña; suerte para los boricuas, el peligro se esfumó cuando la Primera Guerra Mundial comenzó a demandar más azúcar por la crisis europea. Danzaron al son de los millones, como ocurrió en República Dominicana en la misma fecha durante la Ocupación Norteamericana.
Existen, sin embargo, particularidades para el caso nuestro. Gracias a la firma de la Convención de 1907, el capital extranjero se sintió confiado y comenzó a hacer nuevas inversiones, representando para 1910, 62% de la tierra plantada de caña; poseía además 8 de las 14 centrales existentes. Concluye el ensayo nuestro amigo historiador diciendo lo siguiente:
Se puede concluir que las diferencias en la evolución histórica de las industrias azucareras decimonónicas en los dos casos estudiados propiciaron variaciones importantes en las características de la plantación y en su combinación entre las que destacan la cantidad, calidad y sistema de tenencia de la tierra, la composición étnica de la fuerza de trabajo, el origen del capital invertido, la creación de clases y grupos sociales, el contexto tecnológico y la participación en los mercados externos. Aunque durante el siglo XX la presencia de los Estados Unidos en ambos países fue predominante, su expresión hegemónica, al interaccionarse con los factores locales y el ámbito regional, fue distinta. Ello condujo al desarrollo de una plantación que no se repite en la República Dominicana y Puerto Rico24.
Interesante, ¿verdad? Es un tema apasionante, del que todavía quedan muchos aspectos por investigar y aprender. El ensayo del profesor Germán Márquez, de la Universidad Nacional de Colombia, titulado Oro vs. plantaciones en el Caribe hispánico: aproximación ecológica y ambiental25 también aborda el tema desde la perspectiva del Caribe español tanto insular como continental. Lo interesante de su visión es que nos ofrece una reflexión acerca de cómo las condiciones climáticas influyeron en el desarrollo de las economías del oro y azúcar en el Caribe hispano insular y continental. La idea central de su pensamiento es la siguiente:
Se plantea que la ausencia de plantaciones importantes en el Caribe hispano antes del siglo XIX se debió a la combinación de dos factores correlativos: la escasez de mano de obra y la abundancia de recursos naturales valiosos, principal pero no solamente oro. Esto determinó que aquella se destinara principalmente a la extracción de recursos y a sus actividades asociadas, y no a la producción agrícola de bienes que, como el azúcar, si bien eran muy valiosos, no podían competir con el oro, la plata, las perlas, los palos de tinte y otros bienes que bastaba extraer como el de la actual Colombia, México o Perú26.
Márquez sostiene que la escasez de mano de obra y la amplitud del territorio en el Caribe provocó que los españoles no pudieran tener el control total de las tierras conquistadas. La escasez de población le impedía que los ejércitos fuesen efectivos, obligándolos a hacer la vista gorda ante las incursiones de otras potencias en el Caribe. Los ingleses, franceses y holandeses llegaron fácilmente a las islas, pues España estaba ocupada en proteger sus dominios en el continente, especialmente de México, Perú y Colombia:
Los países europeos como Inglaterra y Francia, debieron contentarse con las pequeñas islas y buscar alternativas económicas para su aprovechamiento, lo cual logran con gran éxito a través del azúcar y otros productos tropicales, y a costa de la esclavización o sometimiento de negros y pobres de todos los colores 27.
Un elemento clave del análisis es el clima. Sostiene, como es sabido, que el clima caribeño es húmedo-seco, de vientos alisios, determinado por la influencia de estos vientos sobre las costas tropicales. Una característica importante, sigue diciendo, es que los regímenes con las características de humedad y sequedad tienen grandes contrates de humedad, con precipitaciones mayormente leves e intenso sol. El patrón climático, afirma, es vital para poder entender la distribución de los ecosistemas y de la población humana:
La mayoría de las islas de las Antillas son lo suficientemente altas para que se produzcan precipitaciones en el costado de barlovento […] este clima más benigno por ser un tanto más seco y fresco, da también lugar a la formación de suelos más adecuados a los cultivos […]28.
Refiriéndose al Caribe colombiano, especialmente a la planicie costera caribe, sostiene que la amplia zona de bosque húmedo dificultó bastante la aplicación del modelo de plantación. Una dificultad, dice, para el uso intensivo y extensivo de las tierras, especialmente de los españoles de la conquista, era el desmonte, lo cual no ocurrió en otras tierras americanas como fue el caso de Panamá. La labor de desmonte se ve agravada por la escasez de mano de obra, haciendo aún más costoso el proceso de instalación de las plantaciones. Sin embargo, estos factores desfavorables no eran iguales en el resto del Caribe. El autor concluye:
Aplicados al caso del Caribe general, del Caribe colombiano en particular, y de la plantación, estos argumentos requieren ser interpretados dentro del contexto histórico y ambiental. El Caribe, en general, en particular las islas, es una región, que, comparada con el resto de América tropical y ecuatorial, era en el momento de la llegada de los españoles, y aún hoy, relativamente muy pobre en términos de los recursos que buscaban los españoles, que sabemos eran sobre todo oro y otros metales y productos preciosos, tales como los colorantes y las perlas. Las islas son, asimismo, espacios relativamente pequeños. Por contraste tenían, en el mismo momento, una población elevada, por lo cual puede esperarse que la relación entre recursos y mano de obra fuera más o menos balanceada, y los niveles de transformación de la cobertura de vegetación relativamente avanzados. Tal circunstancia dura muy poco, pues pronto sobreviene la catástrofe demográfica que va a reducir la población indígena a una décima parte de la original […]29.
La idea-tesis de este autor es mostrar que el Caribe, a pesar de la vastedad de sus tierras, no pudo desarrollarse en gran parte por la falta de mano de obra. Afirma como línea de investigación que las plantaciones se desarrollaron poco y tardíamente en la América hispana, especialmente la caribeña, por la falta de mano de obra y porque se prefirió dedicar la disponible en actividades más rentables como eran la explotación de oro, plata y maderas preciosas.
¿Convence la hipótesis de que la escasez de mano de obra impidió el desarrollo de las plantaciones en el Caribe hispano? Me pareció interesante, pero confieso que no me convenció. El caso dominicano es un ejemplo claro y contundente en que se refleja exactamente lo contrario. A finales del siglo XIX y, sobre todo, a comienzos del siglo XX, la industria azucarera se expandió. Se necesitaba mano de obra y se buscó.
Un gran grupo de migrantes provenientes de las islas de Barlovento llegó al país. Y, así como a los chinos e hindúes que llegaron al Caribe en el siglo XIX para trabajar en los ingenios azucareros fueron bautizados despectivamente como “culíes”; a estos hombres y mujeres que aceptaron la oferta para laborar en el cultivo y recolección de la caña de azúcar en la República Dominicana, se les bautizó como “cocolos”, un apelativo despectivo que indicaba que eran negros procedentes de las Antillas, no de África.
Algunos afirman que el primer grupo llegó desde Filadelfia entre 1824 y 1825, negociación hecha por el propio gobierno haitiano de Boyer. Se dice que este primer grupo no sobrepasaba unas 200 personas.
Con el tiempo siguieron llegando. La gran oleada de esta fundamental mano de obra para la industria azucarera llegó a la República Dominicana a partir de 1870. Se asentaron en la costa norte, pero sobre todo en el litoral sur, especialmente en La Romana, San Pedro de Macorís, Barahona y Santo Domingo. Obsérvese que eran zonas esencialmente azucareras.
La siguiente gran ola se produjo en los primeros años del siglo XX, durante la ocupación norteamericana de 1916 a 1924. Estudios revelan que llegaron miles de trabajadores cocolos provenientes de las islas de Sotavento, de Barlovento y de Panamá. Este último país había terminado la construcción del canal, y esta mano de obra ahora desempleada necesitaba colocarse. Un elemento interesante es que para toda esta época no solo llegaron braceros sino también mano de obra especializada: agrónomos, técnicos azucareros, mecánicos y electricistas.
Se afirma que la última oleada de los llamados “cocolos” se produjo en los inicios de la Era de Trujillo. Los nuevos migrantes no tuvieron tantas dificultades de adaptación porque los primeros habían trillado el camino. Estos nuevos trabajadores de la caña llegaron desde Bahamas, Islas Vírgenes, Saint Kitts, Tortola, Nevis, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, Anguila, Saint Thomas y Saint Croix; de las francesas islas de Guadalupe, Martinique y Saint Martin, así como desde Aruba y Curazao; pero hoy todos son dominicanos de pleno derecho.
Años más tarde, fueron sustituidos por los haitianos, traídos al país en masa para sustituirlos en las plantaciones azucareras. Era más barato y más práctico traer a los haitianos. Hubo un acuerdo entre los dictadores Trujillo y Duvalier. Al primero le convenía esa mano de obra más barata y al segundo la contratación le aliviaba la presión social de buscar empleo a esa gran masa iletrada. Ahí comenzó la masiva presencia haitiana en el territorio dominicano.
Como se ha podido constatar, las plantaciones azucareras a todo lo largo y ancho del Caribe insular y continental ha sido una preocupación de los investigadores. No cabe duda de que ese modelo impactó de manera tan profunda que ha dejado casi imborrables huellas en la estructura social, económica, ideológica y cultural. Indagando sobre el tema localicé el trabajo de la profesora Graciela Maglia Vercesi, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia titulado Azúcar amarga: el inevitable oxímoron de la historia cubana.30 Coincide con las aseveraciones que ya se han hecho de que Cuba se aparta del resto de las Antillas como una colonia española de plantación y africanización tardía:
Las colonias inglesas y francesas, como Saint Domingue y Jamaica, se asimilaron al modelo de sugar islands, con un perfil de factoría y una machina plantación capitalista temprana, con marcada diglosia dada la escasa integración entre la minoría blanca y la ancha base de la pirámide de negros, con un bajo grado de africanización31.
Señala la autora que la historia cubana es muy diferente a la de las otras colonias españolas. Sostiene que Cuba protagonizó una historia con dos tiempos-ejes. El primero abarca desde la Colonia hasta el siglo XVIII. La economía cubana de ese período estaba dedicada al cuero y a los cultivos tropicales no intensivos, y en ella participaba población afrocubana no reclutada sino integrada a la incipiente cultura criolla. Este proceso duró hasta la mitad del siglo XVIII, específicamente el año 1762, cuando se produjo la ocupación inglesa, que se afianzó con la Revolución Haitiana de 1804.
En la segunda etapa, dice la autora, Cuba se inicia cuando se desarrolla una cruenta rivalidad con el resto de las colonias por colocarse en el mercado mundial del azúcar. En ese momento se acrecienta una verdadera oleada de esclavos africanos; pero esta inyección de mano de obra no tuvo como en otras colonias el mismo impacto social, porque “ya el sustrato criollo temprano había cuajado: la sociedad cubana era mestiza. Por su parte, la abolición de la esclavitud fue retardada, porque se temía que, con la liberación de los esclavos, el número de negros sobrepasara a la población blanca”. ¿Significa que la africanización en Cuba fue menor que en las otras islas? La respuesta a esa pregunta no la encontré en el trabajo. Ni me convencieron mucho sus argumentos.
La profesora Graciela Maglia también coincide con los demás autores en que la Revolución Haitiana produjo un verdadero terremoto en el mapa azucarero del Caribe. Ella va más lejos y entiende que la influencia de este hecho histórico de la primera República Negra fue crucial en el curso del desarrollo de la economía del azúcar y de su modelo de plantaciones:
La Revolución Haitiana había producido un verdadero cataclismo dentro del microcosmos caribeño: no solo trastocó el mapa del mercado azucarero, que debió orientar su demanda a otras islas, sino que catalizó los procesos migratorios en el metarchipiélago, hechos que redundaron en el nacimiento de un temor generalizado hacia ese “peligro negro” que surgía de la primera República negra en el mundo. En este proceso Cuba, la última colonia de España en la Gran Cuenca, se africanizó significativamente para satisfacer la voracidad de los ingenios, envueltos en una vertiginosa carrera productiva exigida por la demanda europea. Este ambiente caldeado multiplicó las conspiraciones, los levantamientos y los reclamos independentistas.32
La afirmación tan taxativa de la profesara tiene base real, pues el siglo XIX fue escenario en la isla de Cuba de múltiples conflictos políticos. Los primeros, inspirados en las luchas abolicionistas de los esclavos negros; y los segundos, motivados por las ideas libertarias que habían calado por toda América en el siglo XIX. Veamos:
1.El movimiento abolicionista dirigido por José Antonio Aponte, que se inició en el año 1811 y finalizó en 1812. La presencia de un gran número de esclavos en Cuba, y los vientos abolicionistas en el resto del Caribe, un grupo de esclavos dirigidos por Aponte decidió conspirar para abolir la esclavitud.
2.La conspiración de la Escalera en 1844. Los levantamientos esclavos hicieron que las autoridades coloniales utilizaran mecanismos fuertes de represión contra los esclavos que exigían la abolición de la esclavitud. La represión se expandió a lo largo y lo ancho de la isla.
3.La Guerra de los Diez Años, 1868-1878, conocida por algunos como la Guerra Grande. Esta fue la primera guerra de independencia cubana contra las fuerzas imperiales de una España debilitada que había perdido su poderío en el resto de América Latina. Finalizó con la firma de la Paz de Zanjón o Pacto de Zanjón, pero el acuerdo no garantizaba ninguno de los dos objetivos fundamentales de la guerra que tantas vidas y devastaciones costaron: la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud.
4.La Guerra Chiquita en 1879-1880. Este episodio fue el segundo de los tres momentos del proceso de independencia cubana contra la metrópoli española.
5.La Segunda Guerra de Independencia, 1895. Fue la última guerra por la independencia de los cubanos contra el dominio español, y fue a su vez una de las últimas guerras americanas contra el Reino de España.
6.La Guerra Hispano-americana de 1898. Fue un conflicto bélico que enfrentó a España y Estados Unidos en ese año, resultado de la intervención estadounidense en la guerra de independencia cubana. España resultó derrotada. Cuba se proclamó república independiente pero quedó bajo tutela de Estados Unidos, así como había ocurrido en Puerto Rico, Filipinas y Guam, que como se sabe, pasaron a ser dependencias coloniales estadounidenses.
Así terminó en el siglo XIX este largo periplo cubano. Una Cuba que comienza tardíamente su experiencia azucarera con el modelo de plantación, pero que, a pesar de su crecimiento económico, estaba sometida al voraz esclavismo. Mientras en otras islas el abolicionismo se hacía realidad, gracias a presiones internacionales, en Cuba seguía incólume y fuerte. Al modelo de plantación se le sumaron entonces los vientos libertarios que llevaron a esta isla a uno de los más largos enfrentamientos anticolonialistas en toda América. Cuando inicia el siglo XX, y ahora volvemos a la profesora Maglia, los inicios del nuevo siglo no fueron menos convulsos. Cuba tenía un lastre pesado que no le permitía despegar como nación: estaba fatalmente encadenada al continuismo político de los caudillos, especialmente por el presidente Machado. Pero además existía la realidad del neocolonialismo, agravado en los años treinta por la Gran Depresión. Esta crisis mundial complicó más el panorama cubano económico y político y redujo violentamente el mercado azucarero, provocando altos índices de desempleo. La profesora finaliza su trabajo de la siguiente manera:
La hibridación cultural y racial se había consolidado tempranamente en la mayor de las Antillas: la conciencia se levantaba desde una raíz multiétnica popular y criolla. Allí nutrirá sus fuerzas la futura revolución […] Para comprender históricamente el oxímoron que expresa el mundo azucarero –“dar vida tronchando vidas”, “azúcar sin lágrimas” […]- es necesario comprender cómo […] la identidad nacional se reclama con el ambivalente valor de la plantación33.
Como ya se ha dicho, y no nos cansamos de repetir, es un hecho irrefutable, que ha marcado a las islas caribeñas, que las plantaciones como modelo económico constituye la piedra angular para entender el Caribe, sus dramas, dilemas y añoranzas.
El buen amigo y muy querido colega Wenceslao Vega escribió en 2001 un ensayo titulado “El cimarronaje y la manumisión en el Santo Domingo Colonial. Dos extremos de una misma búsqueda de libertad”.34 Cuando vio yo que estaba trabajando sobre el tema me lo envió. Al leerlo vi que sería interesante incluirlo en esta serie sobre las plantaciones. Parte del principio de que la esclavitud a la que se vieron sometidos miles de africanos constituyó un denominador común entre las colonias del Caribe, sin importar el imperio dominador:
La esclavitud del negro africano en las Antillas durante los siglos de colonialismo europeo tuvo marcadas características y rasgos comunes en las diversas colonias, pues se trató de un mismo sistema jurídico, económico y social que sometió a millones de africanos, hombres y mujeres, a la más despiadada servidumbre […] Más de veinte millones de seres humanos fueron traídos de las costas occidentales de África a las islas y tierras firmes de América en un lapso de 350 años, a través del infame comercio triangular, la trata. Este comercio fue además uno de los grandes formadores de las fortunas que impulsaron la revolución industrial de Europa durante los siglos XVII y XIX35.
Acto seguido, Vega señala que la sociedad que se formó durante el período de la plantación azucarera en la colonia La Hispaniola se caracterizó por la desigualdad y el racismo. Asumiendo la posición del historiador español Pablo Tornero Tinajero, señala que las nociones de raza y esclavitud eran sinónimos en ese momento de la historia de la isla.
El trabajo parte del momento en que la isla se divide en dos colonias de naciones rivales europeas: Francia y España, en las cuales sus economías y formas de producción eran totalmente diferentes. Sostiene lo que otros historiadores han planteado, que en el caso de la parte este de la isla la economía azucarera, y por ende, la plantación, no tuvo las mismas características que en Haití, Jamaica, Barbados, Puerto Rico y Cuba, por lo cual el sistema esclavista también tuvo sus variantes. En torno al marco legal de la trata señala:
Cuando se presentó la esclavitud del negro africano para las Antillas, no hubo necesidad de crear inicialmente ninguna legislación especial. Si bien para el indio americano tuvo la corona española que establecer toda una serie de normas, como sabemos, para el africano fue diferente, y las numerosas leyes que se dictaron para ellos fue más bien para detallar las formas de explotación al trabajador que a los pocos años se convirtió en el sostén de las economías antillanas de España. La primera autorización para traer negros esclavos a la Española es una de las Reales Cédulas de 1501 que designaron a Nicolás de Ovando Gobernador de las islas36.
Vega señala que la corona española durante la colonización fue más que pródiga en reglamentar la esclavitud del negro que traía desde África. Por ejemplo, señala que la Ordenanza de 1528 abordaba el castigo de los esclavos desobedientes y la persecución a los que se fugaban, así como la prohibición del uso de armas por parte de los esclavos. Incluso se reglamentaba hasta las fiestas de esos hombres y mujeres obligados a migrar en calidad de esclavos. Hubo otras ordenanzas como la de los años 1535, 1542 y 1545, que fueron dictadas para diferenciar los tratos que debían otorgarse a los esclavos según su categoría: ladinos o bozales.
Las cosas cambiaron cuando se dividió la isla en dos colonias a partir del siglo XVII. El abandono de la colonia española en el este de la isla fue su signo, por esta razón disminuyó la trata de esclavos porque la economía de plantaciones azucareras había fracasado.
Un elemento interesante en la colonia española de Santo Domingo es que se buscaron nuevos mecanismos de subsistencia, así nace la economía del hato. Las plantaciones azucareras habían dominado la economía colonial por unos ochenta años. A finales del siglo XVI la economía del hato ganadero fue desplazando el azúcar. Sobre este tema abundaremos en la entrega siguiente. Durante el tiempo que prevaleció la plantación, dice Vega, el esclavo tuvo una dura vida:
Durante todo ese período, el esclavo africano fue la fuente principal de mano de obra. Sabido es que en la plantación azucarera la mano de obra es intensa y primordial. Los estudios realizados […] nos muestran varias características de este sistema: importación masiva de esclavos desde África, mayormente de hombres entre las edades de 15 a 30 años; corta duración de vida útil del esclavo azucarero, que algunos autores limitan a diez años; poca reproducción de los esclavos y la preferencia del plantador en importarlos directamente; y trato bestial de los esclavos del campo, a quienes había que sacar el mayor provecho en el menor tiempo posible. Estas características […] no variaron en ningún lugar ni en ninguna época, siendo pues uniformes tanto en Puerto Rico, Santo Domingo, Saint Domingue, Jamaica, Barbados y todas las demás colonias europeas donde funcionaba la plantación azucarera […]
El tipo de actividad creó las condiciones bajo las cuales se sometían a los esclavos y en todas ellas reinó la más increíble crueldad, desarraigo e inhumanidad imaginable. No se puede decir, en honor a la verdad, que hubiera una esclavitud más benigna que otra, que se dieran casos de amos más humanitarios que otros, pues el solo hecho de estar privado de la libertad, de pertenecer a otro, es ya de por sí la mayor de las calamidades […]37.
Como puede verse, el sistema de plantaciones, ya en el Caribe inglés, ya en el Caribe francés, holandés o español, constituyó no solo un modelo económico, sino que tuvo un impacto grande en la conciencia, en el imaginario de las poblaciones de esas tierras, dominadas por asalto por señores pertenecientes a imperios europeos, que por haber nacido en la llamada civilización, se sentían los dueños del mundo para conquistar, apropiarse de lo que no era suyo e imponer uno de los modelos más cruentos e injustos que se haya conocido en la humanidad.
Retomamos el interesante ensayo del colega y muy querido amigo Wenceslao Vega38 titulado “El cimarronaje y la manumisión en el Santo Domingo colonial. Dos extremos de una misma búsqueda de libertad”. En este apartado hablaremos del paso de la economía de plantación azucarera a la economía del hato. Comienza su planteamiento indicando que en el siglo XVIII en el Santo Domingo colonial hubo un cierto aumento poblacional a partir de 1718, una vez se superó la crisis producida con las Devastaciones de Osorio un siglo antes. El ligero aumento fue el producto de la renovación de la producción azucarera, que siguió aumentando hasta que hubo una gran corriente migratoria hacia otras colonias cuando se firmó el Tratado de Basilea de 1795. La salida casi abrupta de los azucareros provocó la necesidad de buscar alternativas de subsistencia. Por esta razón se inició la economía del hato ganadero. Había grandes diferencias:
En la plantación existió un conglomerado poblacional central, donde estaba el ingenio propiamente dicho, con sus calderas, hornos y demás maquinarias, los almacenes, oficinas, casas de los capataces y técnicos, casa del amo […] los barracones de los esclavos, los corrales de los animales, las bodegas y otros almacenes para las piezas de las maquinarias y los de los productos terminados. Allende […] estaban los campos de caña sin un árbol […] Todo lo que había en la plantación tenía un uso, no había áreas ni terrenos baldíos, pues a todo había que sacársele provecho39.
El hato, a diferencia de la plantación azucarera, era una gran extensión de sabanas donde crecían libremente la hierba y los árboles, ofreciendo sombra a los hombres y las bestias. Los requerimientos eran mínimos:
Una casa, choza apenas, para el amo, algunos cobertizos para dormir los animales, y en derredor, dispersas chozas más rústicas aún para los peones y los esclavos. Cerca de la casa del amo, algún conuco u hortaliza para la manutención de todos. Lo demás eran extensos pastizales sin cercas ni empalizadas que los dividieran, donde vagaba suelto el ganado. A lo lejos […] las monterías que escondían el ganado escapado, llamado también cimarrón y donde solo muy de vez en cuando se penetraba para buscar esas reses […]40.
Vega también establece una gran diferencia en el régimen de propiedad entre el hato y las plantaciones. Afirma que el hacendado azucarero necesitaba un título específico y claro sobre el derecho de propiedad de la tierra, como también la especificación de la extensión de la tierra poseída. El título de la tierra provenía de cédulas reales dadas por la corona o sus representantes; mientras que el hatero ocupaba tierra marginal, de poca calidad, pero de mucha extensión, y donde primaba el sistema de los terrenos comuneros.
Finaliza esta parte de su intervención diciendo que existió una gran diferencia entre el trato al esclavo de plantación y del hato ganadero en la colonia española de Santo Domingo durante los siglos XVII y XVIII, sin que esto signifique que hubo caridad o benevolencia, sino que fue el fruto obligado de diferentes modos de producción y estilos de vida.
Wenceslao Vega llega a la misma conclusión de los demás historiadores: en el Caribe hispano el modelo de plantación no tuvo las mismas características que en los demás caribes. En el caso dominicano, la plantación fue mucho más corta que en Puerto Rico y Cuba. Nació, creció, se desarrolló y pronto desapareció, dejando espacio para el nacimiento de una nueva forma de economía: el hato ganadero; modelo económico que fue a todas luces, dentro de la perspectiva estrictamente económica, un retroceso.
La verdad es que el tema de las plantaciones ha permitido indagar, husmear, buscar explicaciones. Este Caribe nuestro, muy nuestro, es definitivamente fascinante y rico.