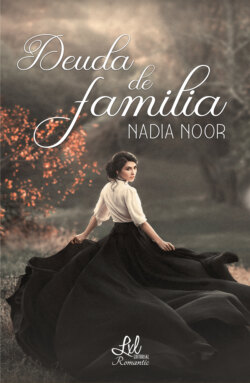Читать книгу Deuda de familia - Nadia Noor - Страница 14
ОглавлениеCapítulo 8
Hacienda Montenmedio
Robert Conde sonreía satisfecho al tiempo que estampaba su firma en el hueco reservado al comprador. Apretó la pluma con firmeza y se convirtió en el dueño de Montenmedio, una finca de quinientas hectáreas, ubicada en un entorno natural, a quince minutos de distancia a caballo del pueblo de Vejer. La finca le había costado una pequeña fortuna, pero no le importaba, puesto que se trataba de sus orígenes, el único lugar al que podía llamar hogar. La casa grande necesitaba varias reformas y la parte de la misma destinada a los criados estaba en ruinas. Robert sabía que le esperaba un duro trabajo para dejar aquello decente. Los olivos que rodeaban la finca estaban descuidados y la gran mayoría ofrecía un aspecto lamentable, con ramos entrelazados y hojas secas, señal de que estaban abandonados. La parte de los viñedos tenía mejor aspecto, pero Robert conservaba la intención de mejorarlos también.
Recordó su vida de niño en aquella misma finca. Era el mayor de cuatro hermanos y, a la temprana edad de seis años, comenzó a trabajar junto a su padre en el campo. Al principio, le pareció divertido, le hizo sentirse mayor, pero pronto su pequeño cuerpecito quedó abatido y cansado bajo las largas jornadas de sol a sol. La comida escaseaba, por lo que el almuerzo consistía únicamente en unas gachas de harina, leche, canela, azúcar y pan frito y, para cenar, tomaban un simple gazpacho caliente. La incesante sensación de hambre lo perseguía día y noche y muchos años después, permaneció viva en su cerebro, aun cuando su estómago estaba satisfecho.
Dos años más tarde, el pequeño Robert no recordaba lo que significaba ser un niño. Su mundo entero se reducía a despertar de madrugada, soportar el mal humor de su padre que siempre lo llamaba «vago», la labor en el campo y sus dos comidas diarias. Sucio y mal oliente, se escapaba a veces de noche y se dejaba abrazar por el mar, situado en las proximidades de la finca. Al cumplir nueve años, su padre decidió aumentar sus tareas. Cuando regresaban del campo, lo obligaba a acompañarlo al pueblo, donde bebía y se gastaba la paga semanal en juegos de cartas. Robert debía cuidar los caballos mientras los hombres se divertían en el bar. Cansado y ojeroso se quedaba a menudo dormido mientras los vigilaba. Una noche oscura de octubre, al ver que su padre se preparaba para ir al bar, dijo:
—Padre, hoy no me encuentro bien, además no tengo zapatos y hace mucho frío por la noche. Déjame dormir, por favor, me siento muy cansado.
En respuesta a su ruego, recibió una sonora bofetada que le tomó por sorpresa e hizo que su cuerpo delgado se desequilibrara. La fuerza empleada por su padre le partió el labio y el sabor de la sangre se mezcló con su saliva.
—Eso te hará entrar en calor, ¡vago! —tronó malhumorado mientras lo empujaba hacia la salida. Su madre, una mujer menuda, lo miró cargada de compasión, sin embargo, no se atrevió a intervenir. Las pocas veces que había osado llevarle la contraria a su marido, había recibido una dura paliza.
Robert lloró por su desgracia junto a los caballos que estaba cuidando. Llegó a amar el calor que ellos desprendían. Se acurrucó al lado de uno de ellos y cerró los parpados para escapar del escozor que le quemaba los ojos. Experimentó una sensación de paz y pronto se quedó dormido. De repente, una mano grande y áspera, lo agarró por la oreja y lo levantó del suelo. Se sobresaltó asustado al encontrarse con la mirada colérica de su padre.
—¡Falta un animal! —lo escuchó gritar alterado—. Maldito vago, solo quieres dormir. ¿Dónde está el caballo?
El niño miró atemorizado a su alrededor, al observar que una decena de hombres le lanzaban injurias e insultos.
—Yo, yo... no lo sé —intentó defenderse—. Hace un rato estaban todos, solo cerré los ojos un momento.
El propietario del caballo perdido, un forastero bajito y delgado, resolvió la situación.
—Tu hijo ha perdido mi caballo, es justo que me lo pagues —le dijo a su padre.
—No tengo dinero —contestó este con la cara enrojecida por el alcohol y la rabia.
—Pues… Me lo tienes que pagar igual —insistió el hombre—. Si no tienes dinero, me llevaré al chiquillo como pago del caballo.
Robert recordaba aquella escena como si hubiese ocurrido el día anterior, y revivía el crudo dolor provocado por las palabras de su padre.
—Llévatelo, tengo tres más esperando en casa y otro en camino —sujetó al niño por el cuello de su camisa y lo empujó con brusquedad hacia el hombre—. Se llama Rubén y es un vago.
El niño alzó una mirada nublada, bañada en lágrimas hacia su padre.
—Robert, padre. Me llamo Robert.
Fueron las últimas palabras que le dijo a su padre. Aquella noche, mientras seguía a su nuevo dueño, atado a una mano con una cuerda ruda, cayó en la cuenta de que no le quedaban fuerzas ni siquiera para llorar.
Su nuevo hogar era en muchos aspectos mejor que el anterior. Su dueño, Facundo, era un conocido jugador de cartas, por lo que cambiaban muy a menudo de hogar y se encontraban en continuo movimiento.
Al principio, el pequeño Robert dormía en el establo junto al caballo. Un día gélido de invierno, Facundo le invitó a entrar en la casa y le dijo:
—Te explicaré un juego de cartas llamado póquer. Solo lo haré una vez, después, jugaremos una mano. Si me ganas, puedes vivir conmigo dentro de la casa. Si no, regresas al establo junto al caballo. ¿Aceptas el reto?
A Robert, la oportunidad de volver a dormir sobre una cama en un entorno que no oliese a excrementos de caballo le pareció muy importante. Prestó toda la atención posible a la explicación del juego y, quince minutos después, ganó su primera partida. La primera de muchas. Y conquistó su derecho a vivir dentro de la casa.
Con solo doce años, Robert inició su carrera como jugador en importantes torneos de póquer. Comenzó a ganar dinero y con ello recuperó su dignidad.
Solo tenía dieciséis años cuando Facundo falleció. Ese inesperado suceso lo pilló en Italia, por lo que continuó su vida como jugador y se dedicó a recorrer una multitud de pueblos y ciudades en busca de jugadores dispuestos a enfrentarse a él. Aparte del instinto, Robert poseía una gran facilidad para realizar cálculos matemáticos. Ganaba casi siempre y con el paso de los años, consiguió amasar grandes cantidades de dinero que invirtió con sensatez en compraventa de tierras. En pocos años se convirtió en un tipo respetado por los hombres y amado por las mujeres. Cuando cumplió veintisiete años decidió que había llegado la hora de regresar a Vejer, su tierra natal. No poseía bonitos recuerdos, pero era el único lugar al que podía llamar hogar. La llamada de la tierra tocó a su puerta y comprendió que había llegado la hora de asentarse y formar una familia. Decidió comprar la finca donde había vivido siendo un niño, para cambiar las cosas y evitar que otros niños tuvieran la misma infancia que él. Ningún niño se merecía aquello. Adoptó el apellido Conde, por una parte, para parecer de linaje importante y, por otra, porque no se sabía el suyo, y regresó a España dispuesto a comerse el mundo. Organizó partidas de póquer en las ciudades más importantes de la península y compró la finca donde él y su familia habían trabajado.