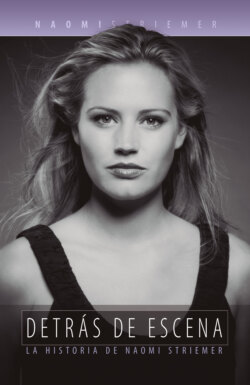Читать книгу Detrás de escena - Naomi Striemer - Страница 15
ОглавлениеCapítulo 2
Botas embarradas y cabras de ordeñe
Vine al mundo el 6 de octubre de 1982, y me llamaron Naomi, un nombre hebreo que significa “hermosa, agradable, encantadora”. No hay palabras mejores que esas para describir mi niñez, aunque habría que agregar la palabra inusual.
Los eventos relativos a mi nacimiento son un poco peculiares pero, para Glen y Lorraine Striemer, era la vida normal.
Luego de mucho estudio y deliberación, mis padres decidieron que lo mejor para mí sería nacer en la casa: tranquilo, calmo, íntimo y, lo más importante, natural. No era específicamente en nuestra casa, sino en una casa antigua en el medio del campo. Así que, viajaron con mi hermano, Nathan, al norte de Nueva York, donde se alojaron en la casa de la famosa partera Louise Dull hasta el momento de mi llegada.
A la tardecita, mi madre escuchó los ruidos. Un grupo de caballos de una granja vecina se había escapado del potrero, en el cual se había roto un portón. Ahora, los caballos estaban corriendo por la ruta. Tan energética e intrépida como siempre, mi madre salió tras ellos sin dudarlo y, entre toda la conmoción, entró en trabajo de parto.
Como el comienzo de las dolorosas contracciones y romper bolsa significaban que mi hora de nacer había llegado, volvió a la casa, para dar a luz a su hija.
Misioneros del Monte
Poco antes de que yo naciera, mis padres dejaron todo atrás y se unieron a una pequeña comunidad en la zona montañosa de New Hampshire, conocida como “Mount Missionary” [Misionero del Monte]. Allí fueron entrenados para compartir el evangelio y absorber una manera totalmente nueva de vivir, basada sobre los principios de simplicidad, salud y dedicación a Dios. Básicamente, eran hippies que iban en la dirección opuesta: la agricultura vegetariana; pusieron un freno a sus vidas, y dieron un giro adoptando un estilo de vida saludable y una fe profunda en Cristo. Sus convicciones eran tan profundas que eliminaron de su dieta elementos como la cafeína y el azúcar blanco, y agregaron hierbas, bayas y semillas.
Los días de representar bandas de rock y vender publicidades para una revista de entretenimiento de Toronto habían quedado atrás, y eran felices sobreviviendo con poco y enfrentando las dificultades que llegaran. Aprendieron a plantar, a hacer trueques y a sobrevivir de la tierra.
Mi introducción a la música
Una mañana, algunas de las mujeres bajaron de la montaña para visitarnos. Estaban tan ansiosas por ver al nuevo bebé como nosotros estábamos de verlas. Cobijada en la tibieza de los brazos de mi madre, miré con ojos entrecerrados por sobre mi frazada blanca, demasiado joven para entender, pero lo suficientemente crecida para saber que era amada. Entre serenatas de canciones llenas de la Escritura que habían compuesto, como “La hija del Rey” y “Naomi”, volví a dormirme. Esto marcó la pauta de una sinfonía de música que duraría toda la vida.
Mi llegada cambió los planes de mamá y de papá de ir a África. Como tenían un nuevo bebé, se decidió que el mejor lugar al que podían enviar a esta familia misionera era a Nueva Escocia, donde mi papá vendería Biblias y otros productos en las provincias marítimas. Nos mudamos cuando yo tenía dos años.
Un hogar humilde en Nueva Escocia
Con todas nuestras pertenencias ya acomodadas en nuestra vieja camioneta, mis padres, Nathan y yo dejamos nuestro hogar en Mount Missionary para comenzar una vida nueva en una pequeña granja en Nueva Escocia.
Por tan solo cien dólares al mes, mis padres alquilaron una vieja y desvencijada granja a quince kilómetros de la ruta principal. Estaba ubicada en un punto rodeado por el océano en tres lados. Y eso habría sido imponente, si no hubiésemos encontrado la casa en tan mal estado. Sin embargo, mi mamá era optimista en cuanto a transformar esa casa en un hogar, y lo hizo. Ella era inagotable cuando se tratada de arremangarse y ponerse a trabajar.
Papá consiguió una Toyota amarilla, a la que llamamos “El limón”. De lunes a viernes, el limón se iba, y con él mi papá. Él dormía en el automóvil o con personas de la iglesia, pero el resto del tiempo estaba en la ruta, vendiendo Biblias y materiales cristianos.
Mi mamá se quedaba en casa, cuidando de mi hermano y de mí, y haciéndose cargo del hogar. Ella tenía mucho trabajo por hacer, entre cuidar de una niña pequeña, educar a Nathan en casa, alimentar a los animales, cuidar de los jardines y las huertas, mantener la casa limpia y ordenada, y preparar la comida. Nathan y yo también cumplíamos con nuestra lista de cosas para hacer. Algunas de esas cosas me gustaba hacerlas... otras, no tanto.
Teníamos una huerta de cuatro mil metros cuadrados, que teníamos que desmalezar y cuidar todo el verano. Mi hermano odiaba hacer eso, pero a mí no me molestaba. De hecho, la mitad del tiempo aparentaba estar quitando las malezas, mientras comía arvejas y tomates.
Con el paso del tiempo, mamá nos educó en casa a los dos. Parte de esa educación incluyó cómo vivir de la tierra y la importancia de la cría de animales.
A diferencia de otros niños, no sabíamos qué era el pororó ni las papas fritas; y en las raras ocasiones en que teníamos invitados, hacíamos un festín de lechuga y de porotos. Eso era todo lo que conocíamos y, al acostumbrase tanto a comer de esta manera, es todo lo que uno quiere.
Mi amor por la vida
A causa de nuestro amor por las cosas vivas, adquirimos animales de todo tipo. Pero, a diferencia de otros granjeros, no nos comíamos a nuestras mascotas; sí, hasta las vacas eran mis “mascotas”. De hecho, recuerdo un domingo en que un granjero vino a llevarse algunos de nuestros pollos, e hizo un comentario que nos horrorizó.
–¡Ese pollo se verá genial en mi plato! –dijo–. Solo voy a cortarle la cabeza, y todo estará listo.
¿Plato? ¿Cortarle la cabeza? ¡Estaba hablando de Clucky, una mascota que había cuidado desde que era un pollito! Todo lo que yo sabía era que las gallinas nos daban huevos, las cabras y vacas nos daban leche, y las ovejas nos daban lana. Pero, lo más importante, era que nos brindaban compañía, y esa era la lección que mis padres nos habían inculcado desde el día en que obtuvimos nuestra primera vaca.
Había una regla en nuestra casa: no comíamos hasta que los animales estuvieran alimentados; así que, lo primero que se hacía cada mañana era las tareas hogareñas.
Al crecer, me pusieron a cargo de ordeñar las cabras, y me gusta pensar que era buena haciéndolo. Si me olvidaba de traer la leche o daba la espalda al balde, los gatitos estaban ahí mojando sus bigotes; pero tenía cuidado de que eso no pasara muy a menudo. Traía el balde blanco de leche fresca a la casa, donde mi madre la colaba mientras aún estaba tibia.
Una vida hermosa, impresionante e inusual
Además de hacer nuestras tareas escolares, estudiábamos las Escrituras y jugábamos. Entendía que la Biblia era la Palabra “viviente”, y estaba convencida de que tendría mi oportunidad de formar parte de sus páginas. Nathan y yo solíamos correr por la granja con toallas en nuestras cabezas, jugando a que éramos dos de los israelitas bíblicos. Luego, tomábamos nuestras toallas e íbamos a la playa, donde pasábamos horas haciendo castillos de arena y enterrando nuestros pies en ella.
Desde la salida hasta la puesta del sol, pasábamos la mayoría de mis días al aire libre. Sin televisión ni otros medios tecnológicos, Nathan y yo encontrábamos muchas cosas para hacer. Corríamos por los campos jugando a la escondida, y andábamos en bicicleta por los senderos que conectaban la playa y la casa. Llevábamos nuestro botecito al pequeño estanque, cerca de la casa, y construíamos fuertes y pueblos en los bosques.
Pasamos muchas veladas jugando juegos de mesa, pero no había nada como la hermosura de una velada tranquila en el granero, escuchando cómo los animales masticaban su heno y tomaban agua. Era casi hipnótico estar allí, escuchando cómo los gatitos jugaban sin preocuparse por el ritmo de la vida. Mientras otros niños estaban mirando televisión, yo estaba envuelta en la tibieza de una pila de heno, mirando cómo una yegua daba a luz. Y mientras otros niños gastaban dinero en CD y radios, yo pasaba tiempo aprendiendo a tocar la música que amaba.
El latido de nuestro hogar
La música era el latido que establecía el tempo en nuestro hogar. Nathan tocaba el piano, pero no sin esfuerzo. Siempre me sentaba a su izquierda, imitando el movimiento de sus manos, hasta que, finalmente, me adueñé de las teclas y el asiento del piano llegó a ser mío. Los viernes a la tardecita, papá volvía de su trabajo en la ruta y, luego de lavar la loza de la cena, sacaba su guitarra para un momento de cantos y de adoración. Los fines de semana también eran emocionantes, porque íbamos a la iglesia, donde tenía otra oportunidad de cantar. Cantábamos mucho en esos días; pero lo único que conocía eran himnos tradicionales y canciones de las Escrituras.
Nunca olvidaré la primera vez que estuve en la plataforma. Tenía cinco años. Mi prima Colleen y yo nos pusimos de pie frente a una audiencia de quizá veinte personas, para cantar un dúo. Yo canté la primera estrofa, cantamos juntas el coro, y esperé que ella cantara la segunda estrofa. Cuando no sucedió nada, hice lo que cualquier joven aspirante a artista haría, e improvisé sus líneas.
Desde ese momento, el escenario fue mío. Y cada vez que mis padres cantaban un dúo, tenía que ser un trío, con Naomi entre ellos. Apenas visible para quienes estaban en la tercer fila y más atrás, esta pequeña rubia se paraba en puntillas de pie, encontrando las notas para cantar en armonía.
Poco sabía que había todo un mundo diferente de música allá afuera. Al crecer en paz y tranquilidad, estaba protegida y resguardada del mundo y lo que hay en él.
La Doctora Betty Murray
Conocimos a la Dra. Betty Murray una fría noche de diciembre, en un concierto de Navidad en el pequeño pueblo de Tatamagouche. En una preciosa iglesia antigua, el coro cantó el Messiah de Haëndel. Yo estaba fascinada con la belleza de todo lo que me rodeaba. La música, la letra, y la presentación se desarrollaron de manera impecable, hasta el último detalle. No era extraño que llegaran visitas de la gran ciudad para asistir a este concierto cada año, diciendo que era el mejor coro que habían escuchado. Y nosotros también queríamos formar parte de esa belleza.
Desde ese día, nos encontramos con la Dra. Murray y su grupo en el gimnasio de una escuela cada lunes de tarde. Nos sentábamos en un semicírculo, ensayábamos y aprendíamos bajo la dirección de una rígida, pero talentosa, doctora en Música.
–¡Deténganse! ¡Deténganse! –ordenaba–. Judith, estás cantando fuera de tono. ¡Tienes que elevar tu voz! John, ¡estás murmurando las palabras! –exclamaba–. Tienen que enunciar. ¡Si no está saliendo saliva de sus bocas, no están siendo lo suficientemente claros!
Y mientras la Dra. Murray dirigía el coro, ella palmeaba y palmeaba y palmeaba el ritmo de cada canción en mi pierna, la cual al final del ensayo estaba rosada. A menudo, se decía que arraigaba el ritmo en mi cuerpo esos lunes de tarde.
Nuestro coro cantó en varios eventos comunitarios y, a veces, nos juntábamos con otros coros para cantar. Pero, el gran evento era cada julio, cuando presentábamos una obra durante una semana en el campo de hockey local. Y a la emoción de estar en el escenario, se sumaba que, a veces, la sobrina de la Dra. Murray estaba en la audiencia. Anne Murray era una superestrella canadiense y ganadora del premio Grammy, y a menudo iba a vernos en acción.
La Dra. Murray comenzó a organizar un evento extra en su hermosa casa histórica. Los sábados de tarde nos sentábamos en su solárium, y cantábamos, charlábamos y compartíamos relatos sobre la historia de su familia. Un sábado de tarde, luego de que el resto de los invitados se había ido, se volvió a mis padres y les dijo:
–Naomi tiene una voz muy especial. Tiene el potencial para ser una chica del estilo de Barbra.
Yo no tenía idea de quién era Barbra Streisand. De hecho, no sabía siquiera lo que era una radio hasta que me topé con una a los nueve años. Sin embargo, una vez que la descubrí, me convencí; era una cantante, y esto era lo que quería hacer con el resto de mi vida.