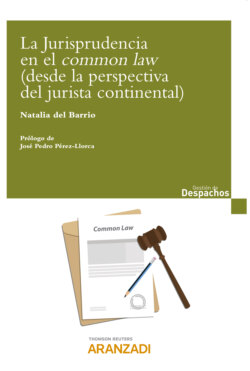Читать книгу La Jurisprudencia en el Common Law (desde la perspectiva del jurista continental) - Natalia Del Barrio Fernández - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE FUENTES EN EL DERECHO CONTINENTAL
ОглавлениеEl origen y la base de la tradición jurídica continental se encuentra indudablemente en el derecho romano, mas es preciso recordar que este experimentó una notable evolución a lo largo de la historia, de forma que el derecho romano clásico que surgiera con nuestra era no fue el mismo que se compiló con Justiniano o el sistematizado por el Code Napoleon. En todo caso, su trascendencia radica en que ha sido el marco común sobre el que se han desarrollado los derechos continentales y ha sentado la unidad jurídica de Europa marcando unos conceptos, instituciones y modos de reflexión jurídica muy particulares.
Los romanos crearon hace dos mil años un sistema jurídico organizado, preciso y riguroso que alcanzó un nivel de excelencia y de sutileza no conocido hasta entonces y que no se volvería a alcanzar hasta bien entrado el siglo XIX. Pero con la escisión del Imperio romano, el de Occidente, se adentró en un profundo declive jurídico, acelerado por la caída de la propia Roma en el año 476. Al desaparecer las instituciones que le daban vida, el derecho romano, se fue paulatinamente degradando. Las iniciativas codificadoras2) que recorrieron el continente a partir del siglo V compendiaron un derecho romano simplificado y vulgarizado cuya importancia radica en que constituyeron una fuente de valor inestimable para su pervivencia en el continente.
Mientras tanto, en el siglo VI, en la parte oriental del Imperio, el Emperador Justiniano mandó compilar la ciencia jurídica romana en una obra que sería conocida más tarde como Corpus Iuris Civilis3) y que representó una época de inmenso esplendor jurídico. El redescubrimiento y difusión de esta obra en la Europa occidental, cinco siglos más tarde, contribuyó extraordinariamente al renacimiento de la ciencia del derecho. A partir de 1088 en la Universidad de Bolonia y después en las universidades que se fueron creando gradualmente por todo el continente, se impartía el estudio sistemático del Corpus Iuris Civilis. Ello promovió una tendencia evolutiva en el plano jurídico que no fue impuesta por un poder político, sino que fue producto de una unidad cultural que unió a sus pueblos respetando su diversidad y que recibió el nombre de ius commune europeaum. Es precisamente esta comunidad de pensamiento jurídico la que nos permite trazar un desarrollo más o menos unitario de las fuentes del derecho de la tradición jurídica romano-germánica.
Si nos centramos en el recorrido histórico de la jurisprudencia, advertimos que en el derecho romano clásico la jurisprudencia formaba parte del sistema de fuentes junto con la ley y la costumbre. El ius commune más antiguo, en su base justinianea, presentaba también un enfoque abierto, flexible y ambivalente respecto del valor otorgado a ley y jurisprudencia. Así, el Códex establecía que «non exemplis, sed legibus iudicandum est », esto es, no se debe decidir conforme con los precedentes sino conforme con las leyes. Pero cuando de la ley surgían ambigüedades, la regla aplicable era «consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim leges optinere debere », es decir, debe tener fuerza de ley la costumbre o la autoridad de las cosas juzgadas perpetuamente de análoga manera. A partir del siglo XVI, al tiempo que ganaban en autoridad ciertos tribunales y se recopilaban los precedentes, ganó un peso considerable la jurisprudencia. Durante el periodo del usus modernus pandectarum, esto es, la modernización del Corpus Iuris Civilis para adaptarlo a los nuevos tiempos, el ius commune, pasó a ser un derecho con marcado carácter jurisprudencial en tanto que se desarrollaba a través de la interpretación de los juristas y de las opiniones de los jueces. Se reconocía la preferencia de la conformitas in iudicando y se enseñaban reglas típicas del derecho casuístico como era «si tamen casus decisus a casu decidendo, vel in mínimum differat, allegatum praejudicium nil revelat» (sin embargo, si el caso que ha sido decidido difiere aun cuando sea en la mínima parte, del caso que debe decidirse, el precedente aducido no tiene ningún valor)4). Aunque también se reconocía, no obstante, que la fuerza del precedente estaba subordinada a una mejor interpretación de la ley que se propusiera para el caso.
Con la caída del Antiguo Régimen y el advenimiento de las doctrinas que tomaron forma tras la Revolución francesa, el continente europeo abandonó progresivamente el ius commune. Este, que había sido un sistema basado en reglas históricas dispares, unificadas a través de la aplicación judicial del derecho, dio paso a otro sistema donde la ley se convirtió en la fuente protagonista y la jurisprudencia quedó relegada a una función subordinada. El formalismo jurídico y el positivismo legislativo pusieron fin a la flexibilidad y la ambivalencia que había regido hasta entonces. El sistema, que había dado entrada a ambas fuentes del derecho, se inclinó en favor de la ley.
Esta actitud se debió a la necesidad de remediar un horizonte jurídico confuso en el que, en pleno siglo XVIII, coexistían numerosas y complejas fuentes y en el que había un alto grado de incertidumbre jurídica e ineficiencia de la administración de justicia. Con ánimo de clarificar el panorama, se centralizó y racionalizó el derecho y con ello, se instaló la rigidez en el sistema de fuentes. La concepción racionalista del derecho lo convirtió en un sistema coherente e inmutable de normas de las que se extraen conclusiones jurídicas. Y la legislación se configuró como el medio más convincente para dotar a los Estados de un sistema racional de derecho privado.
Surge así, una de las principales características de la tradición jurídica continental que consiste en que el derecho se encuentra recogido en códigos que conforman el ordenamiento como un conjunto de normas jurídicas, sistemáticamente articuladas. La necesidad del proceso codificador se plasmó por vez primera en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, proclamada durante el proceso revolucionario francés y posteriormente se incorporó a la Constitución de 1791, en la que se reflejaba la voluntad de convertir a Francia en un Estado en el que todos los poderes estuvieran sometidos a la ley.
La instauración del Estado de Derecho exigió un amplio proceso reformador que supuso la legitimización de la representación política, la centralización administrativa y la unificación de la justicia. En el ámbito normativo, se proclamó la necesidad de elaborar un código de leyes que recogiera de forma clara y accesible las normas vigentes para todos los ciudadanos en todo el territorio. Así, el Código Civil de los franceses, o Code Napoleon, fue promulgado en 1804, gracias en buena parte al empeño personal del propio Emperador. Debido a la expansión territorial de la Francia napoleónica y a que el Código representaba un remedio al panorama de inseguridad jurídica que imperaba en la época, tuvo una extraordinaria difusión geográfica y repercusión en la escena jurídica internacional del siglo XIX.
Como resultado de la Ilustración, la civilización occidental presentaba una identidad intelectual que afectaba a todas las áreas del conocimiento y ello, junto con el sustrato del ius commune, permitió una adopción del Código civil rápida y homogénea. Su propagación alcanzó no solo a los territorios ocupados por Napoleón, sino que se extendió a prácticamente todo el continente europeo y más tarde, por mor de la colonización, a los otros continentes. Se plasmó, con ello, la extraordinaria influencia de la tradición jurídica romano-germánica en el mundo.
El otro gran proceso codificador de la tradición continental tuvo lugar en los territorios de influencia germánica y culminó con el Código Civil alemán o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) promulgado en 1896. Los antecedentes de la codificación germánica se encuentran en la Escuela moderna del Derecho natural, que defendía que el derecho debía ser sistematizado y racionalizado para conformarse con los postulados de la razón y del orden. A finales del XVIII, se produjo una reacción frente al Racionalismo que, en el plano jurídico, se plasmó en la Escuela histórica del Derecho y que constituyó la principal base ideológica de la codificación germánica. El BGB fue una obra maestra de la coherencia, la abstracción y la precisión dogmática, sin parangón en los demás sistemas jurídicos de la época. La categorización de los conceptos jurídicos realizada por la pandectística alemana –en una pirámide con las instituciones particulares en la base y los principios generales y abstractos en la cúspide– constituyó una de las principales contribuciones del BGB. Gracias a ello, adquirió desde el primer momento una gran reputación internacional, como código más innovador y de mejor factura técnica que el francés. Pero en la práctica, desplegó una menor influencia y difusión que el Code Napoleon, y ello no solo debido a su complejidad conceptual y terminológica, sino también a que muchos estados acababan de dotarse ya de un Código Civil –de ascendencia francesa– y no sentían, por tanto, la necesidad de importar un modelo nuevo.
La codificación francesa y alemana, con su formidable influencia y expansión, marcaron las características de los sistemas jurídicos romano-germánicos. Se optó por el código como fuente definitiva y concluyente, apartando a los jueces (y a la doctrina) de toda aportación y prohibiendo, ex profeso, interpretar, comentar o desarrollar los códigos. Como consecuencia de ello, la ley adquirió una clara superioridad frente a las demás fuentes del derecho, tanto en un plano jerárquico, como en términos cuantitativos, es decir, la mayor parte del derecho quedaba recogida en la ley. En concreto, los sistemas de derecho continental contaban con una serie de Códigos –Civil, Mercantil, Penal, Procesal Civil y Procesal Penal–, que, junto con la regulación mediante leyes especiales de ciertas ramas o materias, representaban el eje fundamental de la vida jurídica. El fenómeno codificador pretendía proporcionar un derecho claro, sistemático, coherente, completo y autosuficiente. La pandectística alemana terminó de definirlo como un sistema cerrado de reglas y principios generales con base en los que se llegaba a la solución correcta en cada caso mediante la aplicación de un procedimiento lógico-deductivo. Así, cada sentencia era un acto de cognición científica y cada juez tenía el deber de encontrar la única decisión correcta posible. El fin de estos códigos era, además, reforzar la separación de poderes propuesta por MONTESQUIEU, no permitiendo al poder judicial intervenir en el legislativo, de forma que los jueces aplicaran la ley tal y como había sido aprobada por el Parlamento. El positivismo legislativo buscaba con ello proteger de intromisiones judiciales a la sociedad civil del XIX5).
De ahí, en definitiva, que la jurisprudencia, no constituyera una fuente del derecho en los Estados de tradición jurídica romano-germánica y que no se le otorgara más valor que el complementario. La ruptura afectó a la discrecionalidad judicial, que pasó del arbitrium a un ius dicere convertido en una aplicación casi literal, mecanicista, sujeta a la voluntad del legislador, que es quien determinaba lo que era el derecho6). El precedente pierde así, todo valor epistemológico en el proceso de razonamiento y no constituye, en el derecho continental, una fuente del derecho de naturaleza plena ni autónoma.