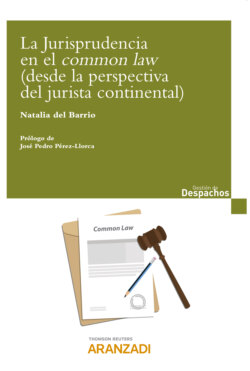Читать книгу La Jurisprudencia en el Common Law (desde la perspectiva del jurista continental) - Natalia Del Barrio Fernández - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. LA GLOBALIZACIÓN JURÍDICA
ОглавлениеLos sistemas jurídicos que conviven en el mundo se concebían tradicionalmente en clave interna o nacional, esencialmente aislados unos de otros. Pero en las últimas décadas han ido gradualmente evolucionando hacia la internacionalización primero y hacia la transnacionalización después1). La globalización ha supuesto un avance significativo en la integración jurídica y los sistemas jurídicos, que antes se solapaban de manera coyuntural, están ahora inevitablemente vinculados.
Las personas –físicas y jurídicas– se están desplazando mucho más que en el pasado, de forma que el mismo espacio geográfico se comparte por grupos que proceden de culturas y entornos diversos, con todas las repercusiones jurídicas que ello conlleva. Han aumentado extraordinariamente las cuestiones jurídicas que presentan una dimensión global y que requieren una respuesta global, como son las consecuencias derivadas del uso de internet o la lucha contra organizaciones terroristas. Han aparecido regímenes normativos que trascienden el marco jurídico nacional, como la nueva lex mercatoria, los patrones universales de Derechos Humanos o los estándares ISO. Prolifera, asimismo, la jurisprudencia emanada de tribunales regionales e internacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo, crece la tendencia en legisladores y juzgadores a recurrir al derecho extranjero y utilizarlo como elemento de comparación o argumento de autoridad para justificar sus normativas o resoluciones. Las investigaciones académicas adoptan una perspectiva comparatista y multinacional y la enseñanza del derecho se internacionaliza con programas de intercambio que permiten al estudiante familiarizarse con otras culturas jurídicas. En la misma línea, los despachos de abogados abren filiales o conciertan alianzas en otras jurisdicciones y buscan profesionales, no ya que posean conocimientos de varios sistemas jurídicos, sino que tengan la habilitación para ejercer en ellos.
Esta incontestable interacción jurídica afecta a todas las áreas del derecho, de forma que apenas quedan resquicios del ordenamiento interno que se hayan mantenido genuinamente inmunes a influencias o consideraciones procedentes de otros entornos jurídicos. Y no hay visos de que la tendencia vaya a invertirse.
Estamos pues abocados a plantearnos una visión del mundo jurídico mucho más amplia y diversa, donde la práctica del derecho no puede ya concebirse como algo estrictamente local, delimitado por las jurisdicciones nacionales, sino que debe enmarcarse en un entorno global.
Para operar de forma efectiva en este entorno global, es preciso dotar a los operadores jurídicos de mecanismos que les permitan desarrollar una mente jurídica pluralista, integradora, y capaz de dar soluciones a los retos complejos y multinacionales que han de afrontarse. A la vista de ello, pareciera procedente pensar que un jurista en nuestros tiempos –sea cual sea su dedicación específica– precisa de una cierta formación en esta diversidad jurídica, siquiera para plantearse que es posible –y hasta razonable– concebir, crear y aplicar el derecho de otra forma.
Los insignes comparatistas ZWEIGERT y KÖTZ dejaron escrito que ningún estudio merece el nombre de ciencia si se limita a fenómenos surgidos dentro de sus propias fronteras2). Es indudable que, durante mucho tiempo, los juristas han sido condescendientes con su insularidad y, en parte, lo siguen siendo todavía. Pero esa postura resulta ya insostenible.
En este escenario, el Derecho comparado se configura como la disciplina jurídica que aporta los principios y las categorías que permiten al jurista trascender del derecho nacional y abordar el conocimiento y la comprensión de los diversos sistemas jurídicos que conviven en el mundo y las bases conforme a las que interactúan. El análisis comparativo nos ayuda a lidiar de forma efectiva con la creciente interacción de los sistemas jurídicos y sienta las premisas para armonizarlos o establecer principios transnacionales. Hace «asequible» el derecho extranjero a legisladores, jueces, abogados o investigadores, ofreciendo las claves para su correcta interpretación y su posible trasplante al derecho propio. En definitiva, nos permite hacer un mejor derecho, más eficaz y más acorde con los tiempos actuales.
Aunque el interés por otros sistemas jurídicos está aumentando extraordinariamente, es indudable que en la órbita del derecho continental la mayor interacción se da con el common law. En España, en particular, la relación con jurisdicciones del common law, especialmente en su versión británica y estadounidense, está creciendo de forma exponencial, ya sea por la proliferación de asuntos con implicaciones multilaterales, la internacionalización de las empresas, la presencia de despachos internacionales y de clientes extranjeros... Es cada vez más habitual que el jurista español deba enfrentarse, siquiera de forma colateral, a leyes y resoluciones judiciales procedentes de un sistema jurídico del common law. Y es también relativamente habitual que no conozca suficientemente su significado o el contexto en el que operan.
En algunos países de nuestro entorno jurídico más inmediato hay una mayor tradición comparatista y abundan las referencias doctrinales al common law. En España, sin embargo, es poco lo que se ha escrito o traducido acerca de esta familia jurídica y, aunque últimamente han aparecido algunas obras de referencia3), todavía predomina un marcado carácter genérico y macrocomparativo.
El jurista continental tiene la noción de que en el common law la jurisprudencia es la principal fuente del derecho y que la vinculación al precedente requiere a los jueces resolver los asuntos ateniéndose a lo ya decidido con anterioridad en asuntos análogos. Más allá de estas nociones generalistas, es poco lo que se conoce del concepto anglosajón de jurisprudencia, de cómo opera en la práctica y de lo que supone que el derecho sea creado por los jueces en lugar de por el Parlamento. Son muchas las dudas que surgen al jurista de formación romano-germánica: ¿puede el juez del common law crear derecho ex novo, sin límite alguno? ¿cómo opera la vinculación al precedente? ¿puede el juzgador apartarse del mismo? ¿cómo se estructura una sentencia? ¿cómo se encuentra un precedente?
Al mismo tiempo, en no pocos sistemas jurídicos continentales, está sobre la mesa el debate acerca del alcance formal que debería tener la jurisprudencia dentro del sistema de fuentes del derecho. Sobrevuela siempre en este debate la noción anglosajona de jurisprudencia, pero en general, los operadores jurídicos continentales (ya sean jueces, abogados, académicos o el propio legislador) son poco conocedores de la misma.