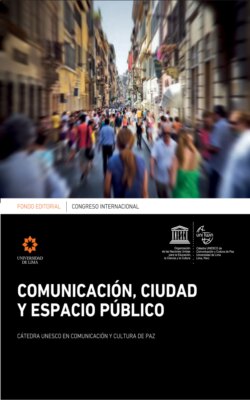Читать книгу Congreso Internacional Comunicación, ciudad y espacio público - Ángeles Margarita Maqueira Yamasaki - Страница 22
3. METODOLOGÍA Y DEFINICIONES
ОглавлениеEl sujeto no es evidente; no basta pensar para ser, como lo proclamaba Descartes, puesto que muchas otras formas de existir se instauran fuera de la conciencia, mientras que cuando el pensamiento se empeña obstinadamente en aprehender a sí mismo, se pone a girar como una peonza loca, sin captar ninguno de los territorios reales de la existencia, los cuales, por su parte, derivan los unos en relación con los otros, como placas tectónicas bajo la superficie de los continentes. Más bien que de sujeto, quizá convendría hablar de componentes de subjetivación, cada uno de los cuales trabaja por su propia cuenta. Lo que conduciría necesariamente a reexaminar la relación entre el individuo y la subjetividad, y, en primer lugar, a separar claramente los conceptos. Estos vectores de subjetivación no pasan necesariamente por el individuo; en realidad, éste está en posición de “terminalˮ respecto a procesos que implican grupos humanos, conjuntos socioeconómicos, máquinas informáticas, etc. Así, la interioridad se instaura en el cruce de múltiples componentes relativamente autónomos los unos en relación con los otros y, llegado el caso, francamente discordantes.
Guattari, 1990, p. 21
Esta investigación propone repensar las metodologías vigentes, desmitificando el valor de lo obvio14 y ponderando la representación como un modelo de subjetivación sobre los soportes que definen la eficiencia urbana de las ciudades latinoamericanas. Para eso se establece un proceso de reinterpretación y mapeo de la topografía y naturaleza del sitio, la trama urbana, el tejido social, la estructura económica, el legado histórico y la matriz política vigente de cada ciudad para luego yuxtaponerlos y establecer procesos objetivos y subjetivos que nos permitan generar interpretaciones equilibradas.
El concepto de “mapeoˮ, definido por la Real Academia Española como “Acción y efecto de mapear (representar las partes de un todo)” y, por ende, “mapear” como “1. Localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo; como los genes en los cromosomas. 2. Hacer mapas. 3. Trasladar a un mapa sistemas o estructuras conceptuales”, nos permite reconocer el territorio de una forma plástica, establecer procesos. Este mapeo de datos incluye el desarrollo de planimetrías que ilustran diversos indicadores como: densidad (hab./ha, usos del suelo, ocupación del terreno, etc.); topografía, cuencas, esteros, humedales, etc.; viario (importante para verificar conectividad con la ciudad, la llegada a los centros urbanos, la calidad, velocidad y jerarquía de las calles); infraestructuras; plano de llenos y vacíos, grano y tipología; programa, centralidades y funcionamiento; espacio urbano; modelo de gestión (gestión privada, pública, a largo o corto plazo, mixta); parquización, densidad verde, natural/artificial, de carácter público, semi-público y privado, bosques, humedales, huertas, reservas, jardines, etc.
Este sistema de representación por capas nos facilita generar relaciones entre los procesos, comprender de forma gráfica y pensar desde otro ángulo las posibilidades dinámicas del espacio. Así mismo, al ser sistémico para todas las ciudades nos posibilita encontrar patrones y mecánicas de referencia. Este modelo de análisis, basado en la representación, mapeo y yuxtaposición de diversas capas de información, permitió trabajar sobre la hipótesis planteada, encontrando puntos en común entre las ciudades establecidas en cada una de las regiones. Esta condición principalmente se manifestó en el carácter físico de la topografía, que luego se trasladó de manera directa al tejido, influyendo sustancialmente tanto en aspectos globales como en la organización sociopolítica de las ciudades, en aspectos puntuales como la estructura vial de las mismas y su consecuente efecto en la huella de carbono o el nivel de emisiones de CO2 emitidas por el transporte. La metodología nos plantea claramente un diferencial congénito en la eficiencia de las ciudades ubicadas en la costa del Atlántico y las establecidas en la costa del Pacífico, radicado en su perfil topográfico. De esta forma se encuentra una relación estrecha en las problemáticas que ambos grupos de ciudades expresan y potencian así la voluntad de encontrar o ensayar soluciones comunes. “Hoy menos que nunca puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay que aprender a pensar ‘transversalmente’ las interacciones entre ecosistemas, mecanosfera y universo de referencia sociales e individuales” (Guattari, 1990, p. 34).
La yuxtaposición es la acción y efecto de yuxtaponer (poner algo junto o inmediato a otra cosa). El concepto está formado por los vocablos latinos iuxta (‘junto a’) y positˮo (‘posición’). Este concepto nos ayuda a comprender que el valor de los datos no es, relevarlos, como se pensaba en épocas pasadas, ni mapearlos (lo cual es fundamental pero no exclusivo), como se pensó posteriormente, sino en yuxtaponerlos, y de esa acción de ponerlos juntos obtener conclusiones. Poner en relación dos o más variables nos permite abordar las dinámicas urbanas desde distintos focos, en algunos casos, prever consecuencias y equilibrar, siempre, las diversas matrices. Sin embargo, este concepto tan básico puede sonar obvio y en muchos casos previsible, pero no por previsible se hace visible, entonces el valor radica en “dar visibilidad”.
Del griego topos, ‘lugar’, la topografía se comprende como la descripción y delimitación de las características de una zona geográfica. Esta primera acepción fue completada en los diccionarios del siglo xix (Larousse y Littré) por el arte de representar por medio del diseño, a través del croquis o la “carta”, una forma cualquiera a gran “escala”. Pierre George, en su Diccionario de geografía (1970), solo retiene la definición original: “Descripción de la configuración de un lugar, o descripción de los lugares, es decir de una porción de espacio terrestre”. Este segundo sentido ancla a la topografía en el dominio de las técnicas. Ampliando la condición de lugar, que incorpora etimológicamente la palabra “topografía”, podemos incluir allí los sistemas bióticos originales, las cuencas hidrográficas y las variables climáticas, entendiendo la naturaleza de un territorio como un todo, conformando un ecosistema en el más amplio sentido. Esto nos ubica en un “grado 0” del territorio, en su estado natural, que luego mutó a partir de la acción del hombre.
Esquemas producidos para esta investigación que manifiestan el soporte topográfico, la estructura vial y la mancha urbana de Buenos Aires, San Pablo, Santiago de Chile y Lima.