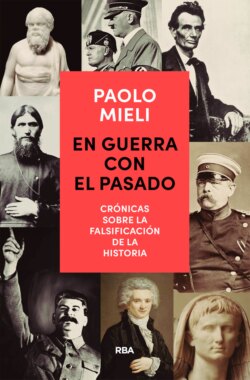Читать книгу En guerra con el pasado - Paolo Mieli - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеContra la «complotmanía»
CONTRA LA «COMPLOTMANÍA»
Richard Hofstadter dice que en los EE. UU., desde finales del siglo xviii, no hay año en que no se haya difundido la idea de que existe alguna conspiración para hacerse con el poder. Entre los conspiradores han sido enumerados la secta bávara de los iluminados, los masones, los católicos, los comunistas, los reaccionarios del sur y, de un modo recurrente, los judíos («Lo stile paranoico nella politica americana», en Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo, ed. de Alessandro Campi y Leonardo Varasano). Ahora bien, por encima de los Estados Unidos, la reina de la «complotmanía» es Italia. ¿Una prueba de ello?
Los hombres armados que intentaron agredir a la democracia italiana entre los años sesenta y ochenta fueron derrotados. Las instituciones republicanas «ganaron y, en conjunto, ganaron bastante bien», constata Vladimiro Satta en I nemici della Repubblica. Storia degli anni di piombo. Solo hay un ámbito en el que las cosas siguen siendo como en aquel período: el de la reconstrucción histórica. Las teorías conspirativas difundidas en aquellos momentos terribles, por raras que fuesen, han sobrevivido, como si nunca hubieran existido procesos judiciales, ni relatos pormenorizados de lo que aconteció realmente, ni comprobaciones y descartes de las hipótesis más fantasiosas. Según escribe Satta, «la desaparición de la escena de ese tipo de manifestaciones demuestra que no eran fruto de complots urdidos en misteriosas altas esferas del poder italiano o mundial que lo dirigen todo, sino impulsos nacidos en el interior de nuestra sociedad y nuestra (in)cultura en un momento determinado. […] Impulsos que, afortunadamente, se han extinguido». Y más adelante: «Los terrorismos han contribuido sin proponérselo a consolidar y despolarizar la democracia italiana, que ha salido reforzada tras la dura prueba».
No se puede decir lo mismo de la historia que –con honrosas excepciones– ha codificado aquellos años como una época en que las estructuras desviadas del Estado primero conspiraron con terroristas de la derecha y de la izquierda y luego hicieron naufragar los juicios para impedir que salieran a la luz sus responsabilidades. Casi cincuenta años después de los hechos, no existen pruebas de que un solo «hombre de Estado» tuviera responsabilidad directa o indirecta en los delitos de aquella epopeya sangrienta. En el episodio de la bomba colocada en la plaza Fontana de Milán el 12 de diciembre de 1969, lo máximo que se logró fueron las condenas de Gianadelio Maletti y Antonio Labruna gracias a la ayuda que el SID (los servicios secretos italianos) brindó a Marco Pozzan y Guido Giannettini, «dos personajes no precisamente ejemplares que quedaron absueltos de la acusación de terrorismo».
Satta desmonta un centenar de pequeñas y grandes sospechas (legítimas) e hipótesis (algunas de ellas realmente extravagantes) que en la prensa y en muchos libros de historia se incluyeron como hechos comprobados. Por ejemplo, que en el Banco Nacional de Agricultura de la plaza Fontana de Milán estallaron dos bombas en vez de una; que el anarquista Pietro Valpreda habría colocado la primera, de baja intensidad, y de la segunda, devastadora, se habría encargado un hombre casi idéntico a Valpreda. Es la hipótesis que formula Paolo Cucchiarelli en Il segreto di Piazza Fontana; Giorgio Boatti y Adriano Sofri la desmontan pieza por pieza (el presunto doble de Valpreda habría sido en realidad una modelo escandinava rubia, de 23 años, obviamente inocente), pero luego el director Marco Tullio Giordana la retoma en su película Romanzo di una strage.
Igual de estrafalaria es la reconstrucción de Fulvio y Gianfranco Bellini, quienes, bajo el pseudónimo Walter Rubini, escribieron en Il segreto della Repubblica que el 23 de diciembre de 1969, once días después del atentado, el presidente de la República, Giuseppe Saragat, y el ministro de Asuntos Exteriores (y ex primer ministro), Aldo Moro, habrían hecho un trato para silenciar el caso y encubrir la responsabilidad de Franco Freda y Giovanni Ventura (cuyo papel en la historia se destaparía a mediados del mes siguiente). En aquellos momentos, el Observer presentó a Saragat como artífice de la denominada «estrategia de la tensión» (el período sangriento e inestable de los «años de plomo» en Italia), pero Satta demuestra punto por punto que las acusaciones eran infundadas. Al juez instructor Guido Salvini le critica el haber utilizado «los conceptos de “estado de emergencia” y de “golpe” como si fueran intercambiables». «En 1969 las instituciones republicanas resolvieron –con acierto– que no había necesidad de proclamar el estado de emergencia, pero conviene señalar que en todo caso habría sido una medida antifascista y no antidemocrática», escribe el autor. Satta también desmonta la idea, lanzada en aquellos años, de que la disolución anticipada de las Cámaras (algo que se haría sistemáticamente a partir de 1972) habría sido una maniobra golpista. El autor demuestra de un modo brillante que Moro no era depositario de grandes secretos referidos a las relaciones entre el Estado y los terroristas. Otro tanto sucedería con algunos actos o dudas atribuidos al entonces primer ministro, Mariano Rumor, que resultaron ser invenciones o temas mucho más obvios de lo que se había dicho.
En cuanto a la muerte del anarquista Giuseppe Pinelli, que cayó desde la ventana de la comisaría mientras lo interrogaban sobre el atentado de la plaza Fontana, Satta sostiene que el juez del caso, Gerardo D’Ambrosio, nunca dijo que Pinelli tuviera problemas de salud y que dicho argumento fue «una invención de los periodistas para desacreditar su sentencia», en la que absolvía al comisario Luigi Calabresi. También expresa una opinión positiva sobre los juicios, celebrados respectivamente en Catanzaro y en Bari: «Quienes creían que trasladar el juicio sobre el atentado de la plaza Fontana a una remota sede del sur iba a suponer un obstáculo se equivocaban por completo […] En Catanzaro trabajaron muy en serio, incluyeron en el proceso a representantes de primer orden de los servicios secretos y de la autoridad política y pidieron a estos últimos que asumieran responsabilidades en lo referido a las polémicas acusaciones a las estructuras del Estado». Respecto a la «sentencia definitiva», que culpa del atentado de la plaza Fontana a los neofascistas paduanos de Ordine Nuovo, Satta subraya que «no se necesita el móvil de los criminales», algo «normal en el ámbito de una valoración incidental en sede judicial, pero que deja un vacío que la historiografía debe tratar de colmar». Lo cierto es que, hasta ahora, ningún historiador ha intentado llenar ese vacío de un modo creíble.
Desde el primer momento, el atentado de la plaza Fontana fue considerado «la madre de todas las matanzas». Sin embargo, Satta nos invita a reflexionar en estos términos: «De ser así, su gestación habría sido muy larga». Baste pensar que entre el 12 de diciembre de 1969 y el siguiente atentado mortal de naturaleza subversiva, cometido en Peteano el 31 de mayo de 1972, pasaron casi dos años y medio. En cuanto a la etapa siguiente, el autor pone en tela de juicio el esquema trazado por Guido Crainz en Il paese mancato, esquema que conecta el intento de golpe de Estado –el llamado «Plan Solo»– del general Giovanni De Lorenzo en verano de 1964 con los atentados de los años setenta, y unifica hasta cierto punto golpismo y terrorismo. Luego, basándose en Il piano Solo de Mimmo Franzinelli, recuerda en un tono no exento de malicia que, si De Lorenzo hubiera terminado su carrera en 1966 por una limitación de edad, los historiadores de hoy lo presentarían como un «militar de izquierdas», protagonista de la Resistencia, orientado hacia el filocomunismo en la posguerra, paladín de la condición apolítica del ejército y modernizador del cuerpo de los carabineros. A continuación, Satta declara que, después de la investigación de Giovanni Tamburino sobre el general Amos Spiazzi y el intento de golpe de Estado conocido como «Conspiración de la Rosa de los Vientos», da por bueno el testimonio de Roberto Cavallaro sobre la existencia, en 1964, de una estructura paralela comparable a las redes Stay Behind (pero Cavallaro, nacido en 1949, tenía quince años en 1964, con lo cual es improbable que hablara de aquellos hechos por «conocimiento directo»). Nos referimos a un proceso en el que se vio implicado el exjefe del SID, Vito Miceli, que salió absuelto. Satta reconoce que aquel tipo de sentencias «no fueron de las mejores» y que «algunos exaltados merecían un tratamiento más severo». El autor también comenta que, «desde la óptica de su conexión con la red Gladio, el atentado de Peteano y las pistas falsas posteriores habrían sido dos fenómenos distintos, que no formaban parte de un plan subversivo común». El atentado «pertenecería a la historia del neofascismo, que es italiana», mientras que las maniobras de distracción para encubrir las operaciones Stay Behind «pertenecerían a la historia de la Guerra Fría».
En cuanto al atentado en el Italicus (4 de agosto de 1974), el autor del libro expresa sus dudas acerca del testimonio de Maria Fida Moro, hija de Aldo, según la cual su padre estuvo a punto de tomar ese tren y, por tanto, el ataque se habría urdido contra él. En líneas más generales, Satta pone de manifiesto que la cronología del golpismo y el terrorismo no coincide con la etapa de esplendor del PCI, a la que tampoco «puede vincularse en términos de reacción, ya que la precede en vez de seguirla».
Lo cierto es que sabemos muy poco sobre los autores de los atentados de los años setenta, pero, sin duda, la democracia italiana salió reforzada de ellos (y el PCI vivió una etapa de éxitos). Así pues, podemos decir que resulta poco convincente la célebre frase que el juez Libero Mancuso dirigió a los terroristas: «Nos habéis derrotado, pero sabemos quiénes sois». Más bien habría que invertirla: «No sabemos quiénes sois (a excepción de Freda, Ventura y pocos más), pero os hemos ganado». Entre los «pocos más» a los que acabamos de aludir, hay casos realmente bochornosos, como los de Giusva Fioravanti y Francesca Mambro, condenados por el atentado en la estación de tren de Bolonia de 1980 mediante una sentencia que da lugar a muchas dudas. En cuanto a las celebérrimas palabras de Pier Paolo Pasolini «Lo sé, pero no tengo pruebas», en opinión de Satta, quienes las suscribieron o quienes las han vuelto a sugerir (como el exjuez antimafia Antonio Ingroia) no son «anticonformistas y valientes, sino continuadores de una corriente que está entre la sospecha elevada a método, la presunción y el dogmatismo».
Pasemos ahora a las Brigadas Rojas. En I nemici della Repubblica, Satta demuestra que no están probadas ni las tesis de Alberto Franceschini, según el cual al brigadista Mario Moretti lo manipulaban desde el exterior, ni las de Rocco Turi (en Gladio rossa y en Storia segreta del Pci), que «no comprobaba nada, obviaba muchas cosas y hacía valoraciones incongruentes», según el cual los brigadistas estaban en manos de «fuerzas del otro lado del telón de acero». Por otra parte, queda bastante reducido el papel de la escuela de idiomas Hyperion, fundada en París por miembros de la izquierda extraparlamentaria italiana, cuyo líder, Corrado Simioni, llegó a ser considerado la «eminencia gris» de las Brigadas Rojas. También carecía de fundamento la «imbricación» entre el movimiento Autonomía Obrera de Toni Negri y las Brigadas Rojas que planteó el juez Pietro Calogero en las investigaciones del 7 de abril de 1979.
En cuanto al secuestro y asesinato de Aldo Moro, Satta desmonta todas las reconstrucciones que presuponen una participación de los servicios secretos italianos o internacionales en los hechos. Es «insostenible» que hubiera un «coche de los servicios secretos» en la calle Fani de Roma, donde Moro fue secuestrado. Lo mismo puede decirse de la misteriosa moto Honda que inspiró la película Piazza delle Cinque Lune de Renzo Martinelli. También es «altamente inverosímil» que formaran parte del plan individuos que no eran miembros de las Brigadas. Tampoco «camaradas» extranjeros: «Ningún miembro de las Brigadas Rojas fue a Colonia a secuestrar a Schleyer; del mismo modo, ningún terrorista alemán vino a Roma a secuestrar a Moro». Además, el autor desmonta con todo lujo de detalles y una pizca de perfidia las extravagantes «reconstrucciones» de Ferdinando Imposimato, Miguel Gotor, Sergio Flamigni, Giovanni Fasanella y Giuseppe Rocca.
Satta también minimiza el papel de la logia masónica P2 (Propaganda Due) –aunque, por otra parte, la juzgue muy severamente– en el caso Moro. Muchas veces son señalados como «miembros de P2 personajes que no lo eran, o que lo serían meses o años más tarde», y la logia es considerada «responsable de nombramientos impuestos unas veces por los comunistas (Giulio Grassini en el SISDE, los servicios secretos de la época), otras veces por comunistas y socialistas (Raffaele Giudice al mando de la Guardia de Delitos Fiscales en el lejano 1974) y otras incluso por el mismo Aldo Moro (Franco Maria Malfatti en vez de Francesco Pompei al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores)». Según afirma Satta, «al observar el cuadro de cargos institucionales en el momento del secuestro de Moro, vemos que los hombres de Licio Gelli, “maestro venerable” de la logia, no ocupaban los puestos clave (a excepción de Santovito y Grassini, situados al mando de los servicios secretos del SISMI y del SISDE, respectivamente, pero no en calidad de miembros de la logia)». Así pues, concluye, P2 «fue indudablemente nociva para el país, pero sería absurdo culparla de todas las desventuras nacionales, incluidos el caso Moro y las Brigadas Rojas».
Igualmente inverosímil es el papel que habría tenido el «americano» Steve Pieczenik, quien llegó a autoacusarse de haber contribuido al asesinato de Moro junto con Francesco Cossiga, en aquel entonces ministro del Interior, para luego desmentir tal afirmación. Baste decir que, recientemente, Pieczenik escribió en su blog que Sadam Huseín sigue vivo y «reside bajo un nombre falso en la ciudad rusa de Barvija», que las fotos del cadáver de Gadafi son un engaño, que el exdictador libio y su familia «están perfectamente en el desierto subsahariano bajo la protección de los tuaregs» (y que «si no se han ido también a Rusia, es porque allí hace demasiado frío»). Quizá haya llegado el momento de que alguien cuente la historia de Italia, incluida la más reciente, de una manera menos sugestiva que la que usa Pieczenik en sus relatos.