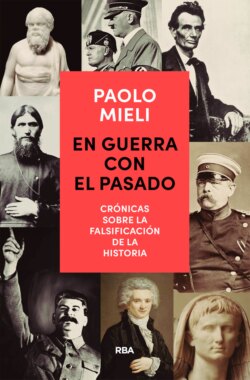Читать книгу En guerra con el pasado - Paolo Mieli - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAsí fue como Robespierre derrotó a los ilustrados
ASÍ FUE COMO ROBESPIERRE DERROTÓ A LOS ILUSTRADOS
No había ningún campesino, artesano ni jornalero en ese Tercer Estado que en 1789 otorgó el «la» a la Revolución francesa. Y un detalle aún más sorprendente: en el Tercer Estado casi no había hombres de negocios, banqueros ni empresarios, ni tampoco personas que realizaran alguna de las ocupaciones propias de la burguesía medio-alta. Es algo en lo que ya reparó Edmund Burke al observar la marcha de dicha revolución desde Londres. Lo desconcertó la ausencia de hombres ricos, de grandes terratenientes y altos dignatarios de la Iglesia entre los revolucionarios. Y no es que fueran unos marginados. Burke señaló el alto porcentaje de abogados presentes en la Asamblea, pero, según escribe Jonathan Israel en Revolutionary Ideas: An Intellectual History of the French Revolution from the Rights of Man to Robespierre, «al igual que la mayoría de los historiadores modernos», no advirtió la casi total falta de profesionales «en los principales círculos de oradores, panfletistas y reformadores». Lo cierto era que «en lo tocante al origen social, el liderazgo revolucionario no representaba ninguna categoría social definida». Estaba formado mayoritariamente por periodistas, escritores, preceptores, libreros, curas y nobles rebeldes que habían optado por dedicarse a la literatura. Nada de philosophes. Mientras aparecían los Estados Generales, en abril de 1789, se publicó un panfleto satírico, una burla del «hatajo de periodistas arrogantes» y «presuntuosos arribistas sociales» que se presentaban como unos «genios excepcionales» que iban a tomar las riendas de Francia en un abrir y cerrar de ojos. Este libelo carente de valor, escribe Israel, «resultó mucho más profético de lo que su autor habría podido imaginar». Hubo intelectuales que se emocionaron con los acontecimientos de París, sí, pero no fueron intelectuales franceses.
Volvamos a París. El 18 de noviembre de 1792 –más de tres años después de la toma de la Bastilla– se realizaron 16 brindis por la Revolución francesa. Alzaron sus copas más de 100 ingleses, americanos e irlandeses residentes en la Ciudad de la Luz, reunidos en el hotel White’s (rebautizado como British Club en la época) para polemizar exaltadamente con sus respectivos países, cada vez más críticos con el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Francia. Entre quienes brindaron se hallaban el poeta norteamericano Joel Barlow, la autora de Letters from France, Helen Maria Williams, el presidente del club, John Hurford Stone, y el celebérrimo autor de Los derechos del hombre, Thomas Paine. Este último, pese a ser extranjero, había sido elegido en la Convención de 1792. Israel señala que, «si bien la opinión general de los ingleses, promovida por el gobierno de Londres y por casi todo el clero, era profundamente hostil a la Revolución, lo cierto es que gran parte de la élite intelectual y literaria de Inglaterra, los Estados Unidos e Irlanda estaba entusiasmada, por no decir extasiada, ante los nuevos logros y decidida a apoyarla». Sin embargo, más tarde, cuando se impuso Maximilien de Robespierre, todos vieron de inmediato en él y en lo que representaba «no el punto culminante, sino la caída y la ruina de la Revolución». Durante los diez meses del Terror (de septiembre de 1793 a julio de 1794), Helen Maria Williams acabó en prisión y su amiga francesa Olympe de Gouges, en el patíbulo. En Una revolución de la mente, Israel analiza los «dos ríos» de la Ilustración: el de Locke y Newton, «reformista», deísta y partidario de un entendimiento con las confesiones cristianas, y el de Spinoza, «radical», materialista, ateo y democrático. En Revolutionary Ideas afirma que «pocos filósofos y pocos ilustrados formaron parte de los Estados Generales de 1789». Condorcet, uno de los «arquitectos [más importantes] de la revolución», no salió elegido diputado y Sieyès lo consiguió por los pelos. El astrónomo de la Academia Real de las Ciencias, Jean Sylvain Bailly, sí resultó elegido, pero, como él mismo dijo, fue una excepción, dado que «la asamblea electoral desaprobaba a los hombres de letras y a los académicos». Así, de los 1.200 diputados de los Estados Generales de 1789, solo 10 pueden ser considerados philosophes ilustrados, como Mirabeau y Sièyes. Y, desde luego, esos diez no impulsaron la refundación humana que Haim Burstin describe admirablemente en Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese.
El exjesuita luxemburgués François-Xavier de Feller fue el primero en describir la acción de los philosophes como fruto de «un plan muy potente ideado en los años cuarenta del siglo xviii por un grupo de escritores excepcionales que, con tino y sarcasmo, crearon un lenguaje y un modo de pensar totalmente nuevos y causaron buena impresión a segmentos de la población pertenecientes a todas las clases sociales». Gracias a «su astuta habilidad y a un uso opaco de las palabras», dicho grupo hizo pasar por «sublimes» ideas «desastrosas». Quien urdió la conspiración fue, obviamente, Diderot, que convirtió la Encyclopédie en una «fábrica de subversión e impiedad». Él, D’Alembert y sus seguidores eran, según Feller, ateos «parásitos», que «holgazaneaban en los cafés» y se dedicaban a «hacer alusiones», a «pavonearse y reírse del modo en que habían impuesto su presencia en salones y academias», con lo que adquirían «posiciones de gran poder». Feller sugería que una de sus mejores armas era «la atracción que ejercían sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres jóvenes y atractivas, sensibles a las palabras bonitas y a las expresiones elegantes, a las bromas y las alusiones eróticas más o menos sutiles».
El primero que se hizo preguntas acerca de la influencia real de los philosophes fue un discípulo de Voltaire, Jean-François de La Harpe, partidario de la Revolución hasta 1793. A finales de siglo declaró que el autor del Tratado sobre la tolerancia había desempeñado un papel marginal en el acervo filosófico de los revolucionarios y que lo habían tomado en consideración sobre todo por sus «inigualables habilidades literarias y por cómo ridiculizaba sin descanso los viejos prejuicios constituidos». Por lo demás, era tenido por «amigo del rey y de los aristócratas» y algunos, como el líder de los girondinos, Jacques Pierre Brissot, llegaron a tacharlo de «enemigo del pueblo».
Recordemos también la abierta hostilidad de Robespierre frente al «partido de los filósofos», mejor dicho, la «secta», como él lo llamaba, a cuyo cosmopolitismo oponía una suerte de xenofobia que lo indujo a criticar el ateísmo «por no ser patriótico y ser contrario a la virtud y la normalidad». Según Israel, «había una tensión, y los historiadores deberían darle más importancia de la que le han dado hasta ahora». En este sentido, resulta casi explícita la polémica contra François Furet y su celebérrimo libro Critica della Rivoluzione francese. ¿Existe un vínculo entre el Terror y los principios revolucionarios de 1789? ¿El Terror fue de alguna manera «producto de la philosophie»? Eso es lo que sostienen y han sostenido siempre los monárquicos, católicos y revolucionarios desilusionados, «impacientes por relacionar el philosophisme, el republicanismo, el materialismo y el ateísmo con la perversión moral», según Israel. Además, este afirma categóricamente que «el estudio meticuloso de las fuentes sugiere que los defensores de estas tesis se equivocaron».
Solemos olvidar que los filósofos, a quienes podemos considerar responsables de la etapa que va de 1789 a 1793, «acabaron guillotinados brutalmente por orden de Robespierre» y que los supervivientes «negaron de un modo obstinado que la Revolución se hubiera autoinmolado y explicaron que las ideas de Robespierre y sus aliados fueron el resultado de un pensamiento muy distinto y contrario». Unas ideas, en todo caso, que remiten a Jean-Jacques Rousseau: «La ideología y la cultura jacobina bajo Robespierre estaban inspiradas en un obsesivo puritanismo moral al estilo de Rousseau, impregnado de autoritarismo, antiintelectualismo y xenofobia». Razón por la cual, escribe Israel, «del mismo modo que las lecturas marxistas de la Revolución como resultado de la lucha de clases nos parecen hoy infundadas, debemos rechazar en su conjunto la tesis de Furet, muy respetada, que atribuye a los orígenes y los principios básicos de la Revolución unas inclinaciones totalitarias arraigadas y un pensamiento iliberal latente».
Israel dedica palabras aún más duras a otro mito «desconcertante», «ampliamente compartido» pese a ser «totalmente infundado»: «Entre los preconceptos más oscuros que empañan las interpretaciones de la Revolución francesa, está la convicción, todavía predominante, de que la fractura entre Revolución y Cristiandad (especialmente en la Iglesia católica) no fue esencial, sino contingente y explicable solo a través de las vicisitudes posteriores a la Revolución». En realidad, «todas las pruebas demuestran lo contrario»; el impulso revolucionario («y no violento») hacia la descristianización fue algo «fundamental en la visión del liderazgo filosófico de la Revolución antes y durante 1789». En cambio, Robespierre, «pese a mostrar una inclinación discontinua a las concepciones anticlericales, se opuso a la descristianización desde el principio». Como fiel discípulo de Rousseau, creía que la religión constituía la base del contrato social y que era necesario «tutelarla con sumo cuidado». Danton tampoco era un entusiasta de la persecución del clero o de la Iglesia, lo cual viene a confirmar que «la dictadura jacobina, consolidada en el verano de 1793, se regía por una coalición reducida e inestable, formada por grupos sorprendentemente dispares». Por esta razón podemos afirmar que «algunas especulaciones generales y de gran importancia sobre la Revolución francesa, repetidas en distintos lugares y aceptadas desde hace tiempo por filósofos e historiadores, han resultado ser fundamentalmente incorrectas, por lo cual tenemos el deber urgente de someterlas a un nuevo examen profundo y riguroso».
Más de dos siglos después de su muerte, el Incorruptible ya no divide la memoria francesa. Lo cierto es que se ha convertido en un mito bastante positivo, a excepción del caso de la ciudad de París, que el 30 de septiembre de 2009 se pronunció contra (por pocos votos) la propuesta de dedicarle una calle o una plaza. Sin embargo, los suburbios obreros de la capital francesa no tuvieron tantos reparos. Y el resto del país tampoco. Peter McPhee, en Robespierre, dice que hoy en Francia hay más de cincuenta calles, escuelas, edificios y empresas que llevan su nombre; entre ellas una pizzería, una lavandería en seco y una farmacia. Incluso existe una empresa de lencería del hogar llamada Robespierre Europe, que produce un juego de sábanas «revolucionario» con motivos eróticos. Según Israel, todo ello está relacionado con el hecho de que «los historiadores modernos tienden a concebir el papel de Robespierre como el de alguien con buenas intenciones, relativamente positivo y benévolo, al menos antes de junio de 1793».
Curiosamente, persiste la idea de que Robespierre y el Terror «constituyeron el epílogo natural de la Revolución», lo cual determina «una concepción que distorsiona por completo nuestra compresión histórica y filosófica del significado de la Revolución». Esta propensión a fundir a Robespierre con la Ilustración democrática es una forma de persistencia de las ideas conspiratorias que se manifestaron desde finales del siglo xviii. El hecho de que «el pensamiento radical hubiera causado y modelado la revolución era para muchos una prueba irrefutable de que la Ilustración constituía el embrión originario de la tiranía robespierrista». El uso impropio y la apropiación indebida de la idea según la cual la Ilustración había «plasmado» la Revolución en sus efectos más nocivos ayudaron a abrir las puertas a la reacción monárquica, aristocrática y eclesiástica de principios del siglo xix.
Para comprender la historia del abismo que separa la Ilustración del Terror, es necesario volver al más importante de los intelectuales que hemos dejado en el lejano brindis de 1792: el estadounidense Thomas Paine, gran amigo de Condorcet. En diciembre de 1793 estaba deprimido y «buscaba consuelo en el alcohol y en Spinoza». Le hacía compañía otro escritor y compatriota suyo, Joel Barlow. El 25 de diciembre, la Convención decretó que ningún extranjero podía representar al pueblo francés en la asamblea legislativa. Era una medida contra los dos únicos diputados no franceses: el prusiano Anacharsis Cloots, que pronto sería capturado y luego mandado a la guillotina el 24 de marzo de 1794, y Paine. La policía irrumpió en el Hôtel de Philadelphie, donde vivía Paine, y este logró entregar a escondidas a Barlow los papeles donde había escrito La edad de la razón, libro en el que saldaría su gran deuda con Spinoza y las ideas de la Ilustración. Veinte intelectuales americanos firmaron una petición para que lo dejaran en libertad. Fue inútil. Su suerte sería evitar el destino de Cloots. Mejor dicho, no ser obligado a subir al patíbulo antes que Robespierre. Cuando por fin lo liberaron, retomó su puesto en la Convención y luchó durante años para que la gente comprendiera las diferencias entre Ilustración spinoziana y Terror. Sin embargo, ello no fue suficiente (vivió hasta 1809), protesta Israel, para que sus ideas hallaran un espacio adecuado en los manuales de historia.