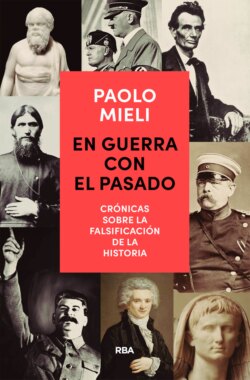Читать книгу En guerra con el pasado - Paolo Mieli - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNota a la edición española. Una propuesta para dominar las llamas
nota a la edición española
UNA PROPUESTA PARA DOMINAR LAS LLAMAS
Todos los capítulos de este libro están dedicados a los efectos provocados por los rayos que han caído en los zarzales enmarañados del pasado. La verdad se oculta tras las apariencias, las tergiversaciones y las deformaciones. Los grandes sucesos que describiremos a continuación no están exentos de consecuencias, al contrario, su misma existencia produce el combustible necesario para encender fuegos siempre nuevos que ponen en peligro nuestro presente.
Los «incendiarios», tal vez de un modo inconsciente, buscan en la maleza brasas encendidas, que permitan encender nuevos conflictos, en los que ellos son los protagonistas y los mayores beneficiados, sin percatarse de que serán irremediablemente calcinados por las llamas que ellos mismos han provocado. ¿Qué pueden hacer los demás, quienes no se dejan seducir por tal perspectiva? La ilusión de que pueda existir un chorro de agua lo bastante potente para apagar de golpe los potenciales fuegos no es más que eso, una ilusión. Ciertamente. Aun así, una vez circunscritos y aislados, se puede conseguir su gradual extinción. Quizás no todos. Hay que tener en cuenta que en un futuro probablemente surgirán otros.
Ahora bien, mientras esto último no ocurra, varias generaciones crecerán acostumbrándose a ignorar ese tipo de combustiones. La única manera de circunscribir dichos fuegos, a veces invisibles, es poner en marcha una ley del olvido que funcione bien. Olvidar no debe ser sinónimo de desidia, ni de situar en el mismo plano los errores y las decisiones justas del pasado, sino de evitar que reaparezcan los mismos errores y decisiones en los conflictos presentes. Tenemos que impedir que nuestra comunidad se vea en la situación de reabrir viejas heridas. Detener el juicio sobre el pasado, o mejor aún, impregnarlo cada día de valores y, al mismo tiempo, aprender a respetar el pasado en toda su complejidad, no es tarea fácil. Y solo existe un camino para alcanzar dicho objetivo: dejar la historia a los historiadores, los únicos que se interesan exclusivamente en analizar sus dinámicas y escribir nuevas páginas sobre ellas.
Voy a poner un ejemplo de lo que deberíamos evitar refiriéndome al caso de España. Partamos de la guerra civil (1936-1939). Pocos, muy pocos, dudan hoy en día de que, esencialmente, la justicia estaba del lado de los vencidos y los errores, del lado de los vencedores. Pero el caso es que, en 1940, el dictador Francisco Franco, que en parte ganó la guerra gracias a la división existente en la izquierda y a la agresividad de los comunistas estalinistas contra los anarquistas y los trotskistas, mandó construir un cementerio, un lugar para dar sepultura a los caídos de ambos frentes, vencedores y vencidos. Las obras del Valle de los Caídos empezaron en 1941 y se prolongaron dieciocho años, hasta 1959. Entretanto Franco se había consolidado en el poder como uno de los pocos jefes de la derecha europea (junto al portugués Salazar) que conservaba su puesto tras la derrota definitiva de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial. El valle donde se inhumaron 33.847 «caídos» fue presentado a los españoles como una mano tendida a la reconciliación, pero, desde el principio, los antifranquistas lo percibieron como una celebración monumental de la dictadura. El propio Franco lo presentó como tal el día de su inauguración: «No sacrificaron ellos [nuestros muertos] sus preciosas vidas para que nosotros podamos descansar […] La anti-España fue vencida y derrotada, pero no está muerta. Periódicamente la vemos levantar cabeza». El caudillo, pues, amenazaba con reprimir despiadadamente a quienes llamaba de un modo muy revelador «antiespañoles», que no eran más que sus oponentes, reducidos, además, a una situación de clandestinidad. La represión fue brutal hasta el momento de la muerte de Franco, en 1975.
Hace más de cuarenta años que terminó el franquismo y, según el parecer de algunos, ha llegado el momento de decidir qué hacer con el incómodo valle. «El Valle de los Caídos es el monumento a la victoria del nacionalcatolicismo. Está en su arquitectura [la cruz mide 130 metros de altura], en las palabras que se pronunciaron en su inauguración [...] Era el monumento al triunfo de la Cruzada sobre un enemigo que había que exterminar y sigue siéndolo porque no se ha modificado», afirma en El País el historiador Santos Juliá. Y es muy cierto lo que dice.
El gobierno socialista guiado por Pedro Sánchez ha decidido sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Y el autor de la obra más famosa sobre lo ocurrido entre 1936 y 1939 (La guerra civil española), Paul Preston, opina que la de Sánchez «es una buena iniciativa porque mientras estén los restos de Franco, seguirá siendo un lugar de peregrinaje para los nostálgicos de la dictadura». Sin embargo, para muchos todo esto no es suficiente y proponen que, además de trasladar los restos de Franco, habría que dejar el valle abandonado (algunos incluso han sugerido hacerlo saltar por los aires con explosivos) y construir un memorial nuevo únicamente para los muertos antifranquistas. A otros, en cambio, les parece injusto abandonar a los «caídos del bando equivocado» y sugieren que el nuevo cementerio monumental dé sepultura (¿definitiva?) a las víctimas de ambas partes. Quizá porque separar los restos de los unos de los restos de los otros sería una tarea ardua, pero también porque solo ahora, setenta años después del conflicto, el lado franquista es para todos (o casi todos) el «bando equivocado».
Este tipo de rayos provoca en la península ibérica nuevos focos de incendio, aunque sean pequeños o casi imperceptibles. España es un país que, hace unos años, fue capaz de llevar a cabo una transición de la dictadura a la democracia tranquila, un país cuya derecha moderada no se remite en absoluto a la época nefasta de Francisco Franco, período que los manuales de historia rechazan de forma prácticamente unánime. Y, sin embargo, tal vez involuntariamente, en España existe el riesgo de que prendan nuevas llamas. Cuando Franco mandó construir el Valle de los Caídos, es muy posible que tuviera en mente dos precedentes históricos: el pacto del olvido que impuso Trasíbulo en Atenas en el año 403 a. C., tras la derrota de los Treinta Tiranos, y el Edicto de Nantes, firmado en 1598 por Enrique IV para poner fin a la guerra entre católicos y hugonotes: «Prohibimos a todos nuestros súbditos», rezaba el edicto de Enrique IV, «reavivar la memoria, agredirse, promover el resentimiento, injuriarse, provocarse unos a otros y reprocharse lo ocurrido, fuera cual fuese la causa o pretexto, así como litigar, discutir, acusarse y ofenderse con hechos o palabras». Pese a todo, tanto en Atenas a partir del 403 a. C. como en Francia después de 1598, hubo quienes siguieron estando convencidos de que habían luchado en el bando correcto, contra sus «enemigos», y de que estos merecían castigos más severos, por lo cual consideraron injustas las imposiciones decretadas por la autoridad pública.
Hoy en día, tantos siglos después, los historiadores son capaces de discernir con equidad los errores de las decisiones justas en aquellos hechos lejanos (con opiniones que suelen incluir más puntos de vista que las de la época), y tienen en gran consideración a los gobernantes que supieron contener el inagotable deseo de revancha de sus contemporáneos y devolver el pasado a quienes solo lo abordaban con el fin de estudiarlo. De ese modo, Trasíbulo y Enrique IV lograron dominar gradualmente las llamas. Quizá no fue algo definitivo, pero al menos lo consiguieron.