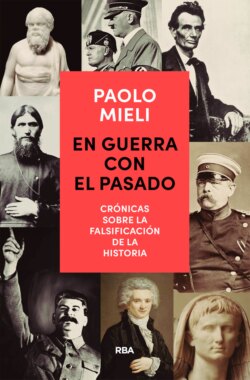Читать книгу En guerra con el pasado - Paolo Mieli - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLa verdad sobre los tratos entre el Estado y la mafia
LA VERDAD SOBRE LOS TRATOS ENTRE EL ESTADO Y LA MAFIA
Los primeros tratos entre el Estado y la mafia datan de hace ciento cincuenta años. No, de antes. En diciembre de 1861, pocos meses después de la muerte de Cavour, primer ministro del recién estrenado Reino de Italia, el parlamentario Angelo Brofferio, en una intervención ante la Cámara de Diputados, afirmó que «la mayoría de los desórdenes que se producen en Italia» debían atribuirse a fuerzas de seguridad aliadas con bandas ilegales: «El gobierno no se da cuenta de que en su policía hay hombres que no se avergüenzan de tratar con ladrones, asesinos y toda clase de malhechores». Brofferio lo dijo alto y claro: había miembros del Estado que «no se avergonzaban de tratar» con delincuentes. La Cámara reaccionó escandalizándose con manifestaciones que se hicieron constar en las actas, pero Brofferio insistió: «Sí, señores, con ladrones y con asesinos, que compran su impunidad repartiendo el infame botín con la policía, tal como se demostró en el juicio criminal». El parlamentario se refería a un proceso judicial del verano anterior contra «tres agentes infiltrados» conchabados con la «segunda Cocca», una banda criminal nacida en Turín en los años cincuenta del siglo xix. Estamos hablando del «proceso Cibolla», el primer gran escándalo judicial de la Italia unificada, llamado así por Vincenzo Cibolla, quien se había autoacusado de varios delitos (entre ellos, de la violación de una niña) y había denunciado los acuerdos ilícitos a los que se refería Brofferio en el discurso citado.
En La mala setta: Alle origini di mafia e camorra, Francesco Benigno describe cómo la derecha y la izquierda históricas (quizá esta última más que la primera) entablaron relación con la criminalidad organizada desde la fundación del Estado italiano unitario. De hecho, casi podemos decir que la derecha y la izquierda impulsaron a la mafia, la camorra y otras asociaciones de bandidos a transformarse en lo que llegarían a ser un siglo después.
El resto del mundo percibe Italia como la cuna de una serie de asociaciones criminales organizadas peculiares (principalmente la mafia y la camorra); sin embargo, según afirma Benigno, «la historiografía no ha prestado suficiente atención al papel crucial que desempeñó la gestión del orden público en el difícil y convulso proceso de ampliación de la participación política». Esta «dedicación historiográfica tan escasa a las prácticas informales de gestión de la seguridad pública» tiene mucho que ver «con la ambigüedad de la cultura liberal respecto a los límites y fronteras de la ciudadanía», es decir, «con la necesidad de construir un sistema legal doble: uno pensado para el ciudadano cualificado (hombre, blanco, propietario y con formación) y otro para los que quedaban excluidos de un marco de libertades constitucionales que en teoría debía incluirlos a todos». La historia de ese tipo de nexos nunca se ha analizado en profundidad debido a «una suerte de barrera a la hora de profundizar en la cuestión de las prácticas policiales, consideradas algo íntimamente repugnante», escribe Benigno. Una reticencia, prosigue, «que se ha trasladado de los textos de la época a las páginas de los historiadores».
El autor sugiere analizar la criminalidad organizada y sus interrelaciones con la política de un modo aséptico, tal como hacemos al abordar el tema de la masonería. Nadie pretende «estudiar a los masones del siglo xix (e incluso del xx) como si fueran “solo” masones y no, por ejemplo, patriotas, abogados, socialistas, terratenientes y miembros de asociaciones dedicadas a veces a la filantropía, al espiritismo…». Lo mismo «debería ocurrir al estudiar a los mafiosos, camorristas y malhechores del siglo xix, que no vivían en un mundo separado e imaginario de cuyo sustrato criminógeno hubieran surgido misteriosa y autónomamente».
Antes de 1861, año en que se oficializó el nacimiento del Reino de Italia, ya se hablaba de camorristas y mafiosos. Por ejemplo, en la celebérrima carta del diputado inglés William E. Gladstone a Lord Aberdeen (1851), en la que aquel estigmatizaba la dominación borbónica en los últimos años de vida del Reino de las Dos Sicilias, aunque se refería a delincuentes de ínfimo rango al servicio de varios jefes, cuya actividad se desarrollaba únicamente en las cárceles o en los barrios más conflictivos de las ciudades sureñas. Cuando Garibaldi liberó Palermo en el verano de 1860, se dice que Giuseppe La Farina, emisario de Cavour, «el único domador que parecía capaz de amansar a los tigres de la subversión», poseía algunos contactos impropios. Lo mismo sucedía en Nápoles con Silvio Spaventa, el hombre a quien el primer ministro, desde Turín (en aquel entonces capital del nuevo reino), había confiado la seguridad pública. Spaventa había puesto en marcha una campaña para deshacerse de los camorristas favorecidos y legitimados por Garibaldi, pero, en un momento determinado, la prensa demócrata lo acusó de utilizar en beneficio propio «métodos ilegales no muy diferentes de los que usa la dichosa policía borbónica».
En realidad, el hombre símbolo de esta fase de cambio fue Liborio Romano, un liberal en quien Francisco II se había apoyado en los últimos días de su reinado y que había mantenido su puesto durante la dictadura de Garibaldi. Lo cierto es que Romano gestionó la transición del régimen borbónico al régimen garibaldino y garantizó el orden público gracias a un acuerdo explícito con los principales jefes de la criminalidad organizada. Un acuerdo que se perpetuó en las primeras semanas de gestión del poder por parte de Garibaldi, lo cual inquietó a Trofimo Arnulfi, al mando de los carabineros, que el 29 de noviembre de 1860 escribió a Spaventa: «Actualmente la especie más temible de Nápoles […] son los camorristas, audaces, sanguinarios y armados. Ellos mandan en la seguridad pública y dan dinero a los facinerosos que van por ahí sembrando el terror». Según el general, esa gente eran, sin duda, «auténticos canallas». Arnulfi anunció su propósito de hablar de ello con el lugarteniente de Víctor Manuel II: «Me inclinaré por un golpe de Estado contra los camorristas que tienen cargos públicos; mientras parte de la autoridad esté en sus manos, no estaremos seguros». Sin embargo, la prensa de Turín acogió la integración de los camorristas en el nuevo régimen como la «señal [positiva] de un cambio de orientación profundo en la plebe napolitana», conocida hasta ese momento «por sus tendencias contrarrevolucionarias y su arraigo a la tradición local».
Como puede verse, existían muchas contradicciones. Y, en general, los «libertadores» no se mostraban hostiles a la criminalidad, de modo que esta pudo establecer desde el principio vínculos con «la nueva política», empezando por Giuseppe Garibaldi. Los seguidores de Cavour acusaron implícitamente a Garibaldi y a la izquierda de proteger a esa «secta de bribones» que operaba «en las cárceles, los prostíbulos y las salas de juego». Los garibaldinos negaron las acusaciones y las desviaron contra Spaventa. La ocasión propicia para desviarlas se presentó gracias al caso llamado «del Virgolatoio» (de virgola, ‘maza’), un grupo de hombres armados con palos del que se servía Spaventa para enfrentarse a los camorristas que Liborio Romano había introducido en la Administración napolitana. Uno de ellos, Giuseppe D’Alessandro, conocido como Peppe l’Aversano (de Aversa, localidad de Campania), fue misteriosamente asesinado y, por venganza, alguien liquidó a Ferdinando Mele, un cabecilla contrario al régimen borbónico y gran enemigo del Virgolatoio. Luego se descubrió que el asesino de Mele era Salvatore de Mata, apodado Torillo o Bello guagliò («Muchacho guapo»), uno de los hombres de Spaventa. El 18 de julio de 1861, Spaventa se vio obligado a dimitir a causa del escándalo, lo cual fue una alegría para el general Enrico Cialdini, partidario suyo formalmente pero también su rival más acérrimo.
Después, la lucha contra los lazos entre política y criminalidad fue uno de los caballos de batalla de la derecha histórica contra la izquierda de Garibaldi y Mazzini, fundador del Partito d’Azione. Lucha que corrió en paralelo a la campaña militar contra las revueltas del sur, consideradas actos de «bandidismo». Desde luego, los bandidos existían, pero el hecho de querer incluir en esa categoría lo ocurrido en el sur entre 1861 y 1865 tenía fines a todas luces propagandísticos. Y los parlamentarios que habían participado en los motines de 1848 empezaron a dudar de la buena fe de aquellos que veían en todas partes un problema de mafia.
Así, por ejemplo, el 5 de junio de 1875, el diputado siciliano Paolo Paternostro afirmó en el Parlamento que quienes usaban dicho término no hacían más que seguir una «moda»: «El sentido primitivo de la palabra se ha alterado, y hoy parece que mafia designe todos los delitos incluidos en el Código Penal, y hasta los que no se incluyen. Muchos fiscales se confunden cuando les piden que definan a los mafiosos…». Entonces Diego Tajani, exprocurador del rey en Palermo y en ese momento diputado en las filas de la oposición, aseguró que la organización criminal existía: «Negar que la mafia existe significa negar el sol […]. Es algo que se ve, se siente y se toca incluso demasiado». Tajani relató que, tras llegar a Palermo y detectar que «los criminales eran cogestores del orden público», escribió una carta a una autoridad para preguntarle «a qué estaban jugando» y esa persona le respondió que trabajar con mafiosos era el único modo de poder extirpar la mafia más adelante. Cuidado, decía el exprocurador de Palermo, la mafia existe y es temible «más que por ser peligrosa en sí misma, por ser un instrumento del gobierno dotado de una red sólida e invisible de protección». La suerte estaba echada. Un dirigente izquierdista, Agostino Bertani, dio un giro táctico repentino e intentó aprovechar el discurso de Tajani para asestar un golpe a la derecha histórica y pedir un cambio de sistema, que significaba, en primer lugar, una transformación de la clase dirigente. Al cabo de un año, en 1876, derecha e izquierda se dieron el relevo.
Al pasar a un gobierno de izquierdas encabezado por Agostino Depretis, las cosas fueron aún peor. Fue nombrado fiscal de Palermo Luigi Zini, conocido por ser «contrario a las desviaciones fuera de la ley del poder ejecutivo». Zini confió en el ministro del Interior, Giovanni Nicotera, pero quedó excluido del cambio de línea que se produjo cuando el ministro, influenciado por su secretario, Pietro Lacava, natural de Potenza, se alejó en pocas semanas «de la tendencia legalista y garantista con la que había comenzado su mandato», escribe Benigno. Así fue como se cumplió la profecía del escritor Luigi Settembrini, según el cual «quienes antes formaron parte de conspiraciones y sectas no pueden ser buenos ministros». Y cuando llegó el momento de las elecciones (noviembre de 1876), la izquierda «conquistó» su éxito en parte gracias a los acuerdos con la criminalidad.
Tras obtener los votos de esa manera, Nicotera se presentó como un hombre de orden y de «seguridad ante todo». Contra los socialistas. El ministro se aprovechó de un caso concreto: la imposición de medidas cautelares por connivencia con la mafia a Francesco Sceusa, exponente de un pequeño grupo internacionalista de Trapani e impulsor de un periódico socialista local, Lo Scarafaggio. Nicotera acusó a Sceusa en el Parlamento de ser «un mafioso disfrazado de político» y prosiguió diciendo que «los socialistas son mafiosos en Sicilia, camorristas en Nápoles y navajeros en Romaña. La Gazzetta d’Italia contraatacó y acusó a Nicotera de ser el chivato que provocó el fracaso de la expedición mazziniana de Carlo Pisacane a Sapri en 1857 (expedición cuyo objeto era liberar a los detenidos políticos de la cárcel borbónica de Ponza y en la que el ministro había participado). Según Benigno, fue un «ajuste de cuentas interno de la izquierda» entre Nicotera y Francesco Crispi, recién excluido del gobierno. Entonces la izquierda intransigente de Benedetto Cairoli y Giuseppe Zanardelli instauró una costumbre que ganaría muchos adeptos en las décadas siguientes (hasta la actualidad): arremeter contra el ministro acusándolo de ser «más autoritario, iliberal y corruptor» que sus predecesores. Entretanto, Nicotera logró el apoyo de comentaristas moderados de la talla de Giacomo Pagano y Ruggiero Bonghi.
Estos son los antecedentes de un fenómeno que se llamaría «transformismo». Depretis resolvió prescindir de Nicotera y puso al frente del Ministerio del Interior a Crispi, que también se vería obligado a dimitir poco después, cuando en las páginas de Il Bersagliere, el periódico de Nicotera, lo acusaron de bigamia. El nuevo rey, Humberto I, para salir de esa situación tan complicada, ofreció las riendas del gobierno a Cairoli, y Zanardelli fue uno de sus ministros. Pero la historia no acabó ahí. El fiscal de Palermo, Antonio Malusardi, sacó a la luz un documento en el que constaba que, en una propiedad de la Casa Real, la finca La Favorita, se alojaban «personajes sospechosos». Uno de los guardas de la finca era Francesco Cinà, sometido a medidas cautelares, y el jefe de la guardia de caza era Camillo Cusumano, que había sido detenido ocho veces y era considerado un «mafioso temible». Según Benigno, el caso de La Favorita «muestra una vez más que los vínculos con las “clases peligrosas” se utilizan como instrumentos para los ajustes de cuentas entre los grupos de poder». Lo cierto es que en La mala setta: Alle origini di mafia e camorra tenemos la impresión de estar leyendo páginas que no se refieren solamente a los años que van de 1861 a 1878.