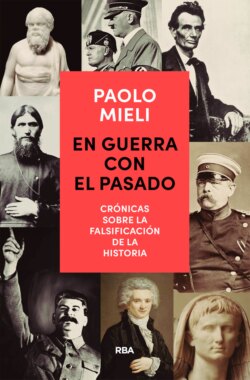Читать книгу En guerra con el pasado - Paolo Mieli - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
INTRODUCCIÓN
Declarar la guerra al pasado es algo muy habitual y, sin embargo, es la guerra más estúpida que hay. Es una forma de beligerancia no declarada, cuyo propósito es fragmentar la historia, simplificarla, desmontar su complejidad con el fin de adaptar los acontecimientos de épocas remotas a las categorías y necesidades del presente. Se trata de una operación concebida para otorgar fuerza y dignidad y abonar el terreno a las luchas del mundo actual. Una operación destinada a provocar daños incalculables, que, en primer lugar, desarma a las generaciones que deberían estar preparadas para enfrentarse a las guerras, lamentablemente no metafóricas, de hoy o de mañana.
Según Philip Jenkins, «la mejor razón para estudiar en serio la historia es que casi todo el mundo utiliza el pasado en sus discusiones cotidianas». Lo malo es que, en vez de ser objeto del tipo de estudio al que alude Jenkins, la historia es sometida a reiterados bombardeos, torsiones, manipulaciones y tergiversaciones con el fin de usarla en los debates cotidianos. Este libro se propone ser un antídoto contra dicha actitud y ofrecer vías de reflexión que nos ayuden a hacer las paces con la historia.
La guerra contra el pasado es el punto de partida. Una guerra que se produce tras descubrir que «nada es más moderno que la memoria». Pierre Nora, académico de Francia y gran amigo de François Furet, observa que hoy, si pedimos a los franceses que citen los principales libros de su literatura nacional, ya no mencionan obras de Balzac o Stendhal, sino los Ensayos de Montaigne, Las confesiones de Rousseau, las Memorias de ultratumba de Chateaubriand o En busca del tiempo perdido de Proust. Obras, todas ellas, caracterizadas por una dimensión autobiográfica y por la búsqueda constante de una memoria que habla en primera persona. Sin duda, el memorialista se ha convertido en la figura más emblemática de nuestra época. Consideramos la memoria como la única «promesa de permanencia» de la que disponemos. A través de la memoria intentamos reconciliarnos con nuestro pasado, con el mundo que hemos perdido y el rastro misterioso que conserva el secreto de nuestra identidad. En cierto sentido, la memoria «nos sitúa en el presente» y nos permite prepararnos para el futuro. En realidad, debemos enfrentarnos a nuestra incapacidad para anticipar el futuro. No sabemos identificar con precisión lo que nuestros descendientes querrán saber de nosotros para poder comprendernos. Por eso guardamos para ellos, de forma meticulosa y sin criterio, todas las huellas, todos los signos materiales que supongan un testimonio de nuestro paso por el mundo.
A consecuencia de ello, se produce un efecto de acumulación enorme y un esfuerzo de reconstrucción documental y archivística ingente, alimentados por la sensación de pérdida de un pasado que huye y por la presunta incapacidad de prever el futuro. Solo así se explican los intentos febriles de memorización que hemos desarrollado hoy en día, la hipertrofia de instrumentos e instituciones de la memoria (museos, archivos, bibliotecas, colecciones, cronologías o bases de datos…). El presente es una nueva forma de autointeligibilidad; solo nos comprendemos a través del presente, pero es un presente que enseguida se convierte en histórico. Esto es lo que dice Nora, pero ¿y la guerra? James Hillman, en Un terrible amor por la guerra, señala que la memoria oficial es corta. Las pruebas de las atrocidades se marchitan en los archivos institucionales, y, sin embargo, la memoria de la inhumanidad de la guerra no se diluye con el tiempo. Vuela con sus fantasmas. Peor aún, se proyecta en la historia entera.
¿A qué nos conduce esta guerra con el pasado? A confundir las ideas sobre el presente, esas ideas que pretendemos que nos cuadren. Alain Finkielkraut (cuyo padre, judío, sobrevivió a Auschwitz y cuya madre, judía, perdió a toda su familia en Polonia, exterminada por los nazis) señala que, cuando Marine Le Pen expulsó a su padre del Frente Nacional –partido que este había fundado en 1972– debido a sus afirmaciones negacionistas, ocurrió algo muy curioso: la izquierda atacó con más fuerza a Marine. «El odio antisemita ya no se transmitía de padre a hija, el virus se había desactivado. Sin embargo, los antifascistas, en vez de alegrarse de ello, se enfurecían y se asustaban […] Así quedó demostrado que no era el fascismo aquello que más los aterrorizaba, sino la posibilidad de que el fascismo desapareciera […] Se consideran progresistas, pero son devotos de lo inmóvil; odian lo nuevo y creen con una tenacidad férrea en el eterno retorno de las horas más oscuras de nuestra historia». Necesitan tener «un racista a quien denunciar cada semana. El antirracismo siempre sale a cazar nuevas presas».
La guerra contra el pasado provoca una gran confusión en las mentes. En abril de 2015, Vittorio Gabbanini, alcalde del Partido Demócrata del pueblo de San Miniato (Pisa), mandó retirar de la fachada del ayuntamiento las llamadas «placas de la discordia». La primera, con una frase del historiador de la literatura Luigi Russo, acusaba a los nazis de una matanza en la catedral en la que perdieron la vida 55 personas y fue colocada en 1954, diez años después de la masacre. La segunda se colgó en 2008 e iba firmada por Oscar Luigi Scalfaro, expresidente de la República Italiana; se refería a unas investigaciones históricas posteriores, que atribuían dicha matanza al fuego amigo de los americanos. La extrema izquierda (incluido el entrenador de fútbol Renzo Ulivieri, quien fue testigo de los hechos en su niñez) protestó y acusó al alcalde de pretender «borrar la memoria».
La pregunta es: ¿por qué nos enfrentamos al pasado? Principalmente porque tememos que nos depare sorpresas. Después de la guerra de los Seis Días (junio de 1967), en los territorios ocupados por Israel, los arqueólogos empezaron a indagar en el pasado del pueblo judío para comprobar hasta qué punto coincidía con el relato de la Biblia. Y hubo muchos desengaños. Las murallas de Jericó que los sacerdotes derribaron con sus trompetas no existieron jamás. Las ciudades descritas en los textos sagrados no eran grandes, ni estaban fortificadas, ni tenían murallas «que se alzaban hasta el cielo». Incluso Jerusalén era una localidad pequeña. «Encontramos gran cantidad de material que demostraba que, en tiempos de David y Salomón, Jerusalén era solo una aldea, sin templo central ni palacio real», afirma el experto Zeev Herzog. Prosigue diciendo que «excavamos casi toda [la zona] y descubrimos una cantidad impresionante de material de épocas anteriores y posteriores al reino unido de David y Salomón, mientras que de este último período solo había algunos trozos de cerámica. Así pues, no es que hubiéramos excavado en el lugar equivocado, es que no había nada remarcable perteneciente al reino en cuestión». Según el arqueólogo, no había rastro de que los judíos cruzaran el desierto guiados por Moisés; de hecho, «las excavaciones demostraron que los israelitas no habían estado jamás en Egipto, ni habían vagado por el desierto, ni habían conquistado militarmente la tierra para repartirla después entre las doce tribus de Israel». Así pues, el gran reino de David y Salomón, que las Escrituras describen como «la culminación del poder político, militar y económico del pueblo de Israel», un reino que, según el Libro de los Reyes, se extendía de la orilla del Éufrates hasta Gaza, es, según Herzog, «una construcción historiográfica imaginaria». Las excavaciones demuestran que «David y Salomón eran jefes de reinos tribales que dominaban pequeñas áreas; Salomón en Jerusalén y David en Hebrón. Al mismo tiempo, se formó un reino independiente en las montañas de Samaria». Eso significa que «Israel y Samaria fueron desde el principio dos reinos separados, a veces adversarios».
Por otra parte, cabe decir que el pasado no es igual para todos. En febrero de 2015 el gobierno belga informó al Consejo Europeo de que iba a emitir una moneda de dos euros para conmemorar los doscientos años de la batalla de Waterloo, que supuso la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte. El Reino Unido, que no pertenece a la zona euro, aplaudió la iniciativa. Sin embargo, a los pocos días, el 5 de marzo, el Ministerio de Economía galo manifestó que «dicha moneda podría suscitar reacciones desfavorables en Francia» y que «su circulación representaría un símbolo negativo para una parte de la población europea, lo cual podía incidir negativamente en los desvelos de los gobiernos de la zona euro para reforzar la unidad y la cooperación mediante una moneda única». Y Bélgica se vio obligada a dar marcha atrás.
El uso de los términos tampoco es idéntico para cada uno de nosotros. Así, al escritor y periodista Guido Ceronetti le chirriaba la palabra nazifascismo y la definía como «un eufemismo político intolerable». «Nazifascismo connota lo inexistente», escribía Ceronetti. Y connotar «algo perfectamente nombrable es destruir la identidad histórica». Teniendo en cuenta que «la base histórica de la palabra es nacionalsocialismo, reducirla a nazismo es vaciarla». El horror que produce el movimiento «se ha trasladado de una palabra excesivamente larga a un término abreviado, con el cual además se trata de evitar que nos parezca execrable el nada inocente socialismo de aquel contexto». El camino de los eufemismos es muy intrincado y, llevado al extremo, conduce a «soluciones terribles, como el término compuesto nazifascismo, a partir del cual, el 25 de abril de 1945, Italia fue liberada de un inverosímil régimen nacionalsocialista y de una versión fascista republicana que, por muy nefasta que sea, es la única que nos pertenece […] Para ser exactos, convendría decir que Italia fue liberada de la ocupación alemana (1943-1945) y del régimen fascista zombi de un Mussolini fuera de juego, cuya presencia ya no sentía nadie bajo el terror alemán».
El hecho de considerar el pasado como algo ya establecido, aunque solo sea a grandes rasgos, es una distorsión historiográfica que genera controversias. Por ejemplo, considerar el Congreso de Viena como el mero inicio de la Restauración provocó muchos conflictos a lo largo del siglo xix. En cambio, hoy en día está plenamente demostrado que fue un error interpretar en clave exclusivamente restauradora aquellos pactos mediante los cuales, entre noviembre de 1814 y junio de 1815, se trazaron las fronteras de Europa para el siglo posterior. Según algunos estudios recientes (véase, por ejemplo, Brian Vick, The Congress of Vienna: Power and Politics after Napoleon), en dicho congreso se buscó y logró «un cauto consenso entre liberales moderados y conservadores reformistas para proteger a los pueblos de experimentos radicales peligrosos». Una perspectiva interesante para reconsiderar la historia del siglo xix, o al menos la de la primera mitad de la centuria.
Si nos queremos reconciliar con el pasado, tenemos que estar dispuestos a revisar cosas importantes, incluidos fragmentos de memoria colectiva con los que nos identifiquemos. Por ejemplo, ahora ciertos historiadores se dedican a reconsiderar el sentido de algunas iniciativas de los resistentes comunistas franceses y los partisanos italianos, sin desmerecer con ello sus acciones. Así, Tzvetan Todorov, en Une tragédie française: Été 1944, scènes de guerre civile, habla de los días siguientes al desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, los resistentes comunistas hicieron caso omiso de las directrices del general De Gaulle y, en vez de mantenerse a la espera, ocuparon la localidad de Saint-Amand, derrotaron a los milicianos de Vichy y tomaron a muchos de ellos, junto con sus esposas e hijos, como rehenes. El 8 de junio, una unidad de paracaidistas de la Wehrmacht reconquistó el pueblo, lo destruyó e hizo prisioneros a los supervivientes. A continuación, como acto de represalia porque los comunistas no se habían rendido, la unidad alemana capturó a 36 judíos y los mató en la localidad vecina de Guerry. Un «suicidio premeditado» por parte de los comunistas con vistas a conquistar posiciones en la recta final de la liberación. Tal como observa Eugenio di Rienzo, «a menudo la creación planificada del mártir se considera el arma más fuerte de las luchas intestinas, pero, claro está, quien decide utilizarla y quien muere no son la misma persona». Los dirigentes del PCF «no creían seriamente que los resistentes fueran capaces de reducir a las fuerzas regulares alemanas; sin embargo, anunciaban en sus comunicados la necesidad de preferir la muerte en combate a la llegada de las fuerzas angloamericanas». Todo ello puede ayudar a comprender algunos resentimientos posteriores, también en la parte antifascista.
Pero no es suficiente. Para hacer las paces con la historia, tenemos que estar dispuestos a revisitar, en positivo o en negativo, a los grandes personajes del pasado, que pueden, mejor dicho, que deben ser objeto de una revisión continua. Aquí también pondremos un solo ejemplo. El historiador Jean-Christian Petitfils, autor de Le siècle de Louis XIV, señala que al Rey Sol le gustaban «los desfiles militares, la gloria, los asedios y la guerra lenta y majestuosa, aunque corría en ella riesgos muy limitados». Era «demasiado prudente», por ejemplo, para arriesgar su reputación en un enfrentamiento armado. Durante la guerra de Holanda, en mayo de 1677, cerca de Valenciennes tenía a su alcance la victoria. Sus fuerzas superaban en número a las del enemigo y contaba con una artillería excelente y una caballería experta. Sin embargo, y pese a la insistencia de sus mariscales, se negó a enzarzarse en una batalla campal contra Guillermo de Orange, que estaba al frente de las Provincias Unidas. Nos hallamos, pues, ante un «demérito» de aquel monarca que podemos sacar a la luz sin modificar el juicio acerca de su persona.
Para reconciliarnos con el pasado, es importante admitir que lo que consideramos la «parte buena» de nuestros antepasados también cometió actos reprobables. Buen ejemplo de ello es algo que relata Massimo Bucciantini en Campo dei Fiori: Storia di un monumento maledetto: el 2 de enero de 1865, en el patio del Salvador de Nápoles, donde tenía su sede la universidad, considerada en aquel entonces un nido de hegelianos y brunianos, se inauguraron cuatro estatuas de hombres ilustres naturales de Campania: Tomás de Aquino, Pietro della Vigna, Giambattista Vico y Giordano Bruno. Un mes antes, Pío IX había publicado la encíclica Quanta cura, cuyo apéndice incluía las ochenta proposiciones del Syllabus, que rechazaba por completo toda idea de modernidad, incluidas las del catolicismo liberal. Pues bien, el 7 de enero, a las doce de la mañana, un grupo nutrido de alumnos se reunió al pie de la estatua de Giordano Bruno y allí quemó el Syllabus.
Con el fin de no repetir errores que provocaron conflictos sangrientos, debemos tener el valor suficiente para identificar los pasos en falso de los grandes intelectuales, que seguirán siendo grandes aunque declaremos sus tropiezos. Tal es el caso, por ejemplo, de George Byron. Durante los tumultos de 1779, cuando el obrero Ned Ludd intentó detener el progreso destruyendo un telar con un martillo, muchos pensadores afirmaron que, en realidad, había actuado a favor del progreso. Seguidores de Ludd se manifestaron en Inglaterra entre 1811 y 1816, cuando el Parlamento británico revocó una ley de 1551 que prohibía el uso de las máquinas en la elaboración de la lana. Al final, el gobierno inglés movilizó a 12.000 soldados y estos contuvieron la revuelta. Poco antes de morir, en 1824, Byron pronunció un discurso en la Cámara de los Lores defendiendo a los ludistas y la tesis según la cual la tecnología provocaría desempleo. Se equivocaba. Tal como ha demostrado sobradamente Robert C. Allen en The British Industrial Revolution in Global Perspective, el discurso de Byron no tenía sentido, ya que gracias a la innovación técnica aumentaron vertiginosamente la productividad y los salarios.
En definitiva, hacer las paces con el pasado nos lleva a reconocer los errores de todas las partes y, sobre todo, a no buscar en la historia antecedentes de las perspectivas políticas del tiempo presente. Por ejemplo, ¿Carlomagno puede ser considerado el padre de Europa? Según Jacques Le Goff, no: «Es cierto que en el plano militar y administrativo unificó gran parte de nuestro continente, pero no tenía la más mínima conciencia de que aquello llegaría a ser Europa […] Al hacerse coronar por el papa, Carlomagno no miraba al porvenir, sino al pasado. Más que crear una civilización futura, lo que deseaba era ver renacer la antigua civilización romana reactivada gracias al cristianismo». El ideal europeo nacerá varias centurias después, en el siglo xv, cuando el papa Pío II escriba en latín el tratado De Europa, «en cuyas páginas se impone Europa como una idea presente y un futuro deseable».
Cuando se entremezclan hechos políticos y religiosos, es muy importante saberlos comprender y distinguir a la hora de juzgar el pasado. Tal es el caso de Carlomagno, y también el de Junípero Serra, un jesuita nacido en 1713 en Mallorca que se trasladó al continente americano y evangelizó California. En 1988 Juan Pablo II lo beatificó y, en septiembre de 2015, el papa Francisco, al finalizar su viaje a Cuba, lo proclamó santo. El presidente de la tribu amah mutsun, Valentín López, se mostró indignado: «Al canonizar a Junípero Serra, el papa avala e incluso celebra el uso de la prisión y la tortura para convertir al cristianismo a los indios de California». Según Ron Andrade, miembro de la American Indian Commission de Los Ángeles, Serra transformó las misiones en campos de concentración; a consecuencia de ello, la población nativa se vio diezmada y pasó de los 300.000 habitantes que había en el siglo xviii a los 100.000 del año 1850. Por tanto, su canonización equivaldría a la «celebración de un genocidio». El papa Francisco lo niega y sostiene que únicamente fue un gran evangelizador. A más de tres siglos de distancia, ¿sigue siendo imposible emitir un juicio esclarecedor sobre aquellos hechos?
Lo cierto es que muchas veces «retrodatar» los juicios históricos alimenta la guerra contra el pasado. Baste pensar, por ejemplo, en el tema recurrente del atraso del sur de Italia. A finales de la Edad Media, Sicilia era el motor económico de Italia, productora de trigo y materias primas indispensables para la supervivencia del norte. David Abulafia, docente de historia del Mediterráneo en la Universidad de Cambridge y uno de los principales expertos en la Italia medieval, invierte los términos de la cuestión meridional en La guerra de los doscientos años: Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo. Así, tras aludir a la imagen de un sur subdesarrollado por ser arcaico y estar muy vinculado a la tierra y un norte rico gracias a los negocios y la cultura, situación que corresponde más o menos a los últimos siglos, el autor advierte que «retrodatar» esta división norte-sur a los siglos xiii y xiv es un grave error histórico, una prueba de que los prejuicios culturales contemporáneos pueden ofuscar la visión incluso a los expertos carentes de mala fe. En realidad, el sur de ese período era muy rico y producía grandes cantidades de nutrientes imprescindibles para la supervivencia de las regiones septentrionales. El comercio entre el norte y el sur de Italia florecía y las zonas norteñas dependían de las meridionales para abastecerse de alimentos y materias primas. Los mercaderes del norte iban a Campania y Sicilia a comprar algodón y seda. Miramos al pasado con los ojos de los habitantes del siglo xx y, para nosotros, la producción agrícola es menos importante que los intercambios financieros, pero en aquella época los cultivos y la producción de materias primas desempeñaban un papel fundamental en la vida de la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo se produce realmente el desequilibrio económico entre el norte y el sur? En los siglos xvi y xvii, cuando la Italia meridional y Sicilia se hallan bajo el dominio español, centrado en la explotación colonial de estos territorios. A los españoles les interesaba más extraer trigo y materias primas del sur que promover la vida económica y cultural de la zona, que continuó siendo una tierra de latifundios en la que vivían campesinos muy pobres. Además, y a diferencia de lo que ocurría en el norte, en el sur no se sentaron jamás los cimientos para fundar ciudades.
Desde luego, si queremos reconciliarnos con el pasado, es fundamental que evitemos reinventarlo. El medievalista inglés Christopher Tyerman, en The Invention of the Crusades, denuncia, por ejemplo, el «vicio de contemplar las cruzadas a través del filtro de nuestra propia mente y nuestra propia cultura». Y demuestra que, al menos en la primera centuria de dicha epopeya, el siglo xii (las expediciones para liberar el Santo Sepulcro empezaron en 1096), no hubo nada semejante a lo que nosotros solemos denominar «espíritu de cruzada». Fue en 1198, con Inocencio III, cuando dicho espíritu empezó a tomar forma para ser usado diez años más tarde, en 1208, contra los albigenses. Y el mismo papa Inocencio elaboró la lista de privilegios concedidos a la «guerra santa». La cruzada «solo adquirió una forma jurídica definitiva cuando se abandonó toda esperanza de reconquistar Jerusalén» y se le hizo propaganda sobre todo entre los siglos xv y xviii, contra los turcos otomanos. Según escribe Tyerman, la «cultura de la cruzada» se construyó en la Europa bajomedieval y protomoderna. Esta cultura pasó del ámbito del derecho al de la literatura, la música y las artes. Además, la propaganda la puso en contacto con el sentir común del pueblo. Tyerman se muestra sarcástico con el catolicismo de izquierdas, que, por una parte, considera las cruzadas «uno de los mayores pecados de la historia de la Iglesia» y, por otra, aplaude la teología de la liberación, que «bebe de las mismas fuentes que aquella “violencia santa” del espíritu de cruzada».
Para dejar de hacerle la guerra al pasado, debemos luchar contra la manipulación y la tergiversación, por más que se usen con fines nobles. Y ahora vamos a preguntarnos si resulta pacificador tener ciertas dosis de empatía con el tema que es objeto de nuestros estudios. Refiriéndose a la Revolución francesa, Alphonse Aulard escribió que «para comprenderla, hay que amarla». Haim Burstin admite que podemos considerar la frase de Aulard «una formulación discutible a primera vista», pero añade que «cualquier tema de investigación histórica exige al estudioso un vínculo de empatía si desea evitar una actitud áridamente aséptica» y defiende «la necesidad de establecer cierta empatía, o al menos de no sentir rechazo, ante un fenómeno tan controvertido como apasionante». Por otra parte, Burstin también afirma que las historias que no «cultivan la empatía» y se basan en «retroproyecciones ideológicas o políticas» no son inútiles y pueden resultar muy estimulantes; sin embargo, como «su propósito más o menos implícito es decir a los hombres del pasado qué es lo que debían y lo que no debían haber hecho», producen «un efecto normativo que choca frontalmente con la complejidad del fenómeno sin lograr explicarlo». Por tanto, es mejor abstenerse de ambos sentimientos. Debemos ser capaces de mirar al pasado imponiéndonos una buena dosis de imperturbabilidad, pues solo así nos libraremos de la tentación de declararle la guerra.