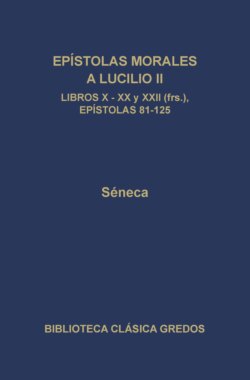Читать книгу Obras morales y de costumbres (Moralia) VIII - Plutarco - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN
ОглавлениеLos tratados que constituyen este volumen aparecen todos en la edición planudea conservada en el Códice Parisino E, donde tienen los números 17, 12, 47, 8, 4, 37, 75, 24 y 23, no coincidentes, como se ve, con el orden que nosotros observamos, el de la edición de Stephanus. Algunos de ellos responden mejor que otros al contenido de moral práctica que ha dado su nombre a esta parte de la obra de Plutarco, a partir de la titulación de Obras morales que Máximo Planudes dio a los contenidos entre los números 1 y 21. Así ocurre con Sobre el amor a la riqueza (De cupiditate divitiarum), Sobre la falsa vergüenza (De vitioso pudore), Sobre la envidia y el odio (De invidia et odio), De cómo alabarse sin despertar envidia (De laude ipsius), presentes (parcialmente, excepto De inv. et od.) en ese apartado planudeo. En ellos se trata de vicios mayores o menores y de su tratamiento o de cómo no incurrir en que puedan despertarse por nuestra causa en quienes nos rodean.
En cambio los escritos Sobre el destierro y el de Consolación a su mujer pertenecen, como el Escrito de consolación a Apolonio (vol. II de esta colección), al género consolatorio, aunque los últimos refieran sus consejos a la pérdida de seres queridos y el primero a la pérdida de la patria. En unos y otros hallamos la literatura propia de sus géneros respectivos, con los tópicos esperados, pero también con el sello personal plutarqueo, sobre todo cuando hay una implicación personal, como en el dolor compartido con su esposa por la pérdida de la hijita. El opúsculo Sobre el hado resulta muy diferente, no tanto por la elección de su contenido cuanto por su tratamiento, lo que hace que actualmente sea tenido por obra espuria, de lo que se da cuenta más extensamente en su lugar.
Consideración aparte merecen las dos obras restantes, esto es, Sobre la tardanza de la divinidad en castigar (también en la primera sección planudea, donde es el núm. 4) y Sobre el demon de Sócrates. Ambas tienen rasgos en común: son formalmente diálogos, presentan una doctrina sobre el alma y lo hacen a través de un mito. Aun siendo ambos diálogos objeto de gran número de estudios, es el segundo de ellos el que más interés ha despertado en el último decenio. La causa de ello podría residir en la extraña alianza en su construcción entre tema histórico patrio y mito escatólogico en el que se desarrolla la teoría sobre el alma. Así, para D. Babut1 el verdadero tema sería la relación entre ciencia teórica y acción práctica, entre filosofía y política. P. Desideri2 analiza sobre todo su componente histórico, concluyendo que la obra de Plutarco sería un manifiesto ideológico y una lograda ejemplificación práctica, si es que ha existido la historiografía trágica. K. Döring3 se interesa más, en cambio, en el mito y en el problema del demon personal y, dentro de una tradición, se ocupa de fuentes y modelos. A. Barigazzi se ha ocupado tanto del problema de la composición del diálogo desde un punto de vista formal como de su unidad de composición a través de la clave de Epaminondas como figura central4. F. Brenk5 ha estudiado el tiempo en la estructuración del diálogo y concluye que en él se sumarían el tiempo divino (en el noûs), que no aparece sin embargo, el segundo tiempo mezclado de los daímones y, por último, el tiempo humano, histórico y fugaz. Todo esto no es, con todo, sino una muestra de lo que se ha escrito en estos últimos años. Parece como si esta obra, en cierta manera no lograda plenamente, hubiera de seguir suscitando, quizás por eso, más interrogantes que otras, y es que, sin duda, Plutarco puso en ella todo su empeño, si no queriendo superar a su maestro Platón, a quien ha tomado de modelo, sí al menos esforzándose en emularle.
Con respecto a la tradición manuscrita de estas obras, puede valer aquello de lo que ya se ha dado cuenta en el volumen anterior. Sucintamente diremos que hay tres familias, encabezada la primera por el códice L (Laurentianus 69, del s. X), palimpsesto muy mutilado y defectuoso del que es copia C (Parisinus graecus 1955, ss. XI-XII), en mucho mejor condición de lectura. En la segunda, son importantes los manuscritos Y (Marcianus graecus 249, ss. XI-XII) de una parte y los M y N (Mosquenses SS. Synodi gr. 501 y 502), de otra. La tercera familia representa la tradición planudea y los códices más representativos son, A y E (Ambrosianus gr. 859, c. 1296; Parisinus gr. 1671, s. XII; Parisinus gr. 1672, s. XIV, respectivamente). Con ésta se relaciona ε, nuestro Matritensis 4690, procedente de la Biblioteca de Uceda, en donde se encuentran los tratados De cupiditate divitiarum, De sera numinis vindicta y Consolatio ad uxorem.
Sobre las traducciones al castellano de estos tratados vale asimismo lo dicho en la Introducción del anterior volumen. En las Morales de Diego Gracián6 se hallan traducidas Contra la codicia de las riquezas (De cup. div.), fols. 165-167, Del daño que causa la vergüenza o empacho y del remedio contra ella (De vit. pud.), fols. 170-174, De la differencia entre el odio y la embidia (De inv. et od.) —que es realmente un resumen de folio y medio—, Consuelo para los que viven en destierro o fuera de la patria (De ex.), fols. 195v.-200, donde encontramos ya en la redacción del título una de sus acostumbradas paráfrasis: Consuelo de Plutarco Cheronense para el destierro donde muestra que no es cosa tan áspera el ser desterrado como comúnmente se estima. Ahora bien, de uno de estos tratados: De cupiditate divitiarum, que nosotros hemos traducido por Sobre el amor a la riqueza, existe una traducción anterior a la de Gracián7. El anónimo autor ha sido identificado por Beardsley como Alonso Ruiz de Virués, muerto en 1545, defensor y traductor de Erasmo. Este traductor, sea quien fuere, no informa de qué lengua traduce. Hemos cotejado su versión con el texto griego. Podría haber traducido de esta lengua con algunas faltas de comprensión y el gusto por usar de la paráfrasis ya acostumbrado en estos erasmistas. Beardsley es de la opinión que tanto el monje benedictino como Diego Gracián consultaron la versión latina de Erasmo en el trascurso de su trabajo. Ambos muestran, dice, una tendencia a la «interpretative expansion of concises passages» y así como, a su juicio, Gracián se basó primariamente en el texto griego, el benedictino habría traducido del latín, basándose en la traducción de Erasmo.
En último lugar, daremos cuenta de las ediciones usadas. Hemos seguido el texto griego establecido por Ph. H. de Lacy y B. Einarson en The Loeb Classical Library, pero hemos tenido siempre a la vista el texto griego de M. Pohlenz y W. Sieveking, cuyas lecturas hemos adoptado en ocasiones. También hemos tenido en cuenta las ediciones de Les Belles Lettres en los tomos VII y VIII, de R. Klaerr e Y. Vernière para el primero, y de J. Hani para el otro, así como la de los Moralia I, de G. Pisani. De otras ediciones monográficas utilizadas se da cuenta en la Bibliografía.
1 D. BABUT, «Le dialogue de Plutarque Sur le démon de Socrate. Essai d’interprétation», Bull. de l’Ass. Guillaume Budé (1984), 51-76.
2 P. DESIDERI, «Il De genio Socratis di Plutarco: Un esempio di “Storiografia tragica”?», Atheneum, 3-4 (1984), 569-585.
3 K. DÖRING, «Plutarch und das Daimonion des Sokrates (Plut., de genio Socratis Kap. 20-24)», Mnemosyne 37, 3-4 (1984), 377-392.
4 Lo primero en «Plutarco e il dialogo “drammatico”», Prometheus 14 (1988), 141-163, y lo segundo en «Una nuova interpretazione del De genio Socratis», Illinois Class. Stud.13 (1989), 409-425.
5 F. E. BRENK, «Tempo come struttura nel dialogo “Sul daimonion di Socrate” di Plutarco», en Strutture Formali dei “Moralia” di Plutarco (Atti III Convegno Plutarcheo, Palermo, 3-5 maggio 1989), Nápoles, 1991, págs. 69-82.
6 Morales de Plutarco. Traduzidos de lengua Griega en Castellana por —, Alcalá de Henares, Juan de Brocar, 1548.
7 Libro de Plutarcho cheroneo excellentissimo philosopho contra la cobdicia de las riquezas: nuevamente traduzido en lengua castellana por un monge dela orden de sant Benito. Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1538. De este libro da cuenta también A. PALAU Y DULCET (Manual del librero hispano-americano), pero da como impresor a Fernando de Córdoba. La obra no pasó seguramente por sus manos. Nuestra información más completa procede de TH. S. BEARDSLEY, «An unexamined translation of Plutarch: Libro contra la cobdicia delas riquezas», Hispanic Review, 41, 1 (1973), 170-214, donde reproduce la traducción en facsímil.