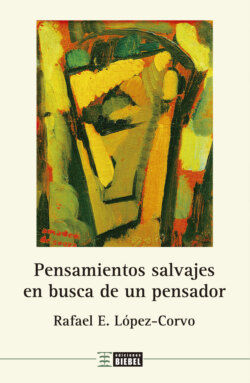Читать книгу Pensamientos salvajes en busca de un pensador - Rafael E. López-Corvo - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
¿Cómo piensa el inconsciente?
ОглавлениеEn 1925, Freud agregó una llamada al aparte de la “revisión secundaria” de “La interpretación de los sueños” (1900, SE 5, p. 506) afirmando la hipótesis que los sueños podrían representar “una forma particular de pensamiento”; pudiendo entonces inferirse, de tal aseveración, que el inconsciente opera también como un órgano capaz de pensar, además de un reservorio de instintos insatisfechos reprimidos. ¿Cómo entonces se alcanza este propósito? ¿Cómo se logran esas revelaciones, en forma tal que el inconsciente se exprese y que su mensaje pueda ser descifrado y eventualmente usado? Estando privado de un órgano de lenguaje, tal y como acota Benaviste (1971), el inconsciente se comunicará en una forma parecida a como lo hacen las abejas, similar al lenguaje de señales utilizado por los sordomudos; o como el juego familiar de la mímica, en donde los jugadores intentan trasmitir un mensaje sin hablarlo. Si alguien ajeno a la dinámica de este último pasatiempo observase desde cierta distancia, le sería difícil comprender todos los esfuerzos y contorsiones del jugador que busca ser comprendido por sus compañeros de juego. Mientras dormimos, la ausencia de la consciencia proporciona un momento ideal para que el inconsciente se haga manifiesto, y así lo hace, a través de los sueños. La visión sería el único órgano disponible y factible de ser usado como medio de comunicación, si consideramos que los músculos voluntarios se encuentran inhibidos y la audición está ocupada manteniendo un alerta continuo como defensa ante cualquier peligro. En otras condiciones como la psicosis delirante, el inconsciente inunda la consciencia durante la vigilia y se manifiesta entonces a través de la audición en la forma de alucinaciones auditivas, por cuanto la visión en ese momento es, a diferencia del oído durante el dormir, absolutamente indispensable para la protección ante el peligro. Pero en condiciones normales, las imágenes visuales de los sueños son entonces usadas para construir mensajes en lugar de las palabras, como especie de pictogramas que carecen de la precisión del lenguaje hablado o escrito. Las imágenes son usadas sin tomar en cuenta su apariencia externa, subalternas al mensaje implícito que se intenta transmitir, como elementos de utilería, o como los actores cuyas necesidades privadas y múltiples idiosincrasias no solo no son necesarias, sino que además interferirían con el rol adjudicado en el drama que intentan representar.
Inicialmente, un aspecto importante de la estructura del inconsciente fue descrito por Freud contrastándolo con la realidad, definiéndolo más por lo que carece que por lo que posee. El inconsciente, nos dijo, carece de tiempo, espacio, contradicciones, y usa fenómenos de condensación y desplazamiento. Los últimos han sido utilizados por Lacan para corroborar la naturaleza lingüística del inconsciente, identificándolos con la metáfora y la metonimia respectivamente. En cuanto al tiempo, el espacio y las contradicciones, son situaciones que no existen en la forma observada en la realidad, porque no solo serían innecesarias sino que además, de ser así, se convertirían en un gran obstáculo al propósito inconsciente de enviar un mensaje a la consciencia. Si el mensaje inconsciente tuviese la misma supeditación y consideración al tiempo y al espacio que observamos en la realidad, el proceso no tendría la velocidad y la eficacia que naturalmente despliega. Algo parecido sería, por ejemplo, la interferencia que produciría en una obra de teatro la preocupación de los actores por los problemas reales de su vida privada. En el inconsciente todo debe estar avasallado por la intención y rapidez de una comunicación expedita que revela la verdad, necesitando por lo tanto de una condición dominada por operaciones simétricas, para usar lenguaje de Matte-Blanco (1998), donde la asimetría –representando la presencia de tantas variables, incluyendo tiempo y espacio– solo interferiría y haría imposible la formulación de una comunicación pronta y efectiva.
Cuando los egipcios pintaron y esculpieron sus jeroglíficos, no lo hicieron con el deseo de hacerlos ininteligibles y enigmáticos a las culturas futuras, por el contrario, los realizaron con el propósito más preciso y exacto de comunicar mensajes que pudiesen ser leídos. La oscuridad de los jeroglíficos no fue el producto de una intención mal habida en sus creadores, sino consecuencia lógica a la ignorancia de aquellos que más tarde intentaron descifrarlos. El secreto fue finalmente revelado cuando Champollion se dio cuenta, al igual que Freud con los sueños, que cada una de las figuras simplemente correspondían a letras. En igual forma, el contenido latente del sueño no debería ser siempre deformado por el “trabajo del sueño”, intentando evitar una comprensión consciente en virtud del poder de la represión, como hemos aprendido de la teoría clásica. Tal argumento estaría en contradicción con la hipótesis de que el inconsciente procura comunicar la verdad. El contenido del sueño parece oscuro en comparación con el lenguaje consciente, como consecuencia de varias situaciones: a) la forma aparentemente críptica como ha sido inscrito; b) porque la veracidad y rapidez en la comunicación del contenido supedita a la forma; c) como veremos más adelante, en virtud de la actitud que la consciencia tiene hacia las revelaciones inconscientes.4
Similar a los jeroglíficos, que eran fácilmente leídos en tiempos de los faraones, pero que luego se hicieron incomprensibles, el lenguaje inconsciente es también abordable en la temprana infancia, cuando ambas sintaxis son afines, antes que la represión del superyó los vuelva ajenos. Además, el inconsciente es capaz de revelar casi siempre sus secretos a cualquiera que lo intente, tal y como observamos en el proceso psicoanalítico. También podría uno especular que el analfabetismo al inconsciente con el cual nacemos, podría representar una especie de barrera natural a la ansiedad que genera la verdad cuando todavía no se está preparado para ella; una especie de consideración a la íntima decisión del yo de prepararse para escoger entre saber o ignorar, un concepto que conlleva el fracaso de toda defensa y que quizás es recogido en el viejo proverbio de “ojos que no ven, corazón que no siente”5.
Existen por lo menos dos modelos teóricos sobre el proceso del pensamiento que vale la pena mencionar, ambos usando al aparato digestivo como paradigma. Uno introducido por Piaget en relación con el desarrollo cognitivo normal; el otro, más reciente, fue elaborado por Bion usando una perspectiva más cualitativa, dando preponderancia al papel jugado por las emociones. Fuera de esto, ambas guardan algunos aspectos en común, como podrá verse en el capítulo sobre “Los ignorados de Bion”.
Piaget concibe la inteligencia como un proceso de adaptación según lo cual los estímulos nuevos (objetos) son asimilados o digeridos (introyectados) dentro de las experiencias existentes o “esquemas”, los cuales se adaptan o “acomodan” (identificación) a todo estímulo nuevo. Existe además, según él, un estado de “deseabilidad”, o especie de desasosiego o hambre de nuevos estímulos como una manifestación de la curiosidad. El propósito esencial de este proceso es alcanzar y mantener un equilibrio constante entre las asimilaciones y las acomodaciones, similar a la noción de “homeostasis” introducida por Claude Bernard. El pensamiento sería entonces el mecanismo utilizado por los esquemas mentales para instaurar tal equilibrio, el cual permitiría mantener o “conservar” a toda costa la imagen inicial del objeto a pesar de las transformaciones que haya experimentado. Por ejemplo, la capacidad del niño en cierto momento de reconocer (o mantener la identidad) que la madre que castiga y la que consuela son una sola; equivalente al enunciado kleiniano de que el inicio de la posición depresiva se permite mediante la unificación de los objetos extremos malos y buenos.
Aunque Piaget es poco mencionado dentro de la literatura psicoanalítica, sus teorías sobre la formación de la inteligencia pueden ser muy útiles en el estudio de los procesos del pensamiento inconsciente, ante todo en lo referido a la epistemología genética y a la presencia de lo infantil en la mente del adulto. Mientras estos utilizan razonamientos deductivos e inductivos, que van de lo universal a lo particular y viceversa, los niños pequeños se “centran” en cualidades específicas de los objetos o “encajes jerárquicos”, que van de lo particular a lo particular, a lo cual Piaget se ha referido como mecanismos “transductivos”, los cuales, por otra parte, son idénticos a la sintaxis inconsciente y explican en parte el carácter críptico de este lenguaje.
Mientras Piaget se refiere a los mecanismos íntimos de la función del pensamiento, Bion (1967) enfatiza las relaciones con el objeto, identificando al pensar como dependiente del desarrollo del pensamiento así como de un aparato para pensarlos. Pensar, para él,
es un desarrollo forzado en la mente por la presión de los pensamientos y no lo contrario. [p. 111]
Establece una secuencia de eventos que se mueven desde las “preconcepciones”, o “pensamientos vacíos” para citar a Kant, hasta las “concepciones”, las cuales representan el producto de una conjunción entre las “pre-concepciones” y las “realizaciones”. Cuando una pre-concepción en un bebé –como el conocimiento a priori del pecho– establece un contacto con el pecho mismo y toma conciencia de tal realización, mantendrá una sincronía con el desarrollo de una concepción. Se espera, por lo tanto, que las concepciones se mantengan continuamente en conjunción con una experiencia emocional satisfactoria. Bion limita el término “pensamiento” a la unión de una preconcepción con una frustración.
Bion basa esta hipótesis tanto en el postulado kleiniano que establece a la ausencia del “buen-pecho” como representante de la “presencia” de un “no-pecho”, como en la noción freudiana de la capacidad del yo de “tolerar las frustraciones”. Dependiendo de cómo se logra esto último, dice Bion, el “no-pecho” puede ser evacuado por mecanismos de identificación proyectiva, o usado para crear la sustancia de un “buen-pecho” en la forma de pensamientos, los cuales a su vez ejercerán presión sobre la mente para manufacturar un aparato para pensar, capaz de lidiar adecuadamente con el principio de la realidad y discriminar entre la verdad y la mentira. Este concepto acerca de la presión ejercida por los pensamientos para la creación de un aparato para pensar, guarda relación con el planteamiento de Piaget, según el cual, los pensamientos resultan de la necesidad de mantener un equilibrio, una homeostasis mental; pero hasta allí llegan las similitudes, por cuanto este último construye sobre una psicología sin emociones, mientras Bion investiga la relación afectiva entre el bebé y su madre, mientras yo, por otra parte, investigo la presencia de la emoción infantil en la mente del adulto.
La capacidad de pensar pensamientos es descrita por Bion como la “función alfa”, y es normalmente utilizada por la madre para metabolizar tanto la impotencia del bebé como la ansiedad que resulta de ello. La función alfa representa la capacidad de transformar impresiones sensoriales y emociones en “elementos alfa”, usados durante los procesos del pensamiento lógico. Si tal capacidad es interferida, la transformación no se logra; las impresiones sensoriales y las emociones permanecen intactas, como cosas en sí mismas, dando lugar a otra estructura a la cual Bion se ha referido como “elementos beta”, buenos solo para ser usados en las identificaciones proyectivas y que estructuran a lo que he llamado el estado “traumatizado”. Los elementos alfa y beta polarizan la mente en tal forma que el predominio de uno sobre el otro determinará la capacidad de la madre para responder a las necesidades del bebé en una forma “continente” o “incontinente”. Una madre en quien predomine la función alfa, podrá generar identificaciones saludables para la crianza de sus hijos, permitiendo un yo fortalecido, superyó menos sádico, capacidad de amar, respeto a la intimidad, y la capacidad de amarnos a nosotros mismos en forma “incondicional”. Pero una madre pobre en función alfa y dominada por elementos beta e identificaciones proyectivas violentas, inducirá un yo frágil, gran intolerancia a la frustración, patologías limítrofes, incremento de sentimientos destructivos de envidia, persecución, relaciones de objeto perversas e igualmente el uso de identificaciones proyectivas empobrecedoras de la mente, las cuales determinan la sustancia de lo que llamado “trauma pre-conceptual”.