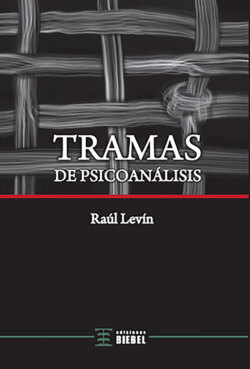Читать книгу Tramas de psicoanálisis - Raúl Levin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hacia un psicoanálisis de lo indecible
ОглавлениеLa palabra como borde nos alista ante una aprehensión posible de lo que dirime lo más acá, de lo más allá. Y es sólo hasta ese borde lo inconsciente estructurado como lenguaje. Sin embargo la magnitud de la angustiosa constatación de que lenguaje es sólo borde tras el cual la palabra es no-palabra (más allá, castración), nos acomoda en una posición restringida ante lo inconsciente, en tanto abordado a través del prisma del lenguaje. No es el inconsciente el que está estructurado como un lenguaje sino el psicoanálisis, porque es un producto del psicoanalista y del paciente en tanto sujetos. La estructura de sujeto determina una división consciente/inconsciente, y cabe pensar ese borde aludido, como demarcando de un lado lo que es consciente/inconsciente estructurado como lenguaje; y del otro lo inconsciente más allá, indecible, delimitado desde donde concluye el alcance de la palabra hasta confundirse con lo pulsional.
Somos los analistas entonces “los que estamos estructurados como un lenguaje”, coartados en el alcance de lo “más allá”, lo impedido; a menos que acechemos a través de la ruptura de los bordes, buscando en sus desajustes y desencajes los resquicios a través de los que podamos acceder al panorama de lo indecible que, junto a lo decible, nos define. Panorama quizás sólo vislumbrado, pero con suficiente luz (entidad) para no abjurar del alcance y movimientos de lo inconsciente, como dije, más allá de la palabra. Visión, paisaje, revelación que si desde el lecho de la corriente después del borde se enfocara, podría expresar lo indecible desde la pura emocionalidad del infante, cercada solamente por las palabras de adultos hablados que lo rodean, intentan explicitarlo.
Una teoría psicoanalítica que semeje a su objeto debe ser cambiante, estar en movimiento, presentar fisuras sincrónicas y diacrónicas. No puede ser inmóvil. Su verdad debe ser permanentemente renovada, respetando y hasta rescatando incongruencias, desajustes, contradicciones. Constituirse en un símil de su objeto, el ser en tanto sujeto dividido, cuyas piezas no encajan todas entre sí como lo hacen las palabras de un lenguaje. Decimos (aunque parezca una redundancia exasperada), una teoría psicoanalítica que deje abierto el borde de lo indecible.
Inconsistencia necesaria de la teoría, como dije, de revelar su objeto. Inconsistencia de la teoría si da cuenta tanto del bebé alucinando desde la grieta sin límite de su no lenguaje como también de la víctima de conductas aberrantes en estéril e incesante intento de deletrear el lenguaje de su asesino, impotente ante la trampa del discurso cuando se instala sin intersticios como un cerco inatravesable ante el borde de lo más allá, desestimando la condición de sujeto.
La teoría freudiana pasa a través del borde a partir de un incesante movimiento conceptual, arrastrando rupturas e inconsistencias. “Curación”/fantasma, tópicas discrepantes, teorías pulsionales diferentes (hasta la de muerte en un monismo que desestima alguna variabilidad en el desenlace del conflicto), niñez de un ensayo de experiencia a niñez subsumida tras la represión primaria (niñez como lo inconsciente tras el borde). Y no uno u otro, opción de términos de contradicción, sino lo uno y lo otro, con la ruptura de trama como inherente teórico, por el que se reitera el avistamiento de lo inaprehensible. Pintura como totalidad del sujeto dividido, tal la naturaleza humana (esto generalizado comúnmente como “subjetividad”).
Teoría freudiana no como totalidad reducida a ícono, sino a ser desmenuzada, desguazada, y a la comprobación de que al rearmarse siempre faltarán o sobrarán piezas: tal su correspondencia con lo humano. De la misma forma que el elemento icónico de la compulsión de repetición concretiza tras una delgada franja restante de una pulsación metapsicológica lo denominado como vacío, ciertamente mejor definido en tanto desconocimiento tras el borde, pero desconocimiento de contenidos inaccesibles, perdidos, más allá de lo imaginable, sin representación. Contenidos sin contenido sólo en términos representacionales, diferente así de idea de vacío, abismo, nada.
Se dice que la teoría freudiana es una teoría “viva”, acepción denotativa de ser versión de su objeto: “vida de lo humano”, no solo biológico. Viva a lo largo de su recorrido creacional, excediendo biográficamente al mismo Freud, atravesando a lo largo del siglo no sólo nuevos autores sino también la cultura misma. Quizás pocos otros psicoanalistas en algo compusieron un conjunto cuya dinámica emergiera viva de la naturaleza de sus inconsistencias. De ahí la claudicación de quien quedase recortado por textos de un solo autor (a veces protagonizado por grupos). Quizás valga como remedo freudiano la consideración de constituir-destituir permanentemente la teoría, sin admitir detención en período o autor. La teoría psicoanalítica, como su objeto lo humano, muere si se detiene.
Lo que circula entre nosotros denominado como “vacío”, es lo indecible, sin representación para quien advino al lenguaje (sujeto). Aproximemos la clínica: un joven paciente, cuya caracterización en nuestra jerga diría que “está muy disociado”, relata el siguiente sueño: “frente a mi casa hay dos quioscos, separados por una distancia de diez metros”. Aclara que en la realidad frente a la casa hay un solo kiosco, y prosigue con el relato del sueño. En uno de los kioscos al fondo hay unos frascos transparentes y atrás parece no haber nada. En el otro se oferta la habitual mercadería, pero hay una cola de gente, y él no quiere hacer dicha cola. Asocia el primer kiosco con un viaje que hizo a un país del África: “a mí que me gusta leer todos los carteles, imaginate cómo me sentía al no entender nada de lo escrito ni de lo que se hablaba”. La angustia era doble. El primer kiosco ofrecía unos frascos sin rótulos, que no servían de presentación para un incognoscible que estuviera más allá. Era la soledad del aislamiento perdido en un mundo de desconocimiento, por su asociación, no falto de contenidos sino inhabilitado a la representación de palabra de dichos contenidos. Para acceder al otro kiosco, en el que se ofertaba el acceso a lo simbolizado, tenía “que hacer la cola”, exponerse a la palabra del padre analista que lo habla desde atrás, lo cual a su vez lo sumía en un ya explicitado clima, manifestado desde el primer encuentro conmigo, de dudas y angustia ante deseos homosexuales. El primer kiosco lo remitía a un más allá, sin fondo, ignoto, desconocido, pero no vacío. El otro a un mundo significante accesible en tanto fuera penetrado por la palabra del padre (Padre, analista).
Detrás de ese borde de los frascos hay un mundo perdido, pero no inexistente y sin efectos. Ante él se experimenta asombro, perplejidad, incluso sentimientos de despersonalización. Angustia que puede derivar en importantes mecanismos de disociación e inclusive defensas autistas. Mi paciente tomaba distancia ante los dos términos de la opción. Su posicionamiento en torno a sus problemáticas (o temáticas), era desafectar, desafectivizar. Frente a la angustia de cada opción, tenía la medición precisa entre ambas. No sé por qué eran diez los metros que separaban los kioscos. Sí que disponía (en el escenario del sueño) de la posibilidad de separar métricamente la distancia de sus opciones, graficando cartográficamente en el contenido manifiesto lo que en lo latente podría ser ambigüedad, confusión y desconocimiento. También establecía en su relación conmigo la distancia exacta en la transferencia que lo preservara de lo emocional.
Voy a presentar ahora otro paciente, en este caso literario, del que me ocupé en otra oportunidad (Levín, 1998). Me refiero a Pinocho, el personaje de Carlo Collodi, muñeco que luego de una serie de peripecias (aventuras), atraviesa el conflicto edípico y deviene “niño de verdad”. La escena de su constitución en tanto estructura de sujeto, es impresionante. Una parte de lo que fue, de lo que es, queda desdoblada, ante sí, pero diferente. El que protagonizó “las aventuras” ya no es él, pero es su parte del pasado, identificado en ese muñeco proverbial, ya que precisamente no puede decirse encarnado. Está ante un sí mismo que fue él, en el que no se reconoce del todo, más bien lo asombra, y que está destinado a perderse. Hay algo ominoso en ese desdoblamiento en un doble diferente, familiar en lo desconocido, desconocido en lo familiar. Eso que fue pero que no podrá volver a experimentarse, familiar y ajeno, fuente de perplejidad pero presente para siempre en alguna dimensión subjetiva: ¿puede asimilarse al concepto de la infancia de la represión primaria? Me refiero a lo que tiene de indecible, irrepresentable, más allá del lenguaje. Capaz de reconstrucciones, necesarias reconstrucciones, pero en sí pérdida. De hecho en la literatura, sería inverosímil un niño personaje protagonista que se enuncie desde la primera persona. Sería “atribuirle la palabra”, el lenguaje. Versión moderna a la manera del “adulto en miniatura” de la representación medieval de la niñez. Pinocho es posible, pero, recordemos, se trata de un muñeco, recurso que le permitirá a Collodi salvar lo impensable de suponer la palabra desde el niño previo a la constitución de la estructura de sujeto.
La escena con que finaliza el libro de Pinocho, en la que el niño de verdad, sujeto, se encuentra ante el muñeco que fue su infancia, ahora inerte, desplomado, al que se abandona, me ha remitido frecuentemente a la también impresionante experiencia en la clínica infantil del niño intentando acceder en un movimiento a la vez angustioso pero inexorable a un pasaje desde el primitivo grafismo a la letra-palabra a ser escrita y leída.
La impronta y las derivaciones posibles de este fragmento con el que concluye el libro, me llevó a mí mismo a otra aventura: la de investigar las diferentes representaciones iconográficas que ilustran la última escena del texto. Pude así acceder a unas treinta ediciones de Pinocho, de las innumerables que existen en diferentes idiomas en todo el mundo, tal su difusión. De allí recopilé unas diez ilustraciones sobre ese “momento” que considero como fundante de la estructura de sujeto. Todas ellas muy sugestivas. Pero rescato para la ocasión una en particular. Se trata del dibujo de Roberto Innocenti, que figura en la edición española de la editorial Altea de 1989. En el centro una silla, a uno de cuyos lados se encuentra el niño-de verdad-Pinocho, con uniforme escolar de época. Al otro el padre, atildado, sombrero en mano. Ambos tienen apoyada una mano en la silla, y parecen mirar directo al lector, como actores frente a su público al terminar la obra. El niño tiene una expresión seria, a la altura de las circunstancias. El padre una mirada de orgullo, posando educadamente, como dije, sin sombrero. Entre los dos, desplomado sobre la silla, aunque aún con los pies tocando el piso, mirando hacia abajo, sin interlocución ni mirada sobre su lector, el muñeco-Pinocho. Pero lo más asombroso es que la sombra que proyecta el niño sobre la pared (que parece correspondiente a un foco de luz ubicada en la mirada del observador), no concuerda con la del cuerpo que la intercepta, sino que reproduce el contorno de perfil del conocido muñeco, con su característica nariz. Este desdoblamiento del niño, originando una sombra que no lo reitera, que no se ajusta a las leyes ópticas que la provoca, crea un fuerte impacto de extrañamiento. Si hay algo que ensambla poderosamente con nuestro ser, es la sombra que proyectamos. Basta imaginarse la angustia que experimentaría quien asistiera al fenómeno de provocar una sombra que es ruptura de lo que se tiene asumido que se es, para comprender la que provoca ese niño al que vislumbramos fuera de la ley que se nos impone desde el estar constituidos en tanto sujetos por un lenguaje. Vale decir, ante lo inaprehensible de lo no decible.
¿Cuál es el papel de Melanie Klein (y de la teoría kleiniana) en relación a lo infantil (y lo inconsciente) incapaz de decir? Con enorme confianza y coraje, Melanie Klein hace hablar al lenguaje sobre lo que el niño pequeño no puede decir. Entra de lleno en el territorio del más allá, tras el borde del lenguaje, pero de todos modos no vacila en usufructuarlo y es así como rescata, reconstruye, privilegia, otorga entidad a la vida emocional del infante. Hace hablar al niño que aún no tiene lenguaje. Partiendo de las ideas de Abraham y Ferenczi despliega una vasta y verosímil teoría sobre la vida infantil, previa al advenimiento de la estructuración en términos de sujeto. Pero para hacerlo, ya no sólo a la clínica sino también a la teorización, “deberá aportarle demasiadas palabras y pensamientos” (Freud, 1918, p. 10). Deberá apelar más que nunca, para decir de lo no decible, a símiles, metáforas, alegorías. Deberá avanzar eludiendo o modificando conceptos freudianos. No va a constituir una clínica proveniente del lenguaje como en el caso de Freud, sino un lenguaje derivado de una clínica. En suma, permitirá acceder a un panorama psicoanalítico de la infancia, pero necesariamente discrepando en muchos puntos con la teoría freudiana.
Brechas, cesuras. Tensión, hasta crispación, entre teorías. Fuente de estímulo a nuevas ideas para quien lo tolere, y piense al psicoanálisis como un sistema abierto sujeto a cambios, en tanto inherentes al propio psicoanálisis. También temáticas a ser desconocidas dogmáticamente por quienes suponen un psicoanálisis que debe demostrarse detenido, clausurado, pleno de certezas definitivas. Es frecuente entregarse a la liturgia, resultado de endiosar a un determinado autor, ignorando que la teoría psicoanalítica es tal si reconoce su corpus en tanto deslizamientos entre distintas opciones, reconociendo y cercando paradojas e incertidumbres derivadas de contradicciones y limitaciones que deja tras sí la historia de la teoría desde su creación. Porque aun entre autores supuestamente agrupados en una “escuela” hay puntos de desajuste y falta de concordancia, que llevan a interrogarse acerca de cuál es la correspondencia teórica que los hermana. ¿Cómo se justifica un Winnicott en tanto “post-kleiniano” si consideramos su teoría objetal y el lugar que asigna a la pulsión? Por no mencionar por ejemplo a Fairbain, quien justamente en relación a la pulsión se ubica en las antípodas de Melanie Klein.
Las inconsistencias entre teorías ofrecen brechas que iluminan nuevos interrogantes, que una vez resueltos dejarán a su vez abiertos otros, en un encadenamiento que nunca se clausura. Melanie Klein se introduce a través de una de dichas brechas que en lo teórico y en lo clínico deja abierta la concepción freudiana. Si Freud inaugura y sostiene los principios del psicoanálisis de la develación de lo inconsciente a partir del síntoma en el discurso, no dará cuenta de otro campo de lo humano, como lo es lo indecible. Tal el caso de los procesos mentales de la niñez. Cualquiera podría alegar que la palabra contiene en sí misma su propio alcance, y que más allá de sus confines no hay nada que decir. Entonces Melanie Klein tendría que hacer una segunda operación de la palabra, para hacerla decir algo decible en donde no hay palabra. Es cierto: heurísticamente es un procedimiento distinto. ¿Pero eso la invalida, o representa una ampliación del campo del psicoanálisis? Quiero reproducir, en dos versiones, la traducción de un fragmento de una carta de Freud a Jones del 26 de mayo de 1935: “...En verdad que en mi opinión su Sociedad ha seguido a la Sra. Klein por un camino equivocado, pero la esfera en que ella ha hecho sus observaciones me es ajena, de manera de que yo no tengo derecho a tener ninguna convicción bien establecida” (Jones, 1962, p. 216). Y según la otra: “...Es cierto que soy de la opinión de que la Sociedad de usted ha seguido a la Sra. Klein por un camino equivocado, pero el dominio del que ella ha sacado sus observaciones es desconocido para mí, de modo que no tengo derecho a expresar una convicción firme” (Roazen, 1978, p. 505).
Melanie Klein se introduce en esa “esfera” o “dominio” que a Freud le era ajeno. Mucho del territorio al que accede tiene que ver con lo que Freud no puede decir; tiene que hablar y teorizar desde otros principios diferentes para dar entidad a su propuesta. Incursionar más allá de lo decible supone un nivel de conceptualización distinto que el freudiano. Su palabra se configura como un discurso del no discurso. O acerca del no discurso, en este caso de la emocionalidad (o el llamado mundo interno) del infante. Su teorización abarca con nitidez aspectos de lo excluido del lenguaje que queda del lado inaprehensible delimitado por el discurso que atraviesa y divide en tanto estructura al sujeto. Debe desconocer los límites de la teoría de Freud, y para ello validar el posible uso de la palabra para suponer un mundo decible y verosímil del que el ser humano no puede testimoniar, al menos con esas mismas palabras. Freud no podría acordar con ella, pero no puede dejar de reconocer que está dentro de un campo en el que el psicoanálisis debe dar respuestas. Pero por cierto que desde su conceptualización será “un camino equivocado”. Como tantos que han abierto, que expanden permanentemente el conocimiento psicoanalítico por caminos equivocados, si tomamos la teoría de un autor en relación a la de otro. El corpus de la teoría psicoanalítica, es un conjunto de caminos equivocados si se toman unos en relación a otros. Sin embargo ha conformado una versión del ser humano que ha dejado una marca en la subjetividad y en todos los ámbitos de la cultura que se sostuvo a lo largo de todo el siglo pasado. El psicoanálisis es posiblemente la producción cultural más influyente y representativa del ser humano en el siglo XX. Y sus inconsistencias intrínsecas el más fiel reflejo del sujeto, del que le ha tocado ocuparse.
Aun cuando la partición del sujeto delimita dos dimensiones que deben ser explicitadas apelando a procedimientos diferentes, no en todo conciliables entre sí, hay que considerar que ambas atañen a lo humano. No pueden ser descuidadas entonces por el psicoanálisis, aunque algunos supongan que lo derivado de la dificultad (y aún de la imposibilidad) es una mera desprolijidad. Lo no decible puede ser a veces nombrado con nombres genéricos que lo relacionan con el goce o con Lo Real (Lacan). Queda así abarcado en una supuesta explicación que no da cuenta de lo sustantivo de la complejidad. Melanie Klein realiza una exposición de lo no decible inherente al campo de lo infantil. Dicho campo no es el único que nos confronta con la angustiosa corroboración de una partición, que abre una dimensión que nos afecta, y refiere a un más allá de nosotros mismos.
Tanto posicionarse ante la Ley y la constitución del sujeto –angustia de castración– como reconocer el ominoso, a veces aterrador efecto de lo indecible, es de alguna manera ineludible. Y tarea de psicoanalista, quien se posiciona ante lo discursivo, pero también ante una serie de efectos (¿del orden de lo traumático?) derivados de atender lo indecible. No puede desconocerse el campo de lo desconocido, para lo que habrá que apelar a otras intuiciones que lo incorporen a la clínica. Tampoco pueden separarse ambos campos para evitar dirimir la clínica en su frontera más sensible, aquella determinada por el confín de la palabra. Borde a veces de angustia intolerable. Volvamos ahora al contenido manifiesto del sueño que relató el paciente al que me referí más arriba. De un lado, el kiosco de lo no-rotulado, de la no palabra, con un fondo de colores claros que más que como fondo era transmitido como un ambiguo y no delimitable pasaje a lo desconocido. Del otro, un kiosco marcado por la mercadería consumada en nombre y precio, quizás el emblema más representativo de nuestra cultura actual. Acceder al primero (se lo vio en la elaboración analítica) era aterrorizante. Al otro, significaba atravesar lo edípico, exponerse a la Ley del Padre, aceptar la castración, advenir a la estructura de sujeto que contempla una articulación solidaria y definitiva, aunque angustiosa, de ambas dimensiones. El paciente mantenía separadas una de la otra, sustentando la distancia en una medición que le permitía regular la de su disociación. En el clima de su vida emocional (y en el de la transferencia), esto se expresaba como un no compromiso, “todo me da igual”.
El campo del psicoanálisis de niños, en tanto no proveniente de una palabra infantil posible, es fuente de incertidumbre y resistencia, que puede operar suscitando distintas formas de distanciamiento. Una de ellas, es darle a la palabra que lo interpreta un valor excesivo, obturando la angustia que suscita el saber acerca de su desconocimiento. Otra es el alejamiento de dicho campo, con diversas variantes, todas eludiendo una verdadera clínica de la niñez y también un reconocimiento de que en la teorización del psicoanálisis de la infancia, la palabra tiene otro estatuto.
Hay palabras que hablan de lo que se dice, se refieren a la franja incluida en lo discursivo, no importa su sujeción polisémica y su circulación entre lo entendido-mal entendido. Se fundamentan por ejemplo en el decir de un paciente, en la sesión psicoanalítica en la que la palabra va y viene. Ante un niño en el que el discurso no es aún constitutivo, habrá que aportarle la palabra que no tiene. Será un posicionamiento necesario, reconociendo que hablamos tolerando nuestro desconocimiento ante lo indecible de quien no es entonces nuestro interlocutor. Pero como decía más arriba, la palabra no debe ser excesiva, a riesgo de saturar lo que no sabemos. La escucha del niño convoca en realidad a una mirada, un gesto, un oído atento a lo que en relación al lenguaje es sólo un esbozo (aun cuando haya alguna frase o palabra articulada), una aproximación al interrogante del juego en el que su despliegue no tiene aún entidad sintomática, aunque sí expresiva. La transferencia no es un pattern inconsciente que insiste, sino una modalidad actual de relación. Lo que no puede decir es lo que decimos nosotros, pero debemos decir que el discurso es nuestro porque el niño no lo tiene. Reitero quizás demasiado, pero cómo decirlo, nuestro discurso, nuestra interpretación, no es la de él. Necesita de nuestra palabra, de nuestra voz, para su constitución, y por qué no, en tanto analistas, para ordenar su incipiente aproximación a lo discursivo en el caso de alguna perturbación que afecta su vida emocional, o eventualmente obstaculiza su desarrollo.
Pero lo no decible no es patrimonio de los niños, ni tampoco debemos suponer al discurso con entidad suficiente para lidiar con lo más allá de él. Sobran muestras de la ubicuidad de la palabra cuando en muchas ocasiones se la hace válida para desconocer el discurso del otro, sustentando la impunidad de la pulsión. En otro trabajo (Levín, 2000), me ocupo, tomando como punto de partida un poema de Paul Célan, de mostrar cómo la palabra puede ser usada en el caso de los ejecutores de actos aberrantes, para justificar el desconocimiento del discurso de la víctima, a quien transforman en un objeto-no sujeto, no humano. Quizás uno de los territorios más excluidos del estudio psicoanalítico, es esta habilidad del discurso para destituir el discurso del otro, sumiéndolo en la más aterradora de las experiencias: la de un discurso invalidado por el de un semejante. A diferencia del niño, que no posee un discurso, no puede experimentar su pérdida, la víctima despojada de la entidad de su discurso pierde su sujeción a él. Su propia palabra ya no es tal, con su propio discurso pierde su condición de sujeto. No tendrá palabra para testimoniar, porque su palabra ha sido depuesta. No hay representación válida de la experiencia (¿puede incluso llamarse experiencia?) de quien ha sido deprivado de su discurso. En el caso de los campos de concentración de los nazis, de los pocos escritores que tuvieron el coraje emocional de exigir la palabra al límite para testimoniar lo indecible, algunos terminaron su vida en una decisión de suicidio. Otros prefirieron callar. Aun para nombrar el genocidio nazi, no hay palabra. Ni Holocausto (acuñada por Elie Wiesel, aunque luego se arrepintió), ni Shoah (Agamben, 2000).
Parecería que esta condición de supresión del reconocimiento del discurso (ya no puede decirse del semejante) es condición para la agresión indiscriminada al otro. El niño, ya no como despojado sino falto de un discurso, ha sido también objeto de diversos tipos de maltrato a lo largo de la historia de la humanidad. A su inermidad se suma que no es el otro el que lo despoja de un discurso, ya que no hay discurso que quitar. La condición infantil cancela la posibilidad de operar sobre un discurso, ya que éste no está constituido. Se le puede asignar entonces al niño el poder de invalidar el poder del discurso. Esto puede invocar una angustia intolerable, que será recubierta de investimientos narcisísticos o derivará a encarnar en el niño una suerte de amenaza demoníaca, proveniente del desconocimiento que le es inherente, de lo cual precisamente su carencia de discurso es el fundamento. El niño (como lo inconsciente), pone sobre el tapete los límites del poder del discurso. Agravio del que pueden resultar las diversas modalidades con que es específicamente agredido. Modalidades que atañen no solamente a circunstancias singulares sino que involucran también posiciones en el plano de lo político-social (Levín, 1995).
Una paradojal elocuencia de la vivencia (insisto, no creo que pueda decirse “experiencia”) de lo no decible se da en el caso particular de las víctimas del campo de concentración a los que sus propios compañeros llamaron “musulmanes” (Agamben, 2000 y Levi, 1995). Se trata de individuos (¿personas? ¿sujetos?) que han perdido su capacidad de hablar, sentir, desear, demandar. Rondan sin rumbo, sin expresar esperanza-desesperanza, insensibles tanto a la agresividad extrema de los victimarios como a cualquier intento de ayuda de sus compañeros. Son descriptos por los autores citados (y otros) como “deshumanizados”, “fuera de lo humano”, “cadáveres vivos”, hasta como ni siquiera representantes de lo humano en tanto especie. Pareciera que en ellos lo discursivo como soporte de la estructura de sujeto fue diezmado. Formas diferentes de lo no decible: el niño incapaz de decir como inherente a su condición; la víctima porque su discurso ha sido siderado por la destructividad de un semejante. En un caso lo no decible es constitutivo, en el otro destituido por el potencial criminoso de la pulsión sobre el discurso.
Explorar el límite del alcance de la palabra, incluso transponerlo, ha sido tarea de algunos escritores, particularmente de ciertos poetas. Sería imposible abordarlos en su extensión y profundidad, ni siquiera mencionarlos, aunque fuera en una selección muy limitada. Para el caso, voy a referirme muy brevemente a un poema de Arthur Rimbaud (1854-1891). Es el titulado “Vocales” (Aguirre, 1974). En él, conservando una rigurosa forma de soneto, posicionado desde el más elevado poder significante de la palabra, desanda a la vez el camino en dirección a lo no decible. Remite las letras vocales al despojo de su valor en un lugar de la palabra, para tornarlas pura sensorialidad (color), y a su grafía a un mero dibujo a ser descripto. Considero necesario transcribirlo en su totalidad: “A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul, vocales,/ Un día diré vuestros latentes nacimientos./ A, velludo corsé de moscones hambrientos/ que rodean zumbando los hedores letales,// Golfo de sombras; E candidez de vapor,/Lanza de los glaciares, temblor de la medusa;/ I, púrpura, escupida sangre, sonrisa intrusa/ En los labios hermosos de ebriedad o furor.// U, ciclos, vibración de los mares potentes,/ Paz en los prados, paz en las rugosas frentes/ De los que de la alquimia tentaron los cerrojos.// O, supremo clarín de estridores profundos,/ Silencio atravesado por Ángeles y Mundos:/ ¡O, la Omega, destello violeta de Sus Ojos!”. Trasciende de este poema un poderoso alcance de la palabra para sostener un discurso en sus más refinadas posibilidades, incluido el aludir a su propio despojo de una cualidad significante, presentando estas letras como enfocadas desde fuera del mismo discurso. Patrimonio excluyente de un gran poeta para dar cuenta desde la interioridad del poema de la partición del sujeto, produciendo una estremecedora “vibración” entre ambas dimensiones de dicha partición.
De lo indecible, la palabra puede tener qué decir, y esto no sólo debe ser admitido, sino validado, si queremos abrir el alcance del psicoanálisis a todo lo que atañe a lo humano. A veces la palabra parece decir para desmentirse a sí misma o para cancelar la validez del discurso de otro. Hay palabras para lo no decible, y decires invalidados por las palabras que parecen decir. Si el psicoanálisis se restringiera al enaltecimiento de la palabra como unívoca e inequívoca (porque también el equívoco transpone el borde), quedaría reducido su alcance. Debe apropiarse tanto del campo de la palabra como del de la no palabra. Aproximarse con prudencia, porque donde falta puede estar presente, así como puede haber un no-decir con apariencia de discurso. También el lenguaje puede adquirir una entidad subjetiva suficiente como para relativizar el discurso de otros. Lo no decible no abarca en la clínica solamente lo infantil (o eventualmente la psicosis, o la manifestación “psicosomática”, de lo que no nos hemos ocupado), sino que es constitutivo de la estructura de sujeto.
Mi propósito en este trabajo ha sido fundamentar un posicionamiento que habilita a la palabra para teorizar sobre lo no decible. La dificultad inherente a dicho propósito ha quedado quizás evidenciada en ciertas imprecisiones de algunas de las notas arriba expuestas. Pero como lo dije al aludir al desarrollo de la teoría psicoanalítica, para evaluarla es necesario poder tener una visión de conjunto, reconociendo y dando entidad incluso a las discrepancias que puede contener. Pido lo mismo al lector ante mi exposición. He realizado un breve recorrido por temáticas de distinto orden: la teoría y la clínica; la conceptualización psicoanalítica de la infancia; la deprivación del discurso del otro y sus efectos; los alcances de la literatura, tanto en la posibilidad de metaforizar la estructura de sujeto como de exponer el alcance de la palabra llevada al límite. Todo esto en relación a los intentos del psicoanálisis de acceder a lo indecible. Quizás debamos aceptar el diferente estatuto de la palabra según su uso. Pero esto no la invalida, sino que por lo contrario, contribuye a ampliar el campo del conocimiento. No tiene la misma atribución la palabra de la jerga de “una ciencia dura” que la de una “ciencia conjetural”. También es diferente el estatuto de la palabra de intercambio cotidiano de la eminentemente literaria. El psicoanálisis se ocupa del ser en tanto sujeto, lo que implica avanzar sobre lo no decible, también constitutivo de su estructura. No debe vacilar en apelar a nuevas palabras (y a nuevos discursos), renovando incluso el repertorio si éstas llevan a alguna forma de saturación. No debe dejar fuera de su “dominio” nada de lo humano, aun cuando paradojalmente deba lidiar con sus propias imposibilidades.
Concluyo con dos citas de Theodor W. Adorno (1985). Aunque se refieren a la terminología filosófica, pienso que pueden aplicarse a lo que quise transmitir en este trabajo. Las hago por lo tanto mías, en relación al psicoanálisis. “...A la famosa frase de Wittgenstein de que solo puede decirse lo que puede expresarse con claridad, y que sobre lo demás hay que callarse, podría oponérsele el siguiente concepto de Filosofía: la Filosofía es el esfuerzo permanente y desesperado de decir lo que no puede propiamente decirse”. “...En esto consiste el que en la Filosofía misma, si no quiere estancarse en esta paradoja, está inscrito el decir lo que propiamente no se puede decir, el momento de la contradicción en movimiento, progreso y desarrollo. Y esta contradicción radica en el impulso de querer alcanzar con el concepto lo no conceptual, con el lenguaje lo no decible mediante el lenguaje.”