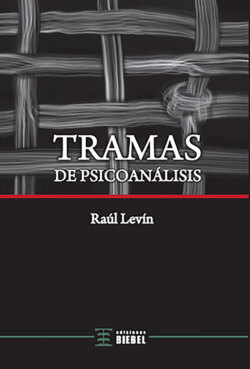Читать книгу Tramas de psicoanálisis - Raúl Levin - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El Concepto de Niñez
ОглавлениеI. En el trabajo anteriormente citado, hacíamos una brevísima reseña acerca de la historia de la infancia hasta el siglo XIX en la que se destacaba cómo el niño hasta ese momento no tenía un lugar propio, ni siquiera un concepto que lo definiera o designara, salvo el caso de que hubiera razones que le confirieran un valor simbólico, por ejemplo relacionado con cuestiones de herencia o linaje.
Luego de la Revolución Industrial, sin embargo, se encuentra una razón para ampliar la valoración de la niñez en la necesidad (y posibilidad) de asegurar desde esta época de la vida un futuro acorde con los reclamos de formación de profesionales, técnicos y especialistas, que operen los cada vez más complejos y refina- dos medios de producción y distribución de la mercancía.
El nacimiento de la pedagogía y los adelantos de la medicina (especialmente la bacteriología) son variables necesarias que participan en la constitución de este inédito concepto de infancia, en el que ésta es incluida en una temporalidad longitudinal que la articula con un futuro adulto capaz de responder, con eficacia, a las demandas de la producción.
El psicoanálisis, en su origen, toma el pasado del adulto neurótico con una linealidad retrospectiva que conduce causal y límpidamente a una niñez material –o sustantiva– en la que se reconoce tal cual el acontecimiento considerado etiológico del síntoma neurótico adulto.
Sin embargo, hacia 1900, a Freud se le irá imponiendo que la relación entre pasado y presente es mucho más compleja que la mera relación lineal. Autoanálisis mediante, da cuenta de la importancia etiológica de los procesos psíquicos actuales y de las diversas deformaciones y resignificaciones del pasado que llevan a su conformación.
Queda entonces establecida una escisión entre lo que fue el pasado infantil –las vivencias infantiles tal como fueron experimentadas en la infancia– y la versión que de ellas tiene el sujeto adulto. Tentados estamos de decir “si es que las tiene”, pero es impensable un adulto que no tenga alguna representación, aun- que pueda parecer pobre, de su niñez.
Si bien se podría objetar que la memoria en general –y no solamente aquélla acerca de la infancia– siempre está expuesta a diferentes contingencias que derivan en deformaciones, utiliza un aparato simbólico que tiende a un ordenamiento en términos que se ubican dentro de una temporalidad y una lógica con la propia gramática significante, la que provee al sujeto la posibilidad, por ejemplo, de designar nociones como pasado, presente y futuro. La imposibilidad de acceso a la simbolización por parte del niño nos hace perder para siempre el registro de cómo ha sido experimentado por él su propio psiquismo.
Los adultos –por ejemplo los padres– recubrirán y protegerán al niño con su propia investidura narcisística (por lo tanto extensión de su yo) y a la vez propiciarán palabras absolutamente necesarias para que no esté perdido –parafraseamos el poema arriba citado de William Blake– que son las que despliegan el campo deseante que lo constituirá en sujeto.
Pero el psicoanálisis da cuenta de que la condición de sujeto implicará una partición del psiquismo que apartará conclusiva- mente el acceso a experiencias previas propias de la vida infantil. Nuestro trabajo citado finaliza con las siguientes palabras:
“Aun cuando en la dilucidación del pasado infantil el psicoanálisis puede validar e interpretar material que llega transformado por el proceso secundario, también reconoce un punto –lecho de roca– después del cual debemos suponer lo incognoscible, lo indeterminado, lo ‘antes’ de una significación que delimita un inaccesible, en tanto no metaforizado. Esto puede quedar asimilado a un concepto de infancia”.
Subrayamos lo de un concepto de infancia, porque debe haber otros, aún desde el psicoanálisis, porque no podemos evitar tener alguna concepción positiva de ella (usamos “positivo” como opuesto a “virtual”). Estas otras concepciones incluyen la necesidad de narcisizar (haciendo una extensión especular al niño de la estructura de sujeto), concepción que es válida en tanto se prueba y comprueba como eficiente en la clínica psicoanalítica infantil.
Pero el concepto de niñez, depurado del investimiento narcisístico y significante, si bien es difícil, especulativo y hasta puede parecer un simple devaneo intelectual, debe sin embargo ser pensado y tenido en cuenta por los psicoanalistas para, por ejemplo, poder despejar posibles reacciones contratransferenciales originadas en el desafío (y el agravio al narcisismo), al que nos expone, en tanto sujetos, que las mismas fuentes de la teoría psicoanalítica que nos avalan en nuestro trabajo clínico se originen en el desconocimiento.
II. Intentamos demostrar, entonces, que este concepto de niñez puede ser considerado parte del corpus teórico psicoanalítico, y que dentro de dicho corpus es uno de los fundamentos y, a la vez, uno de los conceptos más enigmáticos.
Decimos fundamentos, porque hay una alusión llámese mítica, lógica, cronológica, estructurante o constitutiva a principios que sustentarán una teoría de la naturaleza humana que se llama psicoanálisis, abarcados en ese concepto de infancia.
Y enigmáticos, porque la infancia por definición también alude a lo inaprehensible que hay tras estos primeros movimientos que darán cuenta de los ejes sobre los que se apoya y cobra sentido la teoría psicoanalítica: represión primaria, constitución de lo inconciente y luego todas las derivaciones de la clínica que a la vez abrevan en estos conceptos fundamentales y nos remiten nuevamente a ellos: transferencia, compulsión a la repetición, formación de síntomas.
Estos puntos de partida teóricos son a la vez un estímulo y una fuente continua de interrogantes que sostienen –y sostendrán– una teoría –la psicoanalítica– permanentemente abierta. Son a la vez, además de garantes posibles contra una detención de nuevas movidas teóricas, fuente de angustia ante lo desconocido, origen de la resistencia al psicoanálisis (aún en la interioridad del mismo psicoanálisis) y también justificación para deslizamientos teóricos (fácilmente racionalizables) que, sustentados en una supuesta ética que incluiría “lo social”, extenderían el psicoanálisis, lo “humanizarían”, lo harían más amplio, más accesible, más comprensivo y comprensible. Interesante expresión de un intento de pasar por encima lo que el psicoanálisis justamente no quisiera eludir: la inaprehensibilidad de algo que está en nosotros mismos y que define lo humano en su complejidad y en sus paradojas. También fuente de angustia y sus derivados, y aún de conductas –con o sin sufrimiento– que pueden ser impulsadas desde un “más allá” que atraviesa al sujeto a su pesar y que pueden derivar en efectos impensados.
Nos referimos a la condición de sujeto dividido, barrado; somos así, hay en nosotros algo que no manejamos, que desconocemos, que subsumido en una pérdida definitiva no ha quedado ausente sin embargo de efectos, más allá de su posible aprehensión.
Y si esto es fuente de angustia, aún de terror y resistencia extrema, no quiere decir que por ello podamos decidirlo inexistente.
El psicoanálisis descubre esta dolorosa cuestión del sujeto dividido en la medida que la nombra y procura darle una consistencia teórica y una derivación clínica. Pero de la condición humana, el testimonio ha sido siempre el mismo, a través de la historia, literatura y expresiones artísticas.
Por supuesto, reiteramos, estamos hablando de infancia en tanto desconocimiento. Qué tentador, qué práctico es superponer a esta idea una versión que nos permita identificarnos con ese niño que anda dando vueltas por ahí, nuestro hijo, nuestro paciente, o cualquier otro y decir: “qué tanta complicación, por qué poner en él tanta fuente de inquietud”.
Es que a ese niño que narcisizamos, al que no negamos, le atribuimos una subjetividad parecida a la nuestra; si hablamos de narcisismo, digamos que no podemos eludir especularizarnos como una forma de identificación –por otra parte eficiente– que nos permite aproximarnos a él.
A veces, hacemos un movimiento inverso intentando una extensión desde cómo suponemos el niño es a nosotros, y nos encontramos hablándole con sustantivos en diminutivo y aflautando la voz.
Pero este revestimiento narcisístico con que envolvemos y aún compenetramos a ese niño en su materialidad, aun cuando tranquilizador, no aparta al psicoanálisis –no debe apartarlo para que el psicoanálisis sea tal– de su denotación de que en el ser humano hay algo perdido.
Se corresponde con la quizás más antigua interrogación del ser humano acerca de sí mismo: ¿qué fuimos antes de ser?; ¿qué seremos después de serlo? Si es cierto que siempre se ha considerado a estas dos preguntas como la principal fuente de angustia, consideremos que el infante, antes de ser sujeto, es fuente de angustia a través de su inaprehensión, como lo es también la muerte. Ambos conceptos, infancia y muerte, están articulados psicoanalíticamente con el de castración.
Al que murió se lo reviste narcisísticamente con extensiones del Ideal del Yo, para luego poder gradualmente desprenderse de esa imagen y aceptar la pérdida. Tal el trabajo del duelo, que intenta atenuar y elaborar lo inaceptable de la noción de lo perdido.
En cierto sentido de una manera opuesta y semejante, como un reverso del duelo, el niño nace (por así decir) perdido y debemos investirlo con un Ideal, en relación a su desconocimiento, hasta que adviene, “nace”, ya no biológicamente sino en tanto sujeto.
Curioso esto de asemejar la infancia a la muerte, aunque en realidad no deberíamos sorprendernos tanto si pensamos que desde el punto de vista psicoanalítico ambas nociones se refieren a lo inaprehensible derivado de la castración.