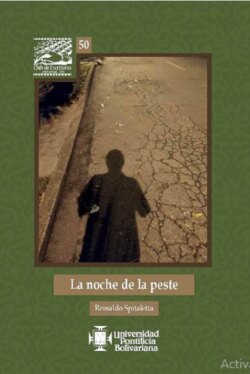Читать книгу La noche de la peste - Reinaldo Spitaletta - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJacinto, el de la ciega serenata
La calle del Calzoncillo tiene, como mangas, a Argentina y a Barbacoas, y como zona en la que debían estar las verijas, a la carrera Sucre. Tiene un parecido con los antiguos calzoncillos de abuelos, llamados “areneros”, porque se parecían a las calzonarias que utilizaban los paleros de quebradas en su ardiente faena. Antes de que la noche de Medellín convocara a los condenados maricas a ocupar aquel espacio, la manga izquierda era habitada por las llamadas “gentes de bien”. Y en una de esas casas, con balcón de maderas torneadas, vivía Jacinto Grajales, músico de profesión y serenatero por asuntos de amor propio. No era que lo contrataran los enamorados para llevar canciones de medianoche a las doncellas, sino que él iba a llenar las aceras de poesía y arpegios para que lo escucharan las señoritas que deseaba conquistar. Y ya ve usted que en ocasiones se ganó problemas con los que él consideraba aspirantes a ser su suegro.
En las tardes, Jacinto ensayaba en el balcón. Desgranaba boleros y bambucos, algunos de su propio magín y hechura. Su madre, que ya peinaba canas, se extasiaba junto a la puerta, entrecerrando ojos y tal vez diciéndose para sí que tenía un hijo de abultado genio. Él, a veces, se dirigía a ella, como si fuera su enamorada y al tiempo que cantaba le hacía guiños y miñocos, le mandaba un “pico” y la señora sonreía, como si se estuviera acordando de alguna serenata. Una guitarra y una voz bien timbrada seducen y pueden abrir corazones, dicen que le escucharon decir a Jacinto, que en esa calle breve todo se sabía, porque el mundo era todavía pequeño y parecía tener una buena dosis de sosiego en las esquinas.
Cuando el crepúsculo se regaba por la callecita, el guitarrero sabía que su hora de salir había llegado. A veces llamaba a Juan de Dios Arango, músico que habitaba en La Paz, cerca de allí. Y los dos, de caminada, se iban hasta San Benito, o a la parte baja de Buenos Aires, muy cerca de la Plaza de Flórez, y algunos dicen que los vieron alguna vez en La Toma, en cafetines de baja estofa y de mujeres atrevidas. Solo o acompañado, Jacinto, con una tesitura de tenor, hacía las gracias y delicias de muchachas de familias encumbradas, y él, que sabía que muchos papás decían a sus hijas que jamás se fueran a casar con un músico, que era no solo tiempo perdido sino una condena a llevar una vida de soledades y miserias, se esmeraba por aparecer distinto cuando cantaba debajo de miradores o cerca de las ventanas. Llegó a hacer prender candiles en las piezas y vio entreabrirse cortinas curiosas. Se cree que escuchó suspiros y ayes de corazones desgarrados.
Una noche, cuando ya tenía puesto un saco de paño negro y empacada la guitarra, su mamá le advirtió que tuviera cuidado, porque se había enterado de que no faltaban padres bravos por sus “canturreos” (así se lo dijo ella) nocturnos. “También tendré que enamorarlos a ellos”, contestó, con voz de donjuán provocado.
Cuando llegó a la puerta de la casa de Margarita Restrepo, en San Benito, entrevió una suerte de movimiento sutil de cortinajes en una ventana del segundo piso, y entonces la emoción lo atacó, cual si le dijera una voz secreta que “tenés que cantar mejor que nunca esta noche”. Y principiaron los acordes y Jacinto con su “Despierta, niña hechicera, dulce niña encantadora…”, sentía, según se lo contó después a su mamá, que el cielo se abría, que las estrellas bajaban a escucharlo y a iluminarle la cara, y él miraba hacia arriba y ni así pudo hacerle el quite al intempestivo baldado de orines revueltos con una sustancia que luego se supo era ácido muriático, que le desgarraron la voz y lo sumieron en una puerca oscuridad.
Durante muchos días, la gente que pasaba por Barbacoas, que en esa manga del Calzoncillo se llamaría más tarde El Machete, oyó la voz triste de un músico que quedó ciego por el deseo pertinaz (y peligroso) de seducir muchachas con canciones nocturnas.