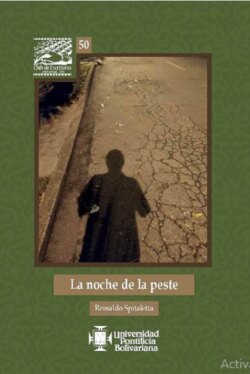Читать книгу La noche de la peste - Reinaldo Spitaletta - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUn aviso funerario
Ayer no más, diagonal a mi casa, había un aviso fúnebre sobre la acera y recostado a la pared. Desde la esquina en la que vivo, en un segundo piso, no alcancé a leer de quién se trataba. Tal vez pudo haber sido la dama, ya vieja, como de setenta años, que iba casi todos los días a una legumbrería, muy cerca de aquí, en la que, según he sabido, las señoras del barrio iban (van todavía) no solo a comprar plátanos y cebollas, sino a hablar de la vida del sector, de si escucharon unos balazos anoche, de que se robaron una motocicleta en la otra cuadra a una muchacha que no era de por estos lados, sabés querida que vimos entrar a un tipo raro en casa de doña Mery, y todas esas parlas y otras parecidas las he conocido porque mi mujer, que no es tan vieja, también va a ese lugar de la mañana a conversar y escoger tomates.
Lo del letrero funerario me llamó la atención por unos instantes, pero luego olvidé el asunto porque de muertes ya estamos acostumbrados en la ciudad, pero más que todo, en esta calle, en la que, como caso curioso, casi todos somos viejos, pues eso es lo que desde el balcón observo, y entonces se cree, eso dicen, que la Pelona, como la llama doña Genoveva, dueña de una tienda en esta misma cuadra, está al acecho y cualquiera puede ser el escogido. En realidad, nunca supe el nombre de la señora de edad que yo suponía sería la muerta y hoy apenas me he enterado de que se llamaba Aurora, porque mi mujer me lo ha dicho, aunque en rigor sabía que en efecto alguien había muerto allá, no porque hubiera un anuncio, sino porque hoy vi a un hombre abatido, en el balcón, aferrado a la reja, la cabeza gacha y como sollozando y me he puesto a decir por dentro pobre tipo, parece tan solo y desamparado, y a mí ni siquiera se me ocurre pasar hasta allá y saludarlo con un rictus de pesar en los labios, de esos que le duelen a uno, mucho más cuando las palabras no fluyen, y decirle un “lo siento” que suene sincero, y, en medio de todo, lo que deduzco es que el hombre se quedó solo y ese es un destino ineludible, dice uno, como para no entrar en pensares que pueden molestar el alma.
El caso es que sí se murió la señora del señor que vi en el balcón y a mí me ha ido entrando como una pensadera sobre cómo es quedarse uno solo, porque supongo que el vecino debe estar en esa condición, ahora sí, solo de remate, no he visto a nadie más que le acompañe, y desde hace tiempo no he visto a otros diferentes a él y a ella en el balcón. No sé por qué no me nacen ganas de ir hasta allá y desde abajo, muy juntito al lugar en el que estuvo puesto el aviso, mandarle un saludo de solidaridad, pero no, creo haber perdido el sentido de vecindad, tal vez desde que decidí mantenerme alejado de los demás de por aquí, cuando precisamente en esta esquina me asaltaron dos tipos a pleno sol y bueno, yo no grité, no insulté, ni sentí miedo, pero sí rabia porque yo veía que otros miraban sin inmutarse, o tal vez sí, como si fuera un espectáculo el que a uno le estuvieran birlando cualquier cosa, y claro, no llevaba casi nada, unos billetes arrugados y una lapicera y no más, y sentí ganas de vomitar en el asfalto cuando los dos muchachos se fueron, despacio, cada uno con una especie de bamboleo. “¿Le robaron, señor?”, preguntó alguien, con una voz de estupideces y yo no contesté.
Me parece que en otros días esta esquina era más calmada. Eso me decía mi mujer, porque yo casi no paraba por aquí, unas veces trabajando, o me quedaba después del turno en un bar del centro, echando monedas a las canciones del traganíquel, mirando a la copera, que tenía unas caderas grandotas y una cara de aburrimiento. Era mejor verla por detrás, y tal vez por esa razón la hacía ir cada rato al mostrador para que me trajera más pasantes de zanahoria y limón. Ella, creo, sabía que el propósito oculto era que le mirara el trasero y, en ocasiones, tal vez cuando el tedio la dejaba, lo contoneaba con entusiasmo. Valía la propina. Digo que no era tan fregada esta parte del barrio porque nunca, al llegar tarde, pasaba nada. Pero sí me daba cuenta de que las ventanas tenían ojos detrás de las cortinas y la señora del aviso funeral era una de las que se asomaba con deleitoso cuidado, seguro a ver qué tan borracho había llegado su vecino. A veces uno alzaba la mano para que los husmeadores se sintieran pillados.
En esta esquina mis soledades fueron creciendo y llegó un momento en que nadie de por aquí me importó. Ya estaban lejos aquellos que conocí hace tiempos y los que llegaron no me llamaron la atención, tal vez porque uno se torna huraño con el paso de los días, cuando las corvas empiezan a doler y en las rodillas principia como una tembladera, como una tiesura, qué se yo, y salir a caminar no es ningún atractivo, sino una especie de castigo. Me gustaba más estar fuera de esta jurisdicción de señoras que ya no tenían ningún encanto y que no valía la pena verlas caminar desde el balcón, y de hombres, como yo, tal vez, a los que se les notaba el hartazgo o el cansancio, que los dos son síntomas de ya no tener ganas de nada. Y cosa extraña, por aquí no es que abunden los jóvenes, excepto los que llegan de otros lados a robar motos, como supe que dicen las señoras de por acá, por ser lugar de desolación.
El aviso blanco de letras negras me puso a pensar sobre cómo he perdido el interés por el barrio, no me importa quién vive al lado ni al frente, ni diagonal, ni tampoco las noticias que mi mujer trae cada que va a lo de las legumbres, leches y arepas. En otros días, quizá, hubiera salido a la calle y sin premuras me hubiera acercado a leerlo, pero solo por una curiosidad, no porque me importara en realidad quién era el muerto, que me he ido acostumbrando a las ausencias, sin más ni más. Claro que, a ella, a mi mujer, parece habérsele contagiado mi indiferencia porque, que yo me haya dado cuenta, no ha expresado ninguna intención de ir hasta el hombre que da la impresión de haberse quedado solo en el mundo. O puede ser también que me interesa poco lo que ella haga o deje de hacer y entonces yo pueda ser un tipo que haya perdido toda sensibilidad y mi mujer no sea más que otra sombra. El cuento es que la triste imagen del hombre me ha trastornado y tal situación me preocupa, más por mí que por él, porque parece que ya estoy sintiendo ganas de ir a tocar su puerta y decirle que nos vamos a tomar una cerveza en la tienda de doña Genoveva para hablar de por qué diablos por aquí ya nadie se preocupa por leer los avisos de muertos ni por los hombres que se van quedando solos.