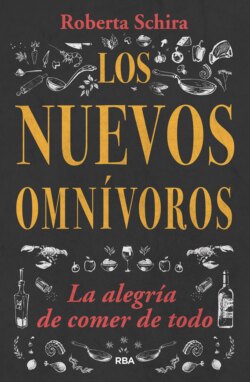Читать книгу Los nuevos Omnívoros - Roberta Schira - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 ¿QUÉ HA SIDO DEL PLACER DE LA MESA?
ОглавлениеEn el ámbito científico y de los especialistas, siempre ha sido importante estar al corriente de los nuevos descubrimientos en el campo de la alimentación. Pero hasta hace veinte años estas noticias solo se compartían en los ambientes de estudio e investigación, mientras que nosotros, los comunes mortales, nos manteníamos a distancia. ¿Cuándo llegó la ola del terrorismo alimentario? Para comprenderlo, debemos remontarnos a la historia de los comensales italianos desde los años cincuenta, y avanzar a partir de ahí. Lo haremos rápidamente. Pero, para no correr el peligro de caer en la generalización, lo primero que hay que hacer es distinguir entre el campo y la ciudad.
Las costumbres alimentarias en las grandes ciudades, donde tras la posguerra comienzan a nacer las fondas y después los restaurantes, y donde aparecen los primeros electrodomésticos en las cocinas, eran distintas de las del campo: los primeros supermercados y el frigorífico, por ejemplo, no llegarían al mundo rural hasta una década más tarde. Algunos sociólogos relacionan la irrupción de los electrodomésticos con una mejora de la condición femenina; ya no se hace la compra a diario y la mujer dispone de tiempo libre para dedicárselo a sí misma. Por otro lado, la cultura sensorial de los que han crecido jugando en el patio de una granja, es mucho más rica que la de quienes compran la comida en la tienda de alimentación de la gran ciudad. Por el contrario, quien vive en la ciudad estará más informado de las tecnologías alimentarias y de las nuevas tendencias culinarias. La segunda distinción cabe hacerla entre cocina doméstica y cocina de trattorie* y restaurantes. Los niveles e ingredientes eran distintos, tanto antes como ahora. El que puede permitírselo va al restaurante para probar platos que en casa no se preparan, sobre todo de pescado. Los años del llamado «milagro económico», a principios de los sesenta, traen consigo la costumbre de ir a la pizzería el sábado por la noche y de almorzar en la trattoria los domingos. Aumenta el bienestar material y nace el consumismo. En consecuencia, no hay por qué asombrarse de que la dieta de los italianos experimente una serie de cambios: a la Italia agrícola le encanta el pan, las tortas, la polenta —sobre todo en el norte—, mientras que, a partir de los años cincuenta, la comida que identificará a todo el país pasa a ser la pasta: raviolis, bucatini, macarrones, penne, espaguetis.
Pan, pasta, fruta, verdura, muchísimas legumbres, aceite virgen extra de oliva, pescado y poca carne: es la dieta mediterránea, codificada en aquellas fechas y declarada «patrimonio oral e inmaterial de la humanidad» por la Unesco en 2010. Quien la cataloga y promueve es el médico estadounidense Ancel Keys, que en 1962 se establece en el Cilento, donde vivirá veintiocho años y estudiará concienzudamente la alimentación característica de aquella zona. A continuación, llega la industria alimentaria, con los tratamientos para la transformación y la conservación de la comida, si bien los congelados aún no se comercializan. Por consiguiente, la alimentación de aquellos años se basa sobre todo en productos locales, de temporada y frescos. Disculpad un momento, pero estos tres calificativos ¿no suelen aparecer en los decálogos de los chefs más laureados de todo el mundo?
El frigorífico es el gran protagonista en la cocina, un auténtico fetiche para las amas de casa de la época. Tras las restricciones de los años del racionamiento, actualmente, el modelo imperante es el norteamericano, hipercalórico. La carne bovina, que sobre todo en el campo solo se consumía en días de celebración, aparece más frecuentemente en la mesa, aunque sea en una cantidad modesta, como obsequio al régimen alimenticio hiperproteico importado por Estados Unidos, donde las campañas publicitarias alaban las virtudes de la carne.
En el ámbito provincial, el supermercado —el primero abrirá en Milán en 1957— no se convertirá en norma hasta finales de los sesenta. En cambio, sí es de ascendencia totalmente urbana la tradición de salir de excursión fuera de la ciudad e ir a las hosterías durante los años del boom, hasta llegar al movimiento de los paninari* y los fast food. Italia, que se alzaba lentamente entre las ruinas de la guerra, con la euforia del crecimiento demográfico, del desarrollo económico, de la conquista de la Luna, no tiene ganas ni tiempo de dejarse atemorizar por las insidias de la comida, que ahora abunda en las mesas. Se come despreocupadamente, sin pensar en la línea, en casa y en la trattoria, que, por lo general, es de gestión familiar: la esposa en la cocina y el marido en la sala sirviendo los platos junto con los hijos.
En los años setenta, se imponen los vol-au-vent con rellenos variados, los rollitos de jamón de york y ensaladilla rusa; entre los primeros platos, el arroz primavera; entre los postres, el crêpe Suzette, el zuccotto (un bizcocho en forma de cúpula, bañado en licor y relleno de nata, chocolate y frutos secos entre otros ingredientes), la sopa inglesa (distintas capas de bizcocho con licor, trozos de fruta, crema pastelera, etcétera). Postres, todos ellos, que respondían a nuestra xenofilia. En la trattoria, pero también en el restaurante, se había impuesto la insana costumbre de llenar el primer plato hondo de pasta con doble acompañamiento o, aún peor, triple («i tris di primi»). La elección suele recaer en los míticos tortellini 3P (panna, prosciutto, piselli; es decir, nata, jamón, guisantes), junto con los ñoquis a los cuatro quesos y los penne alla boscaiola (con champiñones, tomate, aceitunas negras y beicon).
Por aquellos días, la televisión estatal, aún en blanco y negro, contacta con el periodista y experto en gastronomía y en vinos Luigi Veronelli y le encarga que traslade su saber a la pequeña pantalla. Nace A tavola alle 7, un programa de gran audiencia que Veronello conducirá de 1971 a 1976. Junto a él también aparece Ave Ninchi, maestra de cocina, además de gran actriz cómica. En el programa, dos concursantes compiten en la preparación de un plato, cada uno representando a su región. Un jurado compuesto por expertos, cocineros famosos (aunque no solo), decide cuál es el mejor plato y declara un vencedor. ¿Una especie de Master Chef ante litteram? Sí, pero puede que con algún contenido más. Durante esos años, el programa contribuye a crear en los italianos la conciencia de que poseen un rico patrimonio culinario que hay que salvaguardar a toda costa. Veronelli era un gran narrador: nos hizo comprender el valor de la tierra, el esfuerzo de cultivar los campos, la importancia de las raíces. Todos ellos, temas que hoy en día quedan restringidos al concepto «glocal»: sentirse orgulloso de defender lo local, pero con la mente abierta a lo global. Me gusta pensar que Veronelli fue el primer revolucionario crítico gastronómico italiano. En los años ochenta, en Italia se difunde lentamente el movimiento de la nouvelle cuisine, fundado en Francia en 1972 con el impulso de los críticos Henri Gault y Christian Millau. Estos son sus principios básicos: en la cocina ha de primar la preparación de alimentos frescos, sabores limpios y no camuflados, raciones no abundantes, cocciones rápidas. Una magnífica lección, aunque a menudo mal interpretada, hasta el punto de que incluso hoy en día, para muchos, nouvelle cuisine significa raciones escasas y cuentas desorbitadas.
A finales de los ochenta, en Italia eclosiona el fenómeno cultural de los paninari, justo cuando en Milán abre el primer fast food de la península. Nadie soñaba tan siquiera con analizar qué había dentro de aquellos bocadillos, ni si la carne provenía de la ganadería intensiva o era congelada. El programa Drive In, un espectáculo cómico de muchísimo éxito, convirtió al cliente de los fast food en un nuevo tipo de italiano que, inspirado en modelos norteamericanos, comía sin demasiados remilgos.
Son los años de la «rúcula en todas partes». Del arroz con fresas, el solomillo a la pimienta verde y el «banana split». Y también del terrible surimi (rollos de pasta de cangrejo), de los corazones de palma, del helado de Praliné. En la televisión emitían Happy Days: imperaba el modelo estadounidense. Algún periodista científico exhortaba tímidamente a leer las etiquetas de los envoltorios de pastelillos y de salchichas, pero apenas nos interesaba la fecha de caducidad. A media tarde, hacía años que la rebanada de pan con aceite (o de pan, mantequilla y azúcar) había sido sustituida por tentempiés como las barritas envasadas o los aperitivos de todo tipo.
No olvidemos que el primer movimiento vegetariano nace en Kent, Inglaterra, a mediados del siglo XVIII. Es en este país donde a la causa vegetariana se sumaron importantes motivaciones vinculadas al contexto sociopolítico. Más en concreto, la renuncia a la carne era una forma de protestar contra el colonialismo. Matar a los animales para alimentarse era un lujo y un despilfarro inútil. A partir de la primera Vegetarian Society, el movimiento se expande hasta llegar a la fundación de la International Vegetarian Union en Dresde, en 1908.
Esta inocencia inherente al acto de atiborrarse, que ya estaba sometiéndose a discusión en la zona más avanzada de Europa, se empieza a tambalear en Italia alrededor de 1986. Un buen día nos despertamos de forma brutal con la noticia de que el vino de cosecha propia podía ser un veneno: me refiero al escándalo del vino con metanol, producido y comercializado sin escrúpulos. Una de las primeras noticias alarmantes respecto de la comida.
Como reacción a las cadenas de fast food, en Bra, provincia de Cúneo, también en 1986, nace el movimiento Slow Food, fundado por Carlo Petrini. Según él, la historia de la alimentación italiana se encuentra en continua evolución. Este movimiento contrapone la lentitud del pensamiento y el consumo consciente a la velocidad del consumo irresponsable. Surgen nuevas asociaciones, movimientos y revistas inspirados en principios similares; con la colaboración de Slow Food, surgen las guías de Gambero Rosso y se empieza a dar importancia al vino elaborado como es debido. En los restaurantes, cada vez resulta menos frecuente oír la pregunta: «¿Blanco o tinto?».
Abren las beauty farm (balnearios, spas) y se empieza a cuidar el cuerpo en los gimnasios con la actividad aeróbica. ¿Recordáis Più sani e più belli, presentado por Rosanna Lambertucci? Se trata de uno de los primeros programas dedicados al bienestar, a imitación de otros formatos norteamericanos.
¡Cuánta nostalgia nos provocan algunos platos de antes, aunque ahora nos parezcan un poco kitsch, como el cóctel de gambas que dominó los años noventa! ¿Y qué tenían en común los pennette al vodka y los tagliatelle paglia e fieno («tallarines paja y heno»), cocinados con guisantes y jamón york? Una abundante dosis de aterciopelada, densa, calórica nata de cocina, uno de los primeros ingredientes demonizados, que, sin embargo, nunca faltaba en las despensas de nuestras madres. Aquella nata, conforme nos acercábamos al 2000, fue quedando desterrada. Tradicionalmente, en Italia se paraba a mediodía, los establecimientos cerraban: la pausa para el almuerzo era sagrada. A ojos de un extranjero resultaba un hecho incomprensible. Pero en los años noventa, en las ciudades, el tiempo para almorzar se va restringiendo. Los paninari pasan de moda y el estilo de vida hedonista del «Milán para beber»,* como decía un célebre anuncio, pasan de moda, mientras que «bienestar y salud» se convierten en las palabras clave. Fuera la nata de las cocinas y bienvenidos sean los alimentos dietéticos. La contraseña es «ligero»: quesos y yogures desnatados, Coca-Cola light… A lo «light» a toda costa, pronto se le suman los «alimentos de antes», como el «salchichón hecho en casa», el «vino de cosecha propia» y la «tarta de la abuela». Todas ellas expresiones que en más de una ocasión ocultaban falta de higiene y escasa calidad. Empieza la competición por poseer la certificación DOP: «Denominación de Origen Protegida».
Una tras otra, se suceden las batallas contra las grasas, empezando por la mantequilla, seguida de la margarina, hasta la más reciente: la campaña contra el aceite de palma. Al mismo tiempo, las modelos con curvas, que sonreían desde las vallas publicitarias de los años sesenta, cada vez se vuelven más huesudas. Cabe recordar que, en Europa, en el ámbito comunitario, la agricultura biológica se reguló por primera vez en 1991. Y así, lentamente, la partícula «bio» va ganando terreno hasta eclosionar en el 2000. Diez años más tarde, se hincha aún más cuando se empieza a hablar de cultivos biodinámicos y de «vino natural».
Durante la siguiente década, sin embargo, se invertirá la situación: una campaña contra la anorexia y en favor de la talla 46. Así es la historia de la humanidad: ciclos y reciclajes. De un exceso al otro. Y, al mismo tiempo e inexorablemente, los potentes lobbies farmacéuticos bajan los niveles de referencia de los triglicéridos para hacer que todos se sientan más enfermos y más necesitados de fármacos. Fármacos que en los últimos años han ido perdiendo cotización, a consecuencia de los integradores.
De este modo, las grasas, los carbohidratos y los azúcares se convierten en demonios de los que hay que huir, solo para acabar descubriendo más tarde que no es así. Algunos científicos del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney han demostrado en Cell Reports los beneficios de los carbohidratos en pacientes propensos a la demencia. Y no solo eso. La combinación perfecta se daría entre carbohidratos complejos del almidón asociados a las proteínas de la caseína. Sí, justamente la que se encuentra en los demonizados quesos y en la leche. Al parecer, pueden proteger áreas del cerebro responsables del aprendizaje y de la memoria, como el hipocampo: la primera zona del cerebro que se deteriora en sujetos afectados por el alzhéimer.
Sin embargo, bastó con que al día siguiente el New York Magazine titulase a toda página: «¿Y si las grasas no hiciesen engordar?». Era el verano de 2002. Desde aquel momento, la pasta y el pan se consideraron alimentos indignos. Unos años más tarde, se revalorizaron como parte de la dieta mediterránea. Un titular de una revista influyente lo recogen otro centenar de revistas, mueve el mercado, los gustos, las inclinaciones alimentarias de millones de personas. El uso correcto de las grasas se ha rehabilitado tras cuarenta años de terrorismo informativo. Y lo mismo ha sucedido con la carne, con los azúcares y con la mantequilla. ¿Otro ejemplo? El caso del café, criminalizado hace veinte años por estudios científicos que asociaron su consumo al cáncer de páncreas y al de ovarios: una falsedad científica desmentida en estudios posteriores. En la actualidad, tres tazas —italianas— al día parecen casi un salvavidas. ¿Es lícito pensar que nuestra orientación alimentaria está totalmente dirigida por los medios de comunicación que instrumentalizan las investigaciones científicas en favor de la gran industria? Puede que simplemente tenga razón Pollan cuando dice: «La industria alimentaria tiene un gran interés en exacerbar las inquietudes que nos provoca la comida, para después aliviarlas inundándonos con nuevos productos».
Podríamos hablar largo y tendido sobre modas alimentarias, pero no son estas las que determinan la caída del placer de la mesa. Desde los tiempos de los romanos, la cocina de un pueblo ha estado sometida a las modas. Lo que modifica nuestra actitud con respecto a la comida es el hecho de que, mientras en el pasado las noticias alarmantes eran muy infrecuentes, en la actualidad están a la orden del día. Se suceden las alarmas, y a estas cabe sumar las fake news, es decir, las noticias falsas que circulan con total impunidad por la Red y que aumentan la confusión. Todo ello incide radicalmente en nuestro modo de comer. Solos o en compañía. Convivencia quiere decir compartir el tiempo además de la comida; estar sentados uno al lado del otro alrededor de una mesa significa inevitablemente influir en los demás comensales con nuestro humor: puede hacerse en nombre de la alegría, de la simpatía y de la generosidad. Pero también podemos dejarnos contagiar por la ansiedad y por otros mil temores, y entonces comer juntos ya no resulta una experiencia positiva. Que desaparezca lo espontáneo es una de las primeras consecuencias. Después intervienen la desconfianza más o menos justificada, el prejuicio recíproco y la cerrazón total. La tercera vía es una oportunidad para el comensal omnívoro de vivir con serenidad los momentos de convivencia y, al mismo tiempo, pedir que se adquiera conciencia de que haciendo la compra cada día, o bien pidiendo en el restaurante un plato en lugar de otro, se puede influir en el futuro de la humanidad. Parece una frase rimbombante, pero al final del libro os daréis cuenta de que no lo es. La receta de la tercera vía incluye una pizca de ciencia, una pizca de conciencia y una pizca de filosofía.