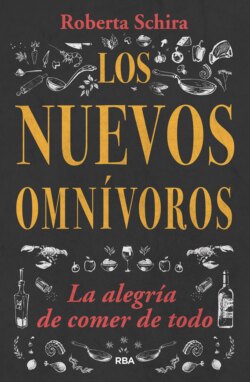Читать книгу Los nuevos Omnívoros - Roberta Schira - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 QUÉ BUENA ESTÁ LA COMIDA BASURA
ОглавлениеAyer llamé a Tom para saber qué tal le habían ido sus primeros días en Italia. Me contó que la noche anterior salió con sus amigos.
—Éramos seis —dijo Tom—, y tardamos cuarenta minutos en decidir dónde cenar. Uno quería ir al local de un amigo napolitano; otro, a una trattoria milanesa; otros dos preferían un McDonald’s; Luisa y yo, no. Insistí en que quería probar la cocina italiana, y ellos querían hacerme comer en un fast food, pensando que me sentiría más a gusto. Al final nos dividimos. Luisa y yo nos tomamos dos zumos y ellos se atiborraron de junk food.
Hacía años que no oía hablar de comida basura. No es que ya se haya acabado su condena mediática, ni que haya dejado de circular. Simplemente, no está en la cima de la clasificación de alimentos demoniacos. Actualmente, los primeros puestos de los «sometidos a juicio» los ocupan otros alimentos como el aceite de palma, la mantequilla, los lácticos y la harina blanca.
¿De dónde viene la comida basura? Nace en Estados Unidos. Durante la segunda posguerra, con la llegada del boom económico, la aceleración de los ritmos laborales empujó cada vez a más personas a comer fuera de casa. Lo que hasta entonces se consideraba el capricho de unos pocos, ahora se convierte en un hecho normal y extendido, en una necesidad, a fin de cuentas. La historia de la comida basura (junk food en inglés) va unida al primer restaurante McDonald’s, que se abrió en 1940 en San Bernardino, California. Los hermanos Richard y Maurice McDonald tuvieron una gran intuición: ofrecer a los clientes comida sabrosa; por lo general, asada a la parrilla, hecha en pocos minutos y a bajo precio. En 1948, los hermanos simplificaron aún más el menú, basándolo en hamburguesas, batidos y patatas fritas. En aquel momento, nació un nuevo modelo de restauración. En 1955, se produjo el fatal encuentro con el vendedor de batidoras Ray Kroc, que comprendió el potencial de la idea, firmó un acuerdo comercial con los hermanos y, finalmente, les compró la marca a comienzos de los años sesenta, para convertirla en un éxito mundial. Aunque pueda parecer algo banal, hasta entonces a nadie se le había ocurrido aplicar el principio de la cadena de montaje a la producción de comida para optimizar los tiempos. Doscientos diez es la cifra que obsesiona a los dependientes de McDonald’s: es el número máximo de segundos que deben transcurrir desde el pedido hasta el momento en que el cliente se va con su bandeja. Hablo de McDonald’s porque es la cadena de restaurantes de fast food con mayor implantación, pero esto vale para muchas marcas similares.
En los últimos años, McDonald’s y las otras grandes cadenas también han tratado de hacer más saludable su oferta gastronómica. ¿Cómo? Fácil, añadiendo, por ejemplo, el McVeggie, un bocadillo al que añaden una croqueta especiada rellena de guisantes, zanahoria, judías verdes, patata y cebolla, aderezada con lechuga y mayonesa sin huevo. También han introducido una carta de ensaladas de toda clase, y para terminar las propuestas saludables, una fruta de regalo después de un Happy Meal.
Y otras cosa por el estilo. Todos recordamos que en 2005 The Lancet publicó los resultados de un estudio realizado a lo largo de quince años en más de tres mil sujetos. Aquellos que solían comer en un fast food al menos dos veces por semana registraban un aumento de peso de cuatro kilos y medio respecto a los que iban menos de una vez por semana. A mí me pasa lo mismo cuando voy al sur y tomo comida sanísima.
Bromas aparte, cuando mi hijo tenía quince años, de vez en cuando nos obsequiábamos con un poco de comida basura, pero mis lecciones medio en serio, medio en broma sobre el placer de la mesa dieron sus frutos y, pobre de mí, ahora que ya tiene veinte, cuando hemos de celebrar algo, ya no me pide que lo lleve a McDonald’s, sino a un restaurante con estrellas Michelin de alguna capital europea. En su caso, el hecho de ir esporádicamente no ha transformado los fast food en uno de sus modelos alimentarios de referencia. Conocer y desdramatizar ayuda a disminuir la ansiedad. Bastó con hacerles leer a mis hijos algunos artículos sobre cómo tratan a los animales en las explotaciones de ganadería intensiva para que se fueran alejando gradualmente de los ingredientes de mala calidad. Sé muy bien que, si ingiero junk food, engulliré alimentos calóricos y perjudiciales, pero están sabrosos y así disfruto del momento. Y no solo eso: sigo divirtiéndome con mis hijos, y transformamos una experiencia aparentemente negativa en una pequeña clase de crítica gastronómica.
¿Qué se entiende por comida basura? Hamburguesas, patatas fritas, bebidas carbónicas, pero también galletas, bollos, crackers, piadine (tortas con distintos rellenos), cereales para el desayuno, aperitivos de varios tipos y así sucesivamente. También se consideran junk food la mayoría de los platos preparados, las conservas de distintas clases, como salsas o cremas dulces y saladas. Yo misma, que no soy una fundamentalista de la comida sana, debo admitir que a menudo pongo en práctica la «teoría del 5»: evitar comprar productos que contengan más de cinco ingredientes. En resumen, todo aquello que, aun siendo agradable al paladar (a veces muy agradable), posee un elevado contenido de sales, azúcares y/o grasas animales (pero también los aceites y las grasas vegetales de baja calidad), y en cambio, desde el punto de vista nutricional, es pobre en vitaminas, fibra y proteínas. Me viene a la mente una frase del célebre epidemiólogo Franco Berrino: «Coged serrín, añadidle una buena dosis de azúcar y si queréis también un poco de cacao, y probadlo. Descubriréis que tiene buen sabor».
El término «comida basura» lo utilizó por primera vez en 1951 el microbiólogo estadounidense Michael F. Jacobson, e incluía las bebidas. Muchos años más tarde, en 1972, ya como director del Center for Science in the Public Interest de Washington, Jacobson dijo: «Las bebidas son la quintaesencia del junk food, todo azúcar y calorías sin ningún nutriente. Los norteamericanos se están ahogando en las bebidas». Entre los estudios más alarmantes, destaca el que se publicó en Frontiers in Psychology, según el cual la comida basura reduce el apetito por los nuevos sabores, actuando sobre el mecanismo que regula la saciedad e inhibiendo la tendencia natural hacia una «dieta variada y equilibrada». Un estudio de la University of South Wales demostró que unos ratones alimentados con comida hipercalórica y muy elaborada sufrían considerables alteraciones de la memoria apenas transcurrida una semana.
¿Qué es lo que hace tan apetitosos a ciertos alimentos poco sanos? Según David Kessler, excomisario de la FDA estadounidense y autor del libro Perché mangiamo troppo (e come fare per smetterla), las grandes empresas alimentarias estudian y desarrollan sus productos en el laboratorio para llegar a la fórmula mágica, es decir, a la combinación perfecta de sales, azúcares y grasas. La finalidad es satisfacer la hiperpalatibilidad, esto es, el aumento de la sensibilidad gustativa, para excitar el cerebro. Asimismo, en el Instituto Scripps de Jupiter, Florida, han demostrado que la junk food actúa sobre los receptores de la dopamina (un neurotransmisor que interviene en los sistemas de recompensa cerebral) como las drogas, induciendo a la dependencia a quienes la consumen habitualmente.
La comida basura suele asociarse a las llamadas grasas hidrogenadas (ácidos grasos «trans») que se le añaden para prolongar su conservación. Pero pueden resultar perjudiciales: numerosas investigaciones señalan que el abuso de ácidos grasos «trans» eleva el nivel de colesterol malo (LDL) y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Todos los consumidores lo sabemos o nos lo imaginamos, pero eso no nos frena. Las grasas «trans» están presentes en grandes cantidades en la margarina, en los productos de panificadora, en los principales platos de los fast food y en los aperitivos industriales. Los aditivos alimentarios también tienen que ver: en Europa están permitidos trescientos, desde colorantes naturales y artificiales hasta potenciadores de sabor como el glutamato y el aspartamo.
En Japón, hacia el año 2000, nace un producto llamado Kitto Katsu. Gracias a una hábil maniobra de marketing, estalla la «Kit Kat manía»: Nestlé producirá doscientas ediciones especiales de las famosas barritas de chocolate y barquillo con sabores insólitos como soja, bitter, ostra y wasabi. Todos los quieren y, lo más importante, nunca tienen suficiente. Las estadísticas demuestran que el consumo de comida basura disminuye en los países donde la publicidad de junk food está regulada, como Australia, Países Bajos, Suecia y Noruega. Sea como sea, la pregunta «¿por qué nos gustan tanto estos alimentos?» me atormenta, me obsesiona, y tampoco deja de interesarle a la ciencia. Diversas investigaciones han observado que estos productos provocan una auténtica estimulación magnética en algunas zonas del cerebro vinculadas a lo que ha dado en llamarse «función ejecutiva». Es la que concierne a nuestra percepción del apetito y del consumo de calorías. Se activa una especie de dependencia psicológica de determinado sabor creado en el laboratorio.
Los dietólogos saben que, en ausencia de ciertas patologías, la mejor dieta es la de «un poco de todo», pero como resultaría una banalidad decírselo a los propios pacientes, se inventan teorías fantasiosas y técnicas de adelgazamiento a cual más original. Tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero sabemos perfectamente que mantener en forma nuestro organismo solo es una cuestión de entradas y salidas, como en las cuentas domésticas.
Y aunque nuestro cuerpo puede prescindir de la comida basura, creo que a nuestra mente puede resultarle beneficiosa alguna que otra transgresión. Es absurdo sostener que el consumo saludable de alimentos ricos en azúcares y grasas perjudican significativamente la salud, por el simple motivo de que los perjuicios que estos causan al organismo son fruto de un consumo habitual. Así pues, si queremos conjurar la maldición divina y la mirada de disgusto de los adeptos a la salud, bastaría con que la gente a la que le gustan estos alimentos se limitase a comer hamburguesas, patatas fritas o aperitivos varios solo de vez en cuando. En definitiva, como excepción y no como regla.
Resumiendo, estas serían las características que tiene la comida basura:
Está buena. La salivación forma parte de la experiencia de comer; cuanto más nos hace salivar un alimento, más nos gusta. Lo contrario es un alimento que deje seco el paladar. Por ejemplo, la mantequilla, el chocolate, los aderezos para la ensalada, los helados, la mayonesa… favorecen una respuesta salivar. Esta clase de alimentos emulsionados son, por lo demás, sabrosos, sensuales, reconfortantes.
Es económica. Sus ingredientes son mediocres: las grasas hidrogenadas, la sacarosa, los edulcorantes, las patatas congeladas, la carne congelada, mezclada cuando se tritura y con grasa, son materias primas que cuestan poco. Desafío a cualquier estudiante a encontrar fuera de un fast food un menú completo rico en grasas y proteínas por unos 7-8 euros. Una carne de vacuno que cuesta al por mayor de 2 a 3,5 euros el kilo no puede ser una carne de calidad (fuente: Informe Ismea, marzo de 2015).
Juega con los contrastes. Los «paladares expertos» que estudian los nuevos productos juegan con los contrastes, un poco como hacíamos los críticos gastronómicos cuando teníamos que juzgar un plato. Cuanto más rico en contrastes es un alimento, mayor es la sensación gustativa que se obtiene, y más placentera en su complejidad. Se llama «contraste dinámico». Un ejemplo: un praliné de un vistoso color, con un revestimiento crujiente y un relleno cremoso, y con una gratificante cantidad de grasa.
Se derrite irresistiblemente. El junk food tiene un truco: se deshace en la boca casi al instante. Entonces es como si los receptores le indicaran al cerebro: «Tranquilo, no estás comiendo mucho, lo que había en la boca ya se ha evaporado». En otras palabras, estos alimentos engañan a tu cerebro diciéndole que no estás harto, aunque estés engullendo un montón de calorías. Esto ha llevado a afirmar lo siguiente al científico alimentario Steven Witherly: «Se trata de una de las experiencias más maravillosas del planeta, en términos de puro placer». No seáis maliciosos, se está refiriendo a las patatas fritas Cheetos Crunchy.
Siempre es igual a sí misma. Una hamburguesa ingerida bajo el Coliseo tiene el mismo sabor que otra que se tome mientras se camina por la Quinta Avenida. Se llama «homologación alimentaria»: los pesos y la adición de aromas naturales o artificiales están perfectamente calibrados.
Engorda. Un panecillo con una hamburguesa Big Mac contiene una media de quinientas calorías. Y por norma uno siempre bebe algo y pide unas patatas fritas de guarnición, con lo que se llega fácilmente a las mil calorías.
Se come deprisa. Todo está calculado al minuto.
Es comida compensatoria. Para consolarte, puedes ir a comer a un fast food. Aunque estés más solo que la una, nadie te prestará atención. Lo sabemos todo. No se opta por la comida basura para compartir una experiencia gastronómica o cultural, al contrario, es más bien el tipo de vianda que se engulle en el sofá a las dos de la madrugada. O bien entras en un McDonald’s después de una reunión maratoniana de la que has salido con los huesos rotos y un contrato sin firmar.
Conclusión: no a la comida basura, pero sin verla como algo demoniaco. Sí, desde el punto de vista de la salud, siempre que nos gratifique y lo consideremos una pequeña comodidad que uno puede concederse excepcionalmente. Es la labor vuestra evaluar de vez en cuando si los remordimientos son superiores a la gratificación.