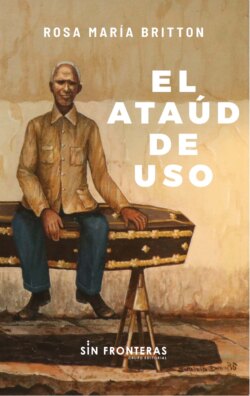Читать книгу El ataúd en uso - Rosa María Britton - Страница 10
02
ОглавлениеChumico es uno de esos pueblos perdidos en el litoral del país, encajonado entre el mar y la montaña. Está situado en la desembocadura del río Tatumí en la costa Sudeste del país, ya casi llegando al Darién. Nadie sabe exactamente quiénes fueron sus primeros habitantes, pero se dice que hasta Vasco Núñez de Balboa pasó por sus playas en su búsqueda del Mar del Sur. ¡Vaya usted a saber si esto último es historia o puro cuento, como el resto de las cosas que allí se dicen!
—Somos descendientes directos de los españoles, —afirmaba sentenciosamente doña Leonor, una de las matronas del pueblo.
—Aquí todos somos negros de pura raza, descendientes de cimarrones, —decía don Manuel, con la consiguiente indignación de unos cuantos que culpaban al sol del color de su piel.
—Los habitantes de Chumico, de pelo lacio y piel oscura, parecían más bien una mezcla de las razas que habían poblado la región, aunque no faltaba el negro timbo ni las mulatas de piel amarillenta y pelo ensortijado. Eran mestizos en su mayoría con sangre española bastante diluida, por cierto. Los indios chocoes habitaban las montañas más allá del pueblo y empeñados en conservar su nación intacta, poco se relacionaban con los habitantes. Todas estas descripciones vienen al caso solamente como explicación de la conducta un tanto atávica de los chumiqueños.
A fines del siglo diecinueve, allá por los años en que Francisco se moría lentamente, en Chumico vivían solamente unas seiscientas almas. Sesenta años más tarde, el censo seguía igual. Pueblo de poco porvenir, sin agricultura ni caminos por falta de tierras a nivel y aislado por la montaña y el mar, cada vez que nacía un niño, alguien abandonaba el pueblo dispuesto a radicarse en regiones más prósperas.
El pueblo consistía, en aquella época, en un conglomerado de casas encaramadas en pilotes, la mayoría de ellas a orillas del mar; casas construidas con paredes de caña brava y techos de hojas de guágara. Tenía una sola calle estrecha, incrustada de conchas de coca leca, comenzaba junto a la playa y subía serpenteando hasta el cementerio. En todo el pueblo no había un terreno plano ni dos casas al mismo nivel. Durante los meses de invierno, cuando las marejadas eran fuertes, a veces el agua subía hasta el atrio de la iglesia y si no fuera por los altos pilotes, más de una casa habría sido inundada por la fuerza del mar. Algunas, erguidas loma arriba, tenían el piso de tierra o de tablones, pero esas eran las menos. Por el medio del pueblo bajaba una quebrada que desembocaba en la playa. La iglesia estaba ubicada en una pequeña playa cerca de donde comenzaba la única calle del pueblo. Antigua fortaleza de paredes espesas y troneras en sus muros blanqueados con cal era el orgullo de los habitantes de Chumico. Esa iglesia era la prueba palpable de que en realidad los españoles se habían detenido lo suficiente para construir un fuerte y colonizar el área. Allí se albergaba la estatua un poco desvencijada del. Milagroso Cristo de Chumico. Nadie sabía cómo había ido a parar la imagen del Cristo al pueblo pero su fama se extendía por toda la región. Todos los años en el mes de marzo se celebraba una gran fiesta en su honor a la cual acudían devotos desde muy lejos. El Obispo de Panamá siempre enviaba a algún cura que durante esa semana se dedicaba a bautizar a los niños nacidos el año anterior y a casar a aquellos que sin esperar la bendición de la iglesia se decidían a vivir bajo el mismo techo. En realidad esto sucedía en la mayoría de los casos, siendo los chumiqueños de naturaleza ardiente y poco dados a la espera. Los más pudientes, iban a la isla de San Miguel a casarse porque allí había cura todo el año.
El camposanto de Chumico queda aún loma arriba casi llegando a la montaña, desde allí se divisa la bahía hasta Punta Pericos y toda la desembocadura del río Tatumí. A un lado, el cementerio termina abruptamente en un acantilado que desciende verticalmente hasta el mar erizado de negras rocas. La tierra rocosa y dura es difícil de cavar, pero no hay otro lugar en dónde enterrar a los muertos a menos que uno se decida por tirarlo al mar. Cuesta trabajo llegar a la cima de la loma cargando un difunto a cuestas y cómo será de difícil el tirón de canillas después de una noche de velorio regada de aguardiente y lágrimas. En medio de la bahía desemboca el río Tatumí profundo y peligroso, lleno de lagartos y caimanes corriente arriba. Esta es la única vía de comunicación fácil con el interior del país ya que resulta casi imposible cruzar las montañas a pie.
En la época de nuestra historia el pueblo había limpiado río arriba unos terrenos más o menos planos y era allí donde se cultivaban los pequeños sembrados de arroz, plátanos y caña de azúcar que alcanzaban modestamente para alimentar a todas las familias. Los alimentos se repartían entre todos aunque en más de una ocasión algunos peleaban por querer acaparar una porción más abundante de lo que en realidad les correspondía. Los hombres salían a cazar al monte y todo era distribuido equitativamente. La plata circulaba poco en Chumico. Solamente en la tienda del chino Ah Sing, se compraban en pesos contantes y sonantes baratijas, sal, café, jabón y telas medidas meticulosamente. El chino no le daba crédito a nadie, pero a veces cambiaba mercancía por pescado o arroz que eran los alimentos que él necesitaba. En realidad, ninguno de los habitantes de Chumico se mataba trabajando. La mayoría se contentaba con satisfacer sus necesidades básicas porque no tenían muchas ambiciones. Algunos se dedicaban a la pesca de la ostra perlífera, a pesar de los peligros del buceo a catorce varas de profundidad. A más de dos se los comió un tiburón y otros, como Manuel, quedaron medio sordos. Las perlas traían buena ganancia en la capital y los muchachos se arriesgaban, aunque cada vez se hacía más difícil el buceo porque ya escaseaban los moluscos. Así transcurría la vida en el pueblo totalmente ignorado por el gobierno central que desde Bogotá trataba de controlar al Istmo.
Al llegar el atardecer, las mujeres apoyadas en los primitivos balcones pasaban las horas entre chisme y chisme. Doña Leonor hablaba con Felicia cuesta abajo y si torcía un poco el pescuezo alcanzaba a ver la punta del balcón de doña Matilde González, a quien había que gritarle porque estaba algo sorda. Ello no era obstáculo para que la buena señora no se diera por vencida hasta extraer la última migaja de información de labios de sus vecinas.
—Leonor, Leonor. Hay carne en casa de Pastor. Mande a su hija a buscarla antes de que se acabe, —gritaba doña Felicia.
—Felicia… hoy me dijeron en la tienda del chino que los liberales se habían levantado en Coclé. Sólo es cuestión de tiempo y la guerra va a llegar hasta aquí.
—¡Dios nos ampare a todos!
La pobre doña Matilde, con el torso estirado sobre el balcón trataba de adivinar si los liberales se habían llevado la carne o si Pastor había sucumbido a algún pecado de la carne. Secretamente, a doña Matilde esa expresión de «pecados de la carne» siempre le había parecido pecaminosa «per se».
Una vez al año, por órdenes del Obispo, venía al pueblo el cura don Venancio y el tema favorito de sus sermones era el susodicho pecado. Cuando el cura comenzaba con sus diatribas, los oídos de doña Matilde comenzaban a acariciar las palabras —en contra de su voluntad claro está— ¡Carne Carne! y sus partes íntimas se prendían de recuerdos de humedades ya perdidas. —¡Jesús, María y José! —musitaba la vieja–. Mea Culpa, mea culpa. ¡NO! Era por culpa de don Venancio y sus sermones que tenía que rezar tres rosarios completos, penitencia que ella misma se imponía porque no es verdad que le iba a confesar al cura las flaquezas que sus sermones provocaban.
—Doña Felicia por favor, hable usted más alto, que no la oigo, —les chilló Matilde con medio cuerpo fuera del barandal.
Sin hacerle caso, las mujeres seguían su conversación, atentas a todo lo que pasaba en la calle.
Una bandada de chiquillos correteaba loma abajo perseguidos por los perros del vecindario, levantando una nube de polvo. Manuel venía de la playa, con el paso rápido de juventud arrogante que no teme a nada. Muchacho alto, de tez oscura y pelo lacio, dientes muy blancos que la boca de gruesos labios dejaba al descubierto por la fácil sonrisa. En la cabeza, un sombrero de paja, colocado de medio lado y camisa de cotona bien estirada que le daba un aire de elegancia poco común por esos lados. Por su labia fácil y educada hacía suspirar a más de una, sobre todo porque sabían que tenía una pequeña fortuna en perlas. Los ojos negros, de aspecto lánguido a veces y otras llenos de picardía, lo hacían aún más apuesto. Era uno de los pocos muchachos del pueblo que sabían leer y escribir bien. La familia Muñoz había completado su escuela primaria. Después, Josefa lo había mandado a la capital a casa de una hermana para que aprendiera un oficio que no fuera carpintero de ribera como el padre. Pero Manuel, luego de dos años, regresó a Chumico y no quiso volver a la zapatería en donde lo había colocado la tía. Años más tarde, cada vez que estrenaba un par de botas, confesaba que el olor a cuero nuevo lo mareaba y le daba ganas de vomitar.
Al verlo pasar por la calle, las mujeres comenzaron a cuchichear nuevamente.
—Ya va a molestar a la pobre maestra. Vergüenza debía de darle, con su padre acabado de enterrar y el asunto de la hija de Tiburcio sin resolver. Dicen que estaba embarazada y lo perdió y Tiburcio lo andaba buscando para darle una golpiza.
Doña Matilde exasperada al no poder oír la conversación entre Leonor y Felicia comenzó a gritarle a Manuel que silbando seguía su camino sin prestarle atención a las miradas acerbas de las viejas.
—Manuel, Manuel. ¿Cómo está Juana? Hace días que no la veo.
—Está bien, doña Matilde. Sólo un poco acabangada después del velorio.
—Dígale que mañana temprano paso por allá.
—Amén, Jesús, —susurró Felicia—, Juana no gusta de ella por santurrona y chismosa.
—Pobre Juana, —musitaba Leonor—, con esos hijos que tiene, ¿qué va a ser de ella? Son tan egoístas como Francisco. Mira que tener la ocurrencia de morirse solo en un cuarto en el que no dejaba entrar a nadie. Dicen que se murió de pura terquedad.
—Voy mañana temprano, ¿oyó Manuel? Mañana bien temprano —chillaba Matilde.
Manuel haciéndole señas de haber comprendido siguió su camino por la empinada cuesta que llegaba a la escuela.
—Ese muchacho va a terminar mal, ya verá usted Felicia —insistió Leonor— muy mal…
«Parecen cotorras en palo de mango —pensó Manuel— Dios me libre de sus lenguas». Y despreocupado continuó la marcha silbando entre dientes.