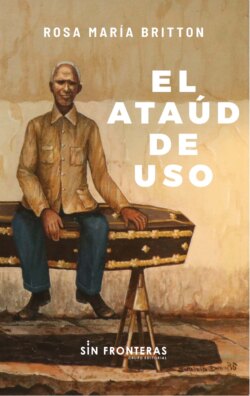Читать книгу El ataúd en uso - Rosa María Britton - Страница 15
07
ОглавлениеDurante los primeros días después que partió la fragata, la tranquilidad reinó en Chumico. Todos desconocían la presencia de los soldados que deambulaban por el pueblo y la playa en su patrullaje. Algunos de los militares trataron de entablar conversación con los vecinos pero sólo obtenían respuestas en monosílabos o miradas hostiles.
Lilia, la sordomuda del pueblo, lavaba la ropa y cocinaba para los diez soldados y el Teniente. Ella siempre había cuidado del Cuartel desde los años ochenta cuando llegó a Chumico el primer destacamento. Todos en el pueblo la apreciaban mucho por su hábito de hacerse útil cuando alguien estaba enfermo.
Los extraños sucesos comenzaron tres semanas después de la llegada de los militares a las playas de Chumico. El agua de la tinaja del Cuartel amaneció un día llena de renacuajos. Los soldados que metieron la totuma y bebieron sin darse cuenta, escupían asqueados al tragarse los resbalosos bichos. Esa tarde el Teniente mandó a recoger el agua a un lugar distinto; al Cuartel llegó limpia y transparente pero otra vez amaneció llena de los ágiles batracios que en la tinaja nadaban con gran desparpajo, ante el asombro de los soldados.
—Esto parece cosa de brujería, —murmuraban mientras subían al chorro en busca de agua limpia.
El viernes, el Cuartel se vio inundado de una plaga de alacranes. Aparecieron primero anidando en las botas de los soldados que al calzarse en la madrugada, medio dormidos todavía, recibieron tremendas picadas. Por la noche antes de acostarse, tenían que revisar cuidadosamente las hamacas porque invariablemente estaban ocupadas por dos o tres de los mortíferos bichos. Exasperado, el Teniente le gritaba toda clase de insultos a Lilia pero ella le hacía señas de no entender ni saber lo que estaba pasando y tranquila seguía pegada a su fogón cocinando para los soldados. Una noche, uno de los reclutas fue picado en sus partes privadas cuando trataba de hacer sus necesidades en una bacinilla. Los alaridos del pobre hombre se oyeron por todo el pueblo que aparentaba estar dormido. A consecuencia de este último ataque el soldado estuvo muy enfermo con los huevos que parecían caimitos maduros y el miembro hinchado, negro y muy dolorido. Lilia le contó los pormenores del incidente a los vecinos que a la tienda de Ah Sing fueron a enterarse de lo ocurrido la noche anterior. Muertos de risa, la veían gesticular y abanicarse entre las piernas, imitando los gestos del soldado con la picada fatal. El Teniente ordenó una búsqueda exhaustiva de los arácnidos en el Cuartel, encontrando más de veinte especímenes. Mandó a montar una guardia permanente alrededor de la vivienda, convencido de que los bichos eran traídos por alguien del pueblo. Pero a pesar de todas las precauciones, los alacranes siguieron apareciendo como por arte de magia en todos los rincones y los soldados vivían en constante sobresalto. A los veinticuatro días amaneció una culebra enroscada en una esquina del Cuartel que por fortuna no picó a nadie pues era de una especie muy venenosa. Enardecido, el Teniente Jaramillo fue en busca de Juancho. Lo encontró remendando tranquilamente unas redes, sentado debajo de su casa a la orilla de la playa.
—¡O usted para estos abusos en contra de la autoridad o nos veremos en la necesidad de arrestarlo por desacato! —Amenazador, le gritó a Juancho que lo miraba con asombro.
—¿A qué se refiere Teniente? ¿En qué le he faltado yo para que me amenace así?
—Usted sabe bien a qué me refiero, no se haga el inocente. El Cuartel está lleno de alimañas y no es por arte de magia que han aparecido allí. Estoy seguro de que es una conspiración de parte de alguien en este pueblo que quiere amedrentarnos. Y usted como Alcalde es el responsable de la conducta de sus habitantes.
—Pero Teniente, ¿qué culpa tengo yo de los alacranes?
Usted sabe que tenemos toda clase de bichos en este pueblo estando como dicen al pie del monte. Sin ir más allá, la semana pasada mi mujer mató a una culebra dentro de la casa. Ustedes deberían tener más cuidado. Hay que cerrar las ventanas de noche y revisar las hamacas.
—Mire Juancho: vuelvo y repito, o estos incidentes cesan o me veré obligado a tomar medidas que no le van a gustar a nadie en este pueblo. ¡Ya están avisados!
Marchó calle arriba, rabioso, dejando a Juancho con una protesta en los labios.
Como una sombra apareció Manuel a su lado, poniéndose a trabajar con las redes para disimular.
—¿Qué quería el Teniente?, —preguntó en voz baja.
—Anda algo asustado con una plaga de alacranes que ha aparecido en el Cuartel, —le contó Juancho burlón—. Yo le expliqué que por ese lado del pueblo hay muchas alimañas y que debería tener más cuidado Está enfurecido y la quiere coger conmigo como si el ser alcalde me hiciera responsable de todas las cosas que suceden por aquí.
Siguió trabajando en silencio. En un tono de seriedad le dijo al muchacho:
—Ten cuidado Manuel, puede ser peligroso lo que hacen; el Teniente es capaz de hacerle mucho daño a este pueblo.
Manuel asintió. Ya estaba cansado de triquiñuelas y prefería una acción más directa en contra de los soldados. Pero una confrontación armada estaba fuera de toda posibilidad. En todo el pueblo habían cuatro a cinco escopetas de caza bastante viejas y muy pocas municiones. Además, pocos se iban a atrever a arriesgar su vida peleando con soldados bien entrenados para esos menesteres de guerra. Entre él y doña Leonor habían planeado la estrategia a seguir en contra de los soldados. Con el pretexto de ir a la iglesia a recitar novenas, reunía a los muchachos por las tardes para darles las instrucciones de ataque. Ah Sing también participó en la guerra a pesar de mantenerse refugiado a la sombra de su bandera. Estaba muy molesto por el papel moneda que los soldados le obligaban a tomar a cambio de las provisiones que a diario requisaban.
—Este papel no silve pala nada…!, —decía moviendo los ojos oblicuos desconsoladamente a la vista de los billetes. El arroz que llegaba al Cuartel estaba lleno de gorgojos; el pescado un poco pasado y la sal, negra y llena de pedruscos. Cada vez que el Teniente Jaramillo, indignado, le reclamaba la mala calidad de los productos que le vendía, el chino se disculpaba haciendo reverencias. El arroz limpio y la sal blanca la despachaba de noche por la puerta de atrás de la tienda en un entrar y salir de sombras silenciosas.
Desde la llegada de los soldados el modo de vivir de los chumiqueños cambió radicalmente. Las viejas ya no chismorreaban por las tardes de balcón a balcón. Con el paño en la cabeza rezaban a todas horas en la iglesia delante del Milagroso Cristo, por las almas de los mártires de San Miguel. Los jóvenes no salían a bucear. En grupos de dos o tres pasaban las horas en la playa dirigiendo miradas hostiles a los soldados que por allí patrullaban. El Teniente había prohibido las reuniones a menos que fueran rezos en la iglesia. Tampoco dejaba a los hombres irse río arriba a los sembrados de maíz y arroz a menos que fueran acompañados por una escolta, armados hasta los dientes. Habían pasado seis semanas desde la invasión de los militares y Carmen se sentía cada día más preocupada porque casi nunca veía a Manuel. Las pocas veces que logró hablarle lo encontró distante y con el pensamiento fijo en la situación que estaba viviendo el pueblo. La joven no podía entender su actitud y se sentía herida y abandonada. Eugenia, que nunca le había contado de su entrevista con Manuel, aprovechó la coyuntura política para sembrar cizaña entre los dos novios.
—Ese joven no tiene seriedad. Ya se lo había advertido pero no quiso hacerme caso. Ahora, cuando más lo necesitamos, no aparece por aquí. ¡Gracias a Dios que nos vamos de este pueblo! —repetía una y otra vez.
Así era. Terminaba el año escolar y cada día era más difícil mantener el orden entre los intranquilos chiquillos. Por la escuela corrían historias de renacuajos y alacranes que Carmen no lograba entender. Los alumnos, encantados con sus fechorías, recolectaban toda clase de alimañas para echarlas en el Cuartel bajo la dirección de Manuel y Leonor. Las jovencitas se encargaban de distraer a los soldados, coqueteando con ellos cuando subían al chorro a buscar agua; era fácil distraer a esos hombres con un contoneo de caderas.
El Teniente Jaramillo de vez en cuando llegaba a la escuela a conversar con doña Eugenia, una de las pocas personas en el pueblo que lo recibía con amabilidad.
—Siéntese un rato mi Teniente. ¡Qué tarde tan calurosa! ¿Le gustaría un vaso de chicha de tamarindo?, —solícita le preguntaba.
Las visitas cada vez más frecuentes del Teniente dejaban a Carmen indiferente. Desde sus años de niña se había acostumbrado a los uniformes de los cachacos y nunca se había visto obligada a escoger entre partidos políticos. Preocupada por sus relaciones con Manuel, el asunto de la guerra la tenía sin cuidado. No se daba cuenta de que el joven Teniente se sentía solo en el medio hostil en el que su deber lo había situado y buscaba la compañía de la maestra, joven culta y de su agrado. Finalmente, la insistencia del hombre acabó por despertar su curiosidad. Así se enteró de que el Teniente era oriundo de Cali, de familia distinguida y que a instancia del padre había escogido la carrera militar, que no era muy de su agrado.
—Preferiría estudiar leyes o filosofía señorita Carmen, pero mi padre opina que esas son ocupaciones de hombres débiles. Él alcanzó el grado de Coronel en el ejército de Bolívar en las guerras de los años veinte, cuando tenía mi edad y está empeñado en que yo siga el mismo camino. Ya está muy viejo y no quiero contrariarlo. No sé cómo ustedes se han acostumbrado a vivir aquí. Yo no entiendo a esta gente y créame usted que podría ser más rígido en el cumplimiento de mis órdenes de mantener la disciplina pero no quiero crear un conflicto armado en este pueblo. ¿Sabía que estos imbéciles se han dedicado a mortificar a la tropa echando toda clase de alimañas en el cuartel?
—¿A qué clase de alimañas se refiere?, —preguntó Carmen comenzando a entender los chismorreos de los alumnos. A duras penas reprimió una sonrisa.
—Renacuajos, alacranes y hasta culebras, —le dijo el Teniente—. Algunos de los soldados más exaltados son de la opinión de que una buena zurra a unos cuantos agitadores en este pueblo serviría de escarmiento a los otros. Sobre todo a ese chino sinvergüenza que solamente nos vende porquerías. A ese me gustaría retorcerle el pescuezo con su propia coleta... ¿Qué opina de todo esto?
—Por favor Teniente, me parece que sus sospechas son infundadas. Un acto de violencia en contra de alguien en este pueblo sería peligroso. Usted no puede culparlos a ellos por sus simpatías liberales. Por muchos años el Gobierno central no ha hecho nada por estos pueblos, solamente cobrarles impuestos. Esta gente es pobre pero tiene mucho orgullo y ustedes han aparecido como invasores y no como autoridad debidamente constituida, —le contestó vivamente, con el corazón sobrecogido por la angustia que las palabras del Teniente le producían.
—¿Invasores? Nos llama invasores?, —indignado le reclamó—. Señorita, hemos sido enviados para mantener el orden en la República. Nuestra República, recalcó con acento grave. Este país está siendo amenazado por una banda de cuatreros que quieren destruirlo para satisfacer sus mezquinos intereses. Yo quiero que usted le haga entender a esos salvajes que tienen que obedecer órdenes y dejarse de triquiñuelas o me veré obligado a tomar represalias.
Eugenia, preocupada por el tono de voz que la conversación estaba adquiriendo y la actitud un tanto agresiva de Carmen, los interrumpió afanosa.
—¿Un poquito más chicha Teniente? Hace tanto calor, qué barbaridad no pareciera que estuviéramos en diciembre.
—No gracias, señora. Ya me iba, tengo mucho qué hacer.
Partió con el ceño fruncido haciendo un saludo marcial a la maestra desde la puerta. Siguió con paso rápido rumbo al Cuartel situado al pie de la loma del cementerio. La guarnición dominaba casi todo el pueblo. Sólo una casa quedaba más arriba medio oculta por matojos y un gran palo de mango. Era la choza en donde vivía Amelio Recuero, negro viejo de quien se rumoraba que poseía poderes diabólicos. Casi nunca hablaba con nadie y vivía solo. De noche, de la casita salían ruidos de animadas conversaciones y algunos juraban haber oído música extraña y el sonar de tambores. Una vez por semana el viejo iba a pescar en su panga y siempre regresaba con el bote lleno para envidia de unos cuantos. El resto del tiempo se lo pasaba colgando filetes de pescado al sol y plátanos maduros para hacer pasaos que luego cambiaba al chino por otros víveres.
La gente decía que los pasaos de Amelio eran potentes afrodisíacos y se vendían rápidamente. El viejo se las arreglaba para vivir cómodamente sin tener que depender de nadie.
El Teniente se cruzó con Amelio, que encorvado y con un saco lleno al hombro, se dirigía a la tienda del chino.
—Perdone usted señor Recuero, —cortés lo detuvo—. ¿Me permite unas palabras?
Amelio se paró descargando el saco sobre las rocas del camino. Ceñudo miró al Teniente sin contestarle.
—Quisiera que me vendiera el pescado que lleva, a un precio razonable desde luego, —le dijo el Teniente.
Sin decir nada, el viejo santiguándose, escupió en el suelo muy cerca del pie del Teniente. Recogió su saco y siguió loma abajo, dejando al otro con el rostro enrojecido por la cólera que lo poseía.
—Maldito Pueblo!, —musitó—. Ya me las pagarán. ¡Maldito pueblo.!
A lo lejos, el mar tranquilo se aprestaba a recibir al sol a punto de sumergirse en su dorada superficie y los pájaros bullangueros se disputaban un lugar en los árboles vecinos. La belleza del atardecer por unos momentos distrajo al Teniente que rabioso se golpeaba las botas con una ramita que había recogido.
Los soldados que descansaban sentados afuera del Cuartel habían sido testigos del desplante del viejo Amelio y el Teniente lo sabía. Por largo rato se quedó parado contemplando el mar y añorando el terruño de la montaña que lo vio nacer.
—¡Maldito pueblo!, —volvió a repetir, marchando al Cuartel, sin contestar el saludo de los soldados que lo miraban con sorna. •