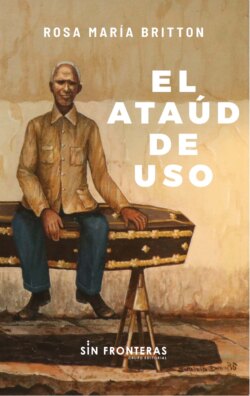Читать книгу El ataúd en uso - Rosa María Britton - Страница 11
03
ОглавлениеLa señorita Carmen había llegado de la capital hacía dos meses. Era la primera maestra que llegaba al pueblo, como gesto tardío de algún político que de repente se acordó que Chumico existía. Los habitantes del pueblo habían mandado peticiones por muchos años para que se les asignara una maestra, pero estas fueron ignoradas. A pesar de que San Miguel estaba más lejos, allá tenían cura y maestra permanentemente con la consiguiente indignación de los chumiqueños.
La maestra que llegaba era muy joven. De ojos oscuros, serios y la boca de labios delgados apretados casi en un mohín de amargura; el largo pelo negro estirado sobre las sienes y amarrado detrás de la cabeza en un rodete. No era bonita, pero sus delicadas facciones de piel muy blanca no acostumbrada a los rayos del sol, inspiraban simpatía al momento de conocerla a pesar de que sonreía poco. Había desembarcado de una panga que la trajo del barco anclado bahía afuera, muy erguida y sin pedir apoyo. Al pisar la playa se notaba turbada cuando los alborozados chiquillos que la esperaban gritaban al unísono: ¡Viva la Maestra! ¡Viva la Maestra!
Carmen Teresa Bermúdez era la hija menor de un matrimonio pobre de la capital. La madre, doña Evarista, quedó viuda a los treinta y cinco años y se dedicó a sus hijas con lo que le producía una pequeña fonda en donde daba de comer a casi toda la guarnición de colombianos acantonados en Panamá. Educó a las muchachas con la gentileza de las clases pudientes. Las cuatro aprendieron a pintar al óleo, a bordar primorosamente al pasado y punto de cruz, y algo de latín, además asistían a diario a los actos piadosos de las iglesias vecinas. Las muchachas pasaban los días entre misas, lecciones y novenas. La viuda se entendía sola con el trabajo en la fonda y nunca permitió que las hijas se rozaran con la soldadesca que acudía a comer allí.
—Yo no he criado a mis hijas para manos de soldados, —solía decir.
Carmen era la única que a diario se rebelaba en contra de la gentileza artificial impuesta por la madre. A ella, poco le gustaba la costura y siempre acababa la clase de dibujo tirando los pinceles contra la pared ante las constantes críticas del maestro, un español pintor de santos de iglesia que llevaba muchos años en Panamá. Él, le decía a doña Evarista después de cada lección:
—Carmen no tiene paciencia señora. A ella lo que le gusta es leer. No tiene ninguna vocación para el arte. Sería mejor que no la fuerce usted; a empujones no va a aprender nada.
—Déjese usted de tonterías. Mi hija es inteligente y va a aprender como las hermanas. Usted cobra bien por las clases que da y yo le pago con puntualidad, así que no tiene porqué quejarse tanto.
Resignado, el español no se atrevía a contrariar a la señora, pero de continuo le prestaba a Carmen tomos y volúmenes que él había traído consigo de España, una mezcla de novelas clásicas, libros de historia y filosofía. Finalmente, Carmen acabó por convencer a la madre de que ella no había nacido para artista del pincel y le expresó su deseo de matricularse en la Escuela de las señoritas Rubiano en donde las jóvenes recibían educación superior. Sus hermanas trataron de disuadirla de sus propósitos de estudiar, arguyendo que nadie se iba a casar con una sabionda. Carmen se encogía de hombros negándose a escucharlas.
—No me importa —le decía—, prefiero quedarme soltera a ser una ignorante toda la vida.
Doña Evarista, espantada, no sabía qué hacer con la hija cada día más retraída en su mundo de libros y que poco participaba de la vida social de la familia. Cuando cumplió los catorce años, acabó por acceder a dejar que se matriculara en la Escuela de las Rubiano.
Las veladas transcurrían alegres en la vieja casa de madera grande y cómoda situada en la loma de Las Perras. Las muchachas conversaban animadamente con los jóvenes invitados, bajo la atenta mirada de doña Evarista que desde su mecedora bien situada supervisaba la tertulia. En verano, el aroma del jazmín del Cabo que crecía en profusión en el patio central de la casa, inundaba las habitaciones con su dulzura. La mayor de las hijas llamada Irene, ya tenía novio a los diecisiete años. Se había comprometido con un joven español, dueño de una pequeña mueblería situada cerca de la playa de San Felipe. Las otras dos se entretenían con los oficiales de la guarnición y algunos jóvenes del vecindario. Carmen participaba muy poco en la conversación del grupo. De costumbre se sentaba en una esquina de la salita enfrascada en la lectura de uno de los libracos que el Profesor español le prestaba y hasta entrada la noche leía a la luz de una lámpara de querosín, sin importarle las idas y venidas de visitantes y parientes. En secreto, doña Evarista era de la opinión que la muchacha acabaría por aburrirse de tanto estudio.
—Ya se le quitarán los humos de la cabeza, —les decía a las otras hijas.
Pero Carmen, imperturbable, siguió estudiando bajo la tutela de las Rubiano. Por tres largos años se levantaba bien temprano y recogiendo sus libros salía veloz sin hacerle caso a las amonestaciones de Evarista que la llamaba a desayunar, aunque fuera un pedacito de bollo. En el día de la graduación, la madre por primera vez sintió el orgullo de tener una hija educada. Con su vestido vaporoso de volantes blancos y el negro pelo amarrado sencillamente detrás de las orejas con una cinta rosada, la muchacha se veía casi hermosa, con el rostro ruborizado de emoción al leer el discurso de graduación que tuvo el honor de pronunciar por ser la mejor alumna.
Armada con su flamante diploma, la joven comenzó la ardua labor de solicitar trabajo de las autoridades del Gobierno. Por esos días se preocupaban por las actividades liberales de los pueblos del interior y tratando de apaciguar las quejas por falta de atención, que a diario llegaban a las oficinas del Estado, decidieron despachar a las jóvenes maestras a los pueblos del litoral sur que nunca antes habían recibido educación formal. Es así como Carmen fue nombrada maestra de Chumico, el último pueblo de la región del sudeste del Istmo de Panamá. •