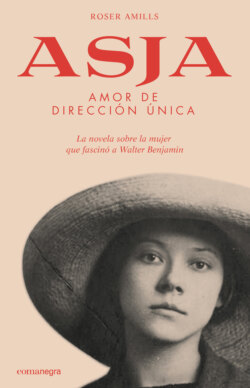Читать книгу Asja - Roser Amills Bibiloni - Страница 15
La primera encrucijada
ОглавлениеScholem lo había convencido. Walter encontró en sus consejos un camino transitable que le permitía aliviar los sentimientos de culpa que arrastraba, y le ayudó a tomarse más en serio que nunca su carrera académica. Pilas de libros altas como torres. Se evadía en el trabajo, se dejaba invadir; cualquier tarea lo obnubilaba y tendría a sus padres deslumbrados cuando lo contara. Iba a ser profesor, repetía convencido cuando le reclamaban por teléfono que regresara y se pusiera a trabajar. Nada podría distraerlo de su misión, de su camino hacia el saber, hacia el reconocimiento. Casi nada.
Un día, Gershom, con el que ya había viajado a los Alpes bávaros hacía poco y al que había descubierto frágil y contradictorio como él, señaló como un oráculo, con insistencia, otro camino de lo más extraño: le hizo notar que una tal Dora Sophie había acudido con un ramo de flores para Walter a escuchar una de sus conferencias en la Sprechsaal, esa nueva y estimulante sala de tertulia que el joven filósofo había fundado en la conservadora Universidad de Berlín, un foro de debate independiente para estudiantes críticos que acogía conferencias semanales. Scholem dijo que eso era una señal.
—¿Una señal de qué, Gershom?
—Trata de impresionarte, pero es la hija de un prominente sionista. Esa vienesa te conviene, Walter.
Qué ambicioso era, cuánto tenía aún que aprender de él…
En la conferencia había mujeres encantadoras, algunas asiduas, con las que Walter no se atrevía a hablar. La presión de tener que mostrar la mejor versión de sí mismo lo paralizaba y, sin embargo, una especie de liberación emanaba de aquella desconocida delicada, elegante, hermosa, de cabellos de color rubio oscuro y algo más alta que Walter… Tal y como le había sugerido Scholem, habló con ella, más allá de darle las gracias por las flores, receloso, y, en efecto, resultó de lo más extraña.
Tenía Dora Sophie Kellner una excelente posición social y no era que le faltaran pretendientes, pero le gustaba Walter, lo que a sus confidentes les pareció no solo una extravagancia, sino una temeridad. Estaba casada y Walter, con veinticinco años, ni había terminado sus estudios. Pero Dora se había fijado en él. Alguien le había contado que su padre, el señor Benjamin, era el ejemplo de perfecto burgués en que Dora esperaba verlo convertido en unos años. Algo así como un refugio. Una absurda barbaridad, un despropósito.
Y no había quien la frenara. Fría y feliz, lo miraba como quien contempla, seguro, el mar desde la orilla. Dijo que estaba allí porque ella y su marido deseaban aprender sobre el alma humana, que eran anarquistas y nihilistas, ni más ni menos. Sin embargo, parecía inteligente. Le tendió la mano y dijo:
—Posee usted un gran talento, Walter.
No tenía mucho sentido. Él había improvisado su conferencia con desgana, sin dirigir siquiera una mirada a su público. Había contemplado con los ojos fijos un rincón remoto del techo, al que parecía arengar con intensidad. Walter aceptó el cumplido como había aceptado las flores y se marchó por el pasillo polvoriento, pensando que, en verdad, nunca unas flores le habían producido tanta emoción. Supo que durante toda su vida había tenido ese deseo: que alguien viniera a tomarlo de la mano y se ocupara de él.
A las pocas semanas, la atracción entre ambos era evidente, así que Scholem propició nuevos encuentros: como colegas, decía, pues, si Dora estaba casada, Walter estaba, a su vez, comprometido con una novia que vivía fuera. Se limitarían a hablar largo y tendido de proyectos, de lingüística, de Sócrates; comentarían poemas de Hölderlin en largas tertulias con el marido, el periodista Max Pollack, y otros amigos… Poco a poco, Walter se fue relajando y le confesó a Dora que había tenido una infancia con muchas carencias de orientación judía. Entonces Dora se rio y dijo que aquello tenía remedio. Con Gershom y Walter habló de la posibilidad de hacer algo juntos al respecto, como estudiar hebreo, marcharse a Palestina… Y, mientras tocaban el piano —Dora estaba maravillosamente dotada para la música—, bebían, cantaban, inventaban futuros libros conjuntos y todo aquello resultaba de lo más estimulante e inofensivo.
Otro día, Dora observó que Walter miraba con atención un libro que ella acababa de cerrar y halló el atajo que buscaba. Se lo prestó y a él le gustó recomendarle otro. Hubo nuevos libros y encuentros, ya a solas, y Dora ya no hablaba solo del ambiente sionista de su familia, de filosofía, cábala, política, del compromiso de despertar a sus compañeros de universidad… Ella demostraba que sabía ser paciente con él. En largas conversaciones sobre el futuro, balanceaba de un lado a otro la cabeza, ligeramente, en señal de discreto acuerdo o desacuerdo. Finalmente, también viajaron juntos a los Alpes y a Ginebra y ahí él le confesó que había algo que le quitaba el sueño. La guerra estaba empantanada, parecía eterna, y de nuevo lo habían llamado a filas.
—Esta vez va en serio, Dora.
Se había resistido con nuevas tretas burocráticas, pero lo más probable era que tuviera que incorporarse en unos meses. Entonces Dora se sacó un as de la manga. Era discípula de un psicoanalista que, ante un numeroso auditorio de estudiantes y especialistas, había hipnotizado a una mujer, aquejada de parálisis histérica, y la había hecho caminar.
—Podría ser tu solución.
—¿A qué te refieres?
—Podría hipnotizarte.
No era una mujer común, desde luego. Dora había aprendido esas técnicas y le proponía a Walter ponerse en sus manos. Mediante ejercicios de respiración y de meditación, Walter se causaría a sí mismo unos dolores histéricos de ciática que lo librarían de la guerra: ¡garantizado! Las palabras se embarullaron en la cabeza de Walter. Aunque había mejorado sus dotes literarias, tenía aún serias dificultades para expresar sus emociones. Solo levantó la cabeza y la miró, con sus ojos como canicas, y dijo «sí». Dora se encargaría de organizar un viaje de fin de semana a un hotelito apartado, moderno y de paredes muy finas, para hipnotizarlo.
Hablaban suavemente. Qué voz tan delicada la de aquella mujer de ademanes exquisitos… El primer día, Walter fue incapaz de ponerle una mano encima y Dora no pareció sorprenderse. El segundo, acarició sus brazos, su cadera y su pecho con sus pequeñas y calientes manos. Su voz le quitaba los escalofríos y toda preocupación parecía menos importante; estaba a salvo. El último día, se había puesto flores en el pelo y le regaló toneladas de paz después del miedo; lo hizo renacer como el pianista revive una partitura. Averiguó que aquella mujer tenía muslos de seda y un lunar en la parte baja de la espalda y, por supuesto, se dejó hipnotizar.