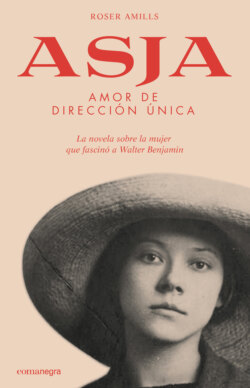Читать книгу Asja - Roser Amills Bibiloni - Страница 9
Lo que había en ella que había sido él
ОглавлениеCuanto más se sabe, más se sufre.
(Ecl 1-18)
El amor, lo mismo que el dolor, tiene la cualidad de ser difícil de cuantificar. Paradójicamente, esa dificultad ayuda a dar la medida justa de ambos. Juntos, dolor y amor adquieren una consistencia que se puede tocar —y medir— con una precisión que da escalofríos.
Esto sucede sobre todo cuando te das cuenta de lo mucho que has amado porque sientes una lástima inmensa al tratar de rescatar ese amor de un olvido de exactamente el mismo tamaño, y es justo lo que le ocurrió a Anna Ernestowna Liepina aquella tarde de octubre de 1955. Aturdida tras un viaje largo y pesado de Moscú al Berlín comunista para visitar a su amigo Bertolt Brecht, tuvo aún que dar vueltas durante una hora para encontrar la dirección.
La capital no se parecía en nada a la ciudad que había visitado tiempo atrás, estaba ahora irreconocible: una amalgama de ensueño y catástrofes aquí y allá, de edificios bombardeados a medio reparar; y no habían recolocado aún las placas de las calles. En su lugar, como gritos, grafitis del final de la guerra, de familias que advertían a sus hijos de nuevos domicilios para que aquellos que regresaran del frente con vida supieran dónde encontrarlos.
Eran casi las cinco de la tarde cuando subió la escalerilla de madera y llamó al 125 sin haber parado siquiera a comer. Justo un bloque del barrio de Mitte al fondo de un patio empedrado, tal y como Brecht lo había descrito. Quieta ante el portal, oyó ruido de muebles arrastrados o algo parecido dentro; por encima de ella, a un piso de altura, un pájaro de color acero sacó la cabeza de un nido en un hueco de la fachada y graznó hacia abajo.
Era, sin duda, el ave conveniente para una casa tan próxima al cementerio, pero traía consigo un escalofrío que venía de Siberia, la tierra de la muerte blanca, y ella tragó saliva, repugnada ante la visión. El cuervo le guiñaba un ojo que la conectaba con desagradables recuerdos, pero, por suerte, la puerta del 125 se abrió a tiempo para evitar la arcada.
Helene Weigel, tan tiesa como la recordaba, vestida de color oscuro pero más maquillada. Esta vez sonreía. Le gustó el ramo: flores pequeñas, blancas, modestas. Dio las gracias con una amable caída de ojos. Quizás la segunda esposa de Bertolt ya no sentía celos, aunque era imposible adivinarlo.
—Me alegra verte, pasa… Bert está reunido, para variar.
—No quiero molestar, si no es buen momento…
—¡En absoluto, Asja, por favor!
Asja era el nombre de guerra de Anna. Pocas personas quedaban que conocieran su nombre de pila y la llamaran así. Ya había impuesto el de Asja en la universidad, que luego juntó con el apellido de su primer marido, del que se había divorciado hacía mil años.
—Dame tu abrigo... Oh, cuidado: luchamos contra un ataque de termitas y apenas se puede cruzar este laberinto. Estoy a punto de hacer las maletas y marcharme… Te ruego que disculpes el desorden.
En efecto, la casa de los Brecht era un caos en toda regla: había pilas de libros por todas partes y carpetas llenas de papeles. Las habitaciones tenían los techos muy altos y aquí y allá había daguerrotipos, un rollo desplegado con un poema de Mao, varias mesas de escritorio cubiertas de papeles y sillas de diferentes diseños y colores que daban al conjunto un aspecto sumamente acogedor. ¡Qué suerte para Brecht y su esposa haber podido conservar esa biblioteca! A Asja no le quedaba nada. Libros, apuntes, cartas… fotos, incluso: todo destruido o requisado.
—¿Oyes los insectos? —exclamó Helene, como desde otra habitación.
—Disculpa, ¿qué has dicho, Heli? —titubeó.
—Te hablaba de las termitas.
—¿Dónde?
—Aquí, a nuestro alrededor. Se comen los muebles y los libros. De noche y de día… ¿Las oyes?
Asja aguzó el oído, tratando de situar esa vibración. Solo veía aceites desinfectantes y trapos desperdigados por los estantes vacíos. Su mirada se hacía febril por momentos. ¿Tenían los Brecht dos o tres mil volúmenes?
—¿Estás bien, querida? No tienes buen aspecto.
—Sí, bien, Heli…
—Estás pálida. Siéntate, por favor.
—¡Oh, no te preocupes, Helene! Estoy bien, el desinfectante me habrá mareado y apenas he descansado durante el viaje… ¿Te importa que fume?
Asja llevaba años sin dormir más de tres o cuatro horas, pero no podía pasar ni media sin un cigarrillo.
—Por supuesto que no. Ahí tienes un cenicero de los buenos tiempos.
Le señalaba uno con el cartel de una película que habían rodado años atrás Brecht y ella.
—Veo que no lo has dejado. Esos cigarrillos van a acabar contigo, Asja… ¿Teníais tabaco en el campo?
—Oh, sí —se encogió de hombros, evasiva. Temía el inicio de un interrogatorio—. Este mismo, a veces. El más barato. ¿Quieres uno, Heli?
Helene no daba crédito. Asja todavía fumaba majorka, ese tabaco de tan mala calidad que desde quién sabía cuándo los campesinos plantaban, recogían, secaban y cortaban en trocitos con molinillos artesanales. Lo rechazó: prefería mil veces los suyos a aquel tabaco pestilente de rusa comunista.
—¿Cómo puedes fumar eso?
—¡Ya me conoces! Soy una mujer de costumbres...
Asja no fumaba otra cosa desde jovencita. Poco más quedaba ya de aquella muchacha; quizás solo el carácter. Una cana en la ceja, un día tras otro en las arrugas de la cara, el cuello lleno de surcos y los hombros desequilibrados como una silla rota y esa verruga como una mosca doméstica sobre la barbilla. Y no tenía ganas de conversar, aun a sabiendas de que los espíritus curiosos como Helene no dejan de ser espíritus furiosos si no reciben respuestas… Pero peor lo había llevado con los espíritus supuestamente indiferentes: esos, bien lo sabía, podían resultar mucho más furiosos.
—En fin, Asja, disculpa mi curiosidad —y la miró con expresión trágica—. Me ha contado Bert lo de Siberia y… Supongo que habrá sido duro.
Quería saber más. En vano, trataba de dominar ese tipo de codicia. Como todos a cuantos había visitado ya Asja, Helene ansiaba conocer detalles sobre la vida en el campo de trabajo, las relaciones entre presos y mandos, lo que hablaban, qué se comía…, pero Asja albergaba demasiados malos recuerdos como para compartir todo aquello y cambiaba de tema sin parecer maleducada. ¿Cómo confesar que estaba contenta, en el fondo, de haber sido detenida, porque así se había salvado de horrores como la hambruna del sitio de Leningrado que se produjo entre el cuarenta y uno y el cuarenta y cuatro? La hija de Asja le había contado con lágrimas en los ojos que, en su ausencia, las autoridades soviéticas obligaron a los civiles a cavar trincheras, construir refugios, reforzar fortalezas, colocar alambres de púas… Cientos de miles de familias murieron de frío y hambre en sus hogares. Fueron casi novecientos días, durante los cuales empezaron a comerse a los caballos, después a los perros, a los gatos… Cuando estos se acabaron, se formaron bandas organizadas, como aquel grupo de una veintena de caníbales que —se decía— se dedicaban a interceptar los correos militares para comérselos. Los cadáveres de los niños desaparecían de las calles y en un lugar de Zelenaya donde se vendían patatas le pedían al comprador que mirara dónde se las guardaba y, cuando este se agachaba, lo golpeaban con el hacha en la nuca… Unas caladas más y a Helene no le pasó ya inadvertido el temblor de la mano, mientras Asja, una y otra vez, volvía a encender ese cigarrillo que se apagaba, que cargaba tanto en su interior. Sí, dijo con un guiño, era un tabaco terrible al que se había acostumbrado; y menos mal, porque no había otro en Siberia, aunque calló que aquellos cigarrillos del frío fueron maravillosos porque se fumaban en común. Una presa encendía uno, daba tres chupadas y se lo pasaba a otra, y así circulaba en la oscuridad del barracón. Si alguien daba una calada demasiado larga, enseguida se oía un reproche: «¡No te pases!». No iba a contarle nada de todo aquello a cualquiera. Asja era, bajo su discreto disfraz, una piel dura difícil de rasgar.
—Fue duro, Helene, sí. Digamos que ha sido el invierno más largo de mi vida… —inhaló cuanto humo pudo, pues aligeraba así el peso en el estómago—. Pero cuéntame tú: ¿qué tal os va en Berlín a Bert y a ti?
—Bien, bien, no podemos quejarnos… —suspiró la anfitriona—. No quería incomodarte. Deja que te ayude a quitarte el abrigo y la bufanda, por favor.
Sin el largo gabán, Asja parecía aún más delgada: cualquier corriente de aire se la podría llevar fácilmente, pensó Helene.
—Acompáñame, Asja…
Helene miraba sin parar el reloj de pared, con disgusto.
—¿Y qué te parece si vamos a la cocina y preparamos un té mientras esperamos que Bert termine con su visita? Tengo un buen contacto en el mercado negro… Te encantará este té verde.
Helene la trataba como a una niña o, peor, como a una enferma. Pasaron al lado de otro escritorio con un pequeño asno de madera de cuyo cuello colgaba un letrero: «También yo debo entenderlo». La cocina olía a col hervida y recibía una luz muy blanca por el ventanal. Helene llenó la tetera de agua en silencio y se dispuso a rebuscar tazas y té en los armarios.
—En cambio tú, Helene, tienes mejor aspecto que nunca. ¡Ya me contarás cómo lo haces! —trató Asja de halagarla para romper el hielo.
No era así, se dijo Helene. Lo decía para ser amable. La última vez que se habían visto, Helene la había echado de casa; pero las cosas podían haber cambiado, quizás.
—Me temo que el mérito no es de Bert —murmuró entre dientes, con un guiño—. Aún corretea como un gato en celo. Me ha dado poca paz.
—Recuerdo que era incorregible y ya imaginaba que no iba a cambiar con la edad, pero siempre ha sido honesto.
Bert era un hermano para Asja, un amigo, y no podía evitar defenderle.
—Tú sigue así, Asja, fiel a tus principios, del lado de los espíritus libres…, pero ya verás que sí ha envejecido. ¡Por fin!
—…
—Y aun así mantiene amigas aquí y allá. ¡Créeme, logra sacarme de quicio! Aunque cada vez menos y...
Una puerta se abrió a sus espaldas, cerca del comedor, y desde aquel rincón de la cocina vieron a Bertolt con una mujer veinte años más joven.
—Precisamente eso es lo que te decía. Ahí tienes a la visita de Bert —comentó Helene vuelta hacia la ventana como si hablara sola—. Se llama Ruth y es una de las actrices de nuestro Berliner Ensemble, la muchacha más bella de la compañía. Bert aún colecciona amantes jóvenes, como si así pudiera detener el tiempo.
—¿Berliner Ensemble?
—Sí, la compañía de teatro que fundamos hace unos meses. Yo contraté a Ruth y esta semana ya me la trae a casa. ¡El muy sinvergüenza…!
Asja retiró el hervidor. El agua borboteaba y la cocina se llenó del sutil olor especiado de las hojas de té quemadas, rizadas en formas caprichosas. Mientras, Helene, abstraída, no acababa de encontrar tazas.
—¡Parece mentira, Asja! —refunfuñó, mientras abría y cerraba armarios—. Todas caen como salmones que se tragan cebo y anzuelo con gusto. Ya sabes lo mucho que atraen los hombres aparentemente inofensivos con perilla y gafas de intelectual que miran con las pupilas húmedas de no haber roto un plato y dicen «tú sí, tú eres, tú vas a entender mi alma y podría amarte para siempre».
—…
—Pero son terribles… «Fíjate en el condicional», les intento hacer ver a todas. —Juntó las palmas, llevó los dedos a los labios—: «Podría». Pero no.
Seguro que Bertolt y la muchacha podían escuchar perfectamente el discurso, pero aquello no parecía importarle a Helene, que hablaba cada vez más alto.
—¿Has visto? —añadió al oír que Brecht cerraba la puerta de la calle.
A juzgar por el rubor de la muchacha que iba con él, Helene sospechaba que Bertolt sería todo lo honesto y fiel que Asja quisiera, sí, pero… Le dio un codazo a su confidente para llamar su atención, pues Bertolt ya estaba casi a su lado, y le susurró:
—Asja, me temo que Bert es fiel… ¡pero con demasiadas mujeres!
La simetría del tres. La necesidad de compartirlo todo de Brecht, de Asja, de tantos que se tragaron esas primeras ideas comunistas sobre el amor libre. «¿Acaso ella no lo entiende? ¿Por qué se quejará Helene a estas alturas?», se preguntaba Asja sin decir una palabra. Al fin y al cabo, Helene llegó a Bertolt también como amante y en similares circunstancias. Como todas. En lo único en que podía estar de acuerdo era en que había envejecido. En fin: tal vez Helene solo tuviera un mal día. Llevaba las uñas largas y pintadas y tamborileó con ellas sobre el marco de la puerta antes de retomar la palabra, esta vez para dirigirse al padre de sus dos hijos.
—Bert, tienes visita —gritó casi, con tres tazas en una mano como un ramillete, el mentón levantado. Agria.
Entonces él se volvió y escrutó a Asja con la cabeza ladeada y una sonrisa enorme. Se alegraba de verla tan altiva y bella como siempre. La había perseguido durante años, había recurrido a todas las tácticas que conocía para llevársela a la cama. Brecht era bueno en el arte de seducir mujeres: utilizaba la poesía, sus influencias, su astucia, de muchas y originales maneras.
Sin embargo, para su consternación, nada había funcionado. Encantadora y divertida, Asja lo había detenido siempre a kilómetros de cualquier puerta de dormitorio. Así habían logrado cultivar una confianza franca e infinita que Helene no había podido comprender ni soportar, por mucho que hubieran conversado a lo largo de los años para tranquilizarla.
—Querida Asja, ¡qué alegría verte! —dijo Bertolt, casi a la carrera hacia ellas, esquivando jarrones y alfombras enrolladas—. ¡Hermosa, ven a mis brazos!
Ahí estaba, con los brazos abiertos, los hombros cargados y menos pelo, tras sus gafas de montura de alambre, con el rostro más enjuto y huesudo.
Tras estrujarla con fuerza, con una mano sobre el hombro y otra en la cintura, la llevó a un rincón del salón casi en volandas, hacia una amplia ventana con vistas al cementerio de Drotheenstadt. Helene los siguió. En el lado opuesto, como centinelas, dos estelas chinas y el retrato de un Marx rechoncho y coloreado como las estampas de los santos.
—Hacía muchísimo que no sabíamos de ti: fue una alegría que anunciaras que por fin venías a visitarnos. ¿Tan bien te han tratado en Siberia?
Bromeaba mientras le ofrecía una butaca de las cuatro que había alrededor de la mesita redonda. Asja apagó el cigarrillo en un pesado cenicero de mármol blanco que tenía una cajita de fósforos al lado, con la que pensaba encenderse otro de inmediato.
Rebuscó en su bolso como si no lograra encontrar el paquete de tabaco: era su manera de sacudirse la inmensa pereza de responder. Desde que había salido, cada vez que visitaba a un amigo se sentía como si le revisaran las heridas.
—Bien, bien, no puedo quejarme. Conservo la vida: no es poco —arqueó una ceja pícara y esbozó una sonrisa forzada—; pero reconozco que me ha pasado factura el clima.
Brecht le dio una palmadita en el hombro y le rogó que se pusiera cómoda. Lo que le había sucedido a Asja no podía compararse a nada de lo que habían vivido él y su esposa, se dijo, mientras la miraba a los ojos. Cuando Asja bromeaba parecía más joven, pero si sonreía era una anciana desdentada. Con sesenta y cuatro años, había encanecido casi por completo y su piel estaba arrugada y pálida, pero sus pómulos y el brillo de sus ojos eran cautivadores. Sin embargo, las hinchadas piernas denunciaban que el escorbuto había pasado una buena factura a su salud, así que volvió a su rostro: brillaba a pesar de los trabajos forzados en el campo en Kazajistán.
—Algo nos contaron de que un tribunal militar te había sentenciado, de modo inesperado y expeditivo, a años de trabajos forzados por haber actuado como espía para los alemanes. ¡No podíamos creerlo! Como cuando nos dijeron que habían asesinado a Trotsky en México, o que la bella Tsvetáyeva se había suicidado colgándose de una viga…
—Sí, así es, Bert.
—¿Por qué te arrestaron?
—¡Qué más dan los detalles! Tuve una visita de la NKVD en Riga y me arrestaron con vaguedades como que mi amistad con intelectuales alemanes me hacía sospechosa.
—Es un milagro que hayas sobrevivido. Diez años en esas condiciones… ¿Cómo lo hiciste?
—Si no te importa, prefiero no hablar más de todo aquello.
—Vaya, no tiene buena pinta… ¿Te han soltado para que nos espíes?
La taza de Asja vibró ligeramente y la dejó en el platillo.
—¿Tú qué crees, Bert?
Bertolt se echó a reír, a sabiendas de que no era el primero que le hacía esa pregunta, pero veinte años de marxismo militante juntos le daban derecho a poner sobre la mesa sus sospechas. No iba a rendirse. Bien sabían ambos que en el socialismo real la palabra voluntario significaba que, si no hacías lo que se te pedía, el Estado caía sobre ti y tu familia. No era tan descabellado pedirle cuentas a su amiga…
—No te rías, Asja; me harás bajar la guardia. Veamos, no serías la primera que sale con vida de un campo de trabajo con una misión turbia que luego se descubre, o no… ¡En fin, no me lo cuentes, si no quieres! Así podré pensar lo que me plazca. Se dice que Reich y tú...
Se miraron. Bert trataba temas delicados. Muchos camaradas habían desaparecido en las fauces insaciables de los gulags en pocos años. Pero había que alegrarse de que Asja hubiera logrado salir con vida.
—Resulta gracioso constatar que, aunque en todo ese tiempo no pude siquiera avisar de que seguía viva, los rumores han recorrido miles de kilómetros.
—Y eso que las mentes curiosas no tienen buena prensa en la República Democrática Alemana, Asja… Pero, querida, los rumores han sido nuestra fuente de información durante toda la guerra y no hay manera: no nos recuperamos de tan vergonzosa costumbre. —Bertolt soltó una carcajada.
Asja admiraba la agudeza de Brecht y recordó lo placentero que era conversar con él; y él, lo tozuda que era ella. Pero a Asja no había nada que le apeteciera menos que evocar esos diez años de vacaciones forzosas. Así llamaba a su reclusión en la estepa del hambre.
—He decidido recuperar el contacto con lo que era y, sobre todo, volver a trabajar: dejar aquello en un vago recuerdo y mirar adelante.
—¿Olvidar el gulag?
—Sí, olvidar.
—¿Te lo han pedido los del Ejército Rojo? No será una tarea sencilla. Tal y como van las cosas, los que estamos tentados de olvidar enseguida comprobamos que no se puede.
—¿Sigues en el Partido, Bert?
—El Partido pronto ya solo seremos nosotros, Asja. Tú y yo. Así que si tú no me hablas de Siberia, no hablemos tampoco del Partido… Cuéntame qué haces en Letonia: será mucho más agradable.
—He retomado los talleres de teatro. Mientras no hable de política ni me meta donde no me llaman, me dejarán vivir de ello en paz.
Ganaba poco y pasaba hambre y frío, pero mantenía su mente activa. Eso sería bueno para no pensar, reconoció Bertolt, y en esa coincidencia empezaron a relajarse. Hablar de trabajo era cómodo y la conversación fluyó en esa dirección: la exdirectora del teatro letón Skatuve y el fracasado dramaturgo convinieron lo amargados que estaban tras esos años de guerra y penurias. ¡Pero vivos! Y con puestos de trabajo bastante decentes.
—¿Y cómo está el bueno de Reich? —se acordó de pronto Bertolt—. Me comentaron que buscaba actores en Berlín no hace mucho, que prepara muchas obras de teatro, pero no he logrado comunicarme con él.
—Estuvimos separados durante un tiempo… —manifestó, críptica, como siempre que hablaba de sus amantes—. Ahora vive conmigo en Letonia.
—¿Os van bien las cosas por ahí?
—El viento tumba a las vacas porque no hay grano con que alimentarlas y pronto nos tumbará a nosotros, pero siempre hay soluciones para todo. Tenemos nuestros contactos y salen los contratos... Va, cuéntame algo de ti, Bert; esto parece un interrogatorio.
—¡Con lo que fuimos tú y yo, Asja, y míranos…! Poco tengo que contar, aparte de este proyecto que ahora lo es todo para mí.
Su paz, el descanso del guerrero.
Señaló con una sonrisa el cartel de un metro de alto que tenía a su derecha, uno que el pintor Pablo Picasso acababa de dibujar para su compañía de teatro, ese Berliner Ensemble del que había hablado antes Helene. En el cartel, cuatro rostros rodeaban una paloma blanca con una ramita de olivo en el pico, dibujada de un solo y ágil trazo.
—Es mi enésima compañía y, como puedes suponer, hago lo de siempre, así que no voy a aburrirte. No hay mucho más que jóvenes que quieren interpretar mis obras y vetustos críticos que buscan defenestrarme... Estoy cada vez más desilusionado con todo esto.
—¿Por qué? —se volvió Asja, asombrada por el pesimismo de su amigo.
—La rebeldía envejece más deprisa que la piel o el pelo y no estoy satisfecho ya con nada de lo que emprendo. El miedo nos gobierna y en este Berlín de posguerra nadie parece tener opinión directa sobre nada: tampoco sobre mis obras. Me gustaba más cuando discutían conmigo, de frente...
Parecía cansado. Con el exilio, Brecht había sufrido su penitencia y también tenía mucho que olvidar.
—Mi hijo mayor murió en el frente y, el verano del cuarenta y uno, tuvimos que marcharnos Helene y yo a toda prisa de Moscú en el expreso transiberiano a Vladivostok, y de ahí en barco a California.
Habían vivido en Santa Monica, en los Estados Unidos, aislados durante seis largos años, y los americanos no se interesaron en su trabajo, así que malvivió de arreglar los guiones de otros en Hollywood.
—Como puedes imaginar, mis textos no eran aceptados por ninguna de las compañías cinematográficas y…
—Un completo fracaso —corroboró Helene, que acababa de sentarse al lado de su marido—. Hemos vivido muchos desengaños. Y los que nos quedan...
—Pero no debemos quejarnos, Helene. Piensa: mientras Asja tiritaba de hambre y frío en Siberia, nosotros hemos tratado con mentes privilegiadas en ese continente. Fritz Lang, Charles Chaplin… ¡Eso sí mereció la pena!
—Hasta que te enfrentaste al macartismo y dejaron ellos también de dirigirnos la palabra —añadió Helene.
—Y qué otra cosa podía hacer en esa sociedad antisocial —alegó, incómodo ante esas bruscas intervenciones de Helene—. Iban a por mí, Asja. No tuve siquiera que hacer nada: esos locos americanos y sus funcionarios se encargaron de todo. Orquestaron una caza de brujas y nos invitaron a marcharnos. Y, fíjate, Helene —volvió a dirigirse a su esposa, con tono burlón—: aquí ya no tenemos enemigos y puedes pasear con tus rechonchas amigas berlinesas.
—Date tiempo.
Bertolt cerró los ojos y asintió con la cabeza. Su mujer daba sorbitos al té, satisfecha de sus reflejos para fastidiarlo de vez en cuando con apenas dos palabras, y Asja encendió otro cigarrillo para incordiarla a ella.
—Como te decía, Asja, nadie confía mucho en mí ya. Soy un hombre de edad, derrotado. Me tengo que sentar para ponerme los calcetines, pero, no sé cómo, aún me meto en líos. Hace un par de años me detuvieron e interrogaron como a ti los sóviets. Exactamente igual. Todos nos temen, de todos los bandos: ¡algo habremos conseguido con nuestra revolución!
—No sé ni cómo te atreves a bromear sobre todo eso… Asja, créeme: fue una pesadilla. Menos mal que nos avisaron a tiempo y tomamos el primer barco a Europa —refunfuñó Helene—. ¡Siempre igual, Bert! Voy a por más té y algo para merendar… ¡Me ponéis de los nervios!
Bertolt acercó su butaca a Asja y se dispuso a completar sus batallitas. Manoseaba uno de sus puros mientras Asja observaba alrededor, distraída. Había una estufa de cerámica blanca, más estanterías bajas medio vacías, algunas máscaras en la pared. Junto a ellos, sobre un taburete, reparó en los tomos apilados de las obras completas de Lenin. ¡Cuántos recuerdos! Encuadernadas en cuero rojo. Al lado, otra pila con volúmenes más finos de poesía, Spinoza, Leibniz, su amigo Bloch. Y un ejemplar de Calle de dirección única. Aquel librito tenía muchos años, pero la portada, de su amigo Sasha Stone, se había conservado bien. Admiró el brillo de esas señales de tráfico rojas en forma de flechas y superpuestas, con el título dentro: seguían preciosas, apenas un poco descoloridas por el polvo, se dijo tras separarlo de la pila, con cuidado de no tirar los otros libros. Lo había abierto con la respiración contenida. Sí. En efecto. Tal y como lo recordaba. Ahí estaba la dedicatoria para ella en ese extraño librito publicado en Berlín en 1928: «Esta es la calle de Asja Lacis, la ingeniera que la ha abierto en el autor».
Ese libro sobre las rodillas era un viaje, un mapa de las sendas múltiples por las cuales dos destinos se habían empeñado en avanzar, sin éxito. Ella y Walter. Su mente se anegó de recuerdos, impresiones sin relación entre sí que borboteaban como un rato antes el agua de la tetera, y Asja no hubiera podido explicar nada de aquel torrente… Sin embargo, no le había pasado inadvertido a Bertolt que ella había demudado la expresión, que hablaba por sí sola.
—Los viejos tiempos, Asja, los viejos tiempos... ¡Pobre Walter!
—¿Sabes por dónde anda? —preguntó, sin apartar los ojos de las páginas que pasaba, ceremoniosa—. Tampoco he logrado localizarle aún... Eres mi primera visita de esos viejos tiempos. De momento he escrito a una amiga de su hermana Dora, y a la universidad, para que le cuenten que me concedieron la libertad hace unos meses y que estoy en Walmiera...
—Asja… ¿Nadie te lo ha dicho? Walter se quitó la vida.
—…
—Fue en otoño de 1940.
De esta manera le había correspondido a Brecht informar a Asja de que ya no hacía falta que tratara de localizar a Walter. Un escalofrío con quince años de retraso.
Fue como si Brecht hubiera tomado el cerebro de Asja con sus finos dedos y se lo hubiera sacudido. Le costó reaccionar. Conmocionada, su rostro palideció. El sol brillaba exactamente con la misma claridad que un instante antes a través de la ventana, pero, con los ojos empañados, no lo veía. Ambos callaron durante unos segundos que parecieron horas hasta que, al cabo de nadie podía precisar cuánto tiempo, Bertolt carraspeó y trató de dar detalles. Como si eso sirviera de algo. Los detalles, esos avales de veracidad, podían quizás ser un buen escudo para esconderse de las emociones, para evitar que los subyugaran, pensó él. Lo pequeño contra lo diminuto como veladura.
—… Walter trataba de escapar desde junio de ese año. Francia se había rendido ante Hitler y ya estaba a punto de cruzar los Pirineos hacia Estados Unidos… Pero no llegó ni a salir de Portbou. La versión oficial es que se suicidó, acosado por la policía franquista. También se habla de asesinato… Pensaba que a estas alturas alguien te lo habría dicho.
Helene había vuelto. Colocó la tetera sobre la mesa y apartó el cenicero y las tazas con mucho estruendo.
—Pobre Walter. Tu amado erudito… —entró en la conversación.
Ni siquiera la miraron.
—Mira que suicidarse… Me han contado que puso en peligro a quienes lo acompañaban. Su manía de no querer separarse de sus libros y papeles acabó con él. ¡Qué muerte tan estúpida…!
El parloteo de Helene, la brevedad desdeñosa de sus afirmaciones, esa manera de repetir como un eco «pobre, pobrecito Walter, qué cobarde, qué muerte tan estúpida…» fue el sonido de fondo del más grande, el más pródigo en consecuencias, el más definitivo hallazgo de la vida sentimental de Asja. Ella, la fría bolchevique, descubría, a medida que recuperaba el aliento, que tenía corazón, que había amado. ¡Había amado tanto a Walter…! Lo había amado durante casi treinta años; tanto, que sentía vértigo de pronto por no poder recordar ni el color de sus ojos; tanto, que se le cayó el libro de las manos.
Le temblaba la barbilla y tenía los ojos humedecidos. Asja siempre había sabido qué hacer con el espacio. Marcharse lejos. Escapar. Pero ahora no sabía qué hacer con todo ese tiempo que acababa de calcular ni con la grosera actitud de Helene. Aquella noticia y el modo en que la había recibido eran un sarcasmo del destino, un monstruo astuto y traicionero con fauces, un horno que acababa de incinerar las fuerzas de Asja.
Pero reaccionó. Agarró a Helene del brazo.
—Heli, no te permito… ¿Cómo te atreves? ¡Qué sabes tú! ¿Y si no fue cobarde? ¿Y si nada fue como lo imaginas entre nosotros?
—Querida, no te pongas así conmigo. —Helene tenía miedo, y por eso atacó—: Tú fuiste la que peor lo trató. ¡No sé a qué viene esta reacción!
Bertolt negó con la cabeza, se ajustó las gafas con el índice manchado de nicotina y se incorporó de su butaca para tomar las manos de Asja y apartarla de su esposa. Estaban heladas.
—Déjalo ya, Heli, ¡no es el momento!
Helene tenía información para humillarla. Eso era lo malo de haber tenido esa amistad extraña con ella, esas eran las consecuencias de tantas confidencias. Era como haberle entregado una pistola y haberse sentado a esperar a ver si apretaba el gatillo. Y sí: Asja le había dado munición de sobra.
—Bertolt, ¡no me grites! Sinceramente, os excedéis conmigo. Solo decía que Walter gozaba, efectivamente, de gran prestigio entre quienes le frecuentamos, pero era un perdedor... —Le ardían las mejillas—. ¡Anda, esto me pasa por ser sincera! ¡Calmaos y no me miréis así!
—¡Cálmate tú, Helene! —la reprendió Asja, con una mirada fulminante y la voz quebrada—, y no pretendas darme lecciones de sinceridad. ¿Qué tal si dejas tú de criticar a tu marido a sus espaldas, por ejemplo?
Un golpe bajo.
Bertolt miraba al frente y seguía con las manos de Asja entre las suyas. Ambos tomaron conciencia de la música que había sonado todo el tiempo: era jazz. Helene, en cambio, se colocó las manos sobre la boca, se levantó y escapó abochornada a la cocina. Había dado un portazo.
Los detalles no estaban sirviendo de mucho. Brecht prendió un fósforo para su cigarro, sin llegar a hacer tampoco nada con él.
—Disculpa, Asja. No pensaba que...
—Yo tampoco, Bert.
El frío que trepaba por las delgadas piernas de Asja se detuvo en el estómago. Recogió el libro del suelo y lo dejó sobre la mesa, sin mirarlo. Otra arcada. Cruzó los brazos con la cabeza gacha y no dijo nada.
—Lamento que te lo hayamos dicho así —se compadeció Bertolt— y tienes razón: Heli y yo hemos sido un par de idiotas. Poco sabe nadie de por qué se quitó la vida en Portbou, qué pasó... Sus hermanos, Georg y Dora, fueron hechos prisioneros y también están muertos, y la última vez que vi a Walter fue en mi casa, en Dinamarca, y discutimos. De eso hace ya casi veinte años…
Había invitado a Walter a casa y este se presentó al cabo de un año, muy mal vestido, más delgado. Según Bertolt, se había convertido en un hombre viejo con camisa ajada, corbata arrugada, pantalones de dos tallas menos, pero con la cadena del reloj de oro de su padre: casi lo único de valor que había logrado conservar a pesar de las penurias. «Walter, tendrías que hacer algo para ganar dinero; no sigas así», le dijo; pero él tenía una opinión diferente. «La solución no es trabajar más, Bert, sino dejar de trabajar para el capitalismo.»
—Estaba irascible y paranoico. —Como bien sabía Asja, ambos eran expertos en buscar querella por motivos de poca envergadura—. Dijo que mi obra ayudaba a los fascistas, imagínate, y se empeñó en llevarse a París los centenares de libros que Helene y yo le habíamos guardado durante años. Después apenas mantuvimos contacto. Esas reseñas y revisiones de piezas mías… Me enteré de su muerte por una absurda necrológica que publicaron en un periódico yidis. Ni que la hubiera escrito el gran Kafka: «Trágico suicidio del profesor Walter Benjamin, el famoso psicólogo universitario».
De camino a la estación, tras despedirse de Helene y Bert con todas las disculpas de que fue capaz por la desagradable escena que había protagonizado en su salón, y para escapar de la ansiedad, del sincero dolor de quien sabe que ha fallado de un modo irremediable, Asja respiró hondo, se secó los ojos y se sonó la nariz, la cara vuelta como un ávido girasol hacia los cuervos que giraban y giraban como esa impresión en la boca de su estómago. Ese caldo macabro, ese hedor de las plumas de los pequeños carroñeros que cazaban las compañeras de barracón menos remilgadas, y luego ¡a ver quién roía más aprisa los huesecillos! Junto a los cadáveres apilados del campo de internamiento, los cuervos habían llegado a ser casi tan abundantes como las ratas; nunca escaseaban. Los prisioneros se desmoronaban de hambre, la gente comía hierba, cola de carpintero, hervía el cartón y los cinturones, ¡y los libros!…
Un libro había propiciado el descubrimiento de la prematura muerte de Walter: un libro visto, vivido y soñado, un libro amontonado entre muchos otros, como la miseria de esa ciudad que había conocido luminosa y ahora estaba embrutecida, miserable. Todo, todo se resumía en esos graznidos acusadores y patéticos que le hacían sentir que cualquier movimiento, incluso el de los mechones sueltos sobre su frente, mecidos por la brisa, estaba saturado de infinito deber de redención. Ruinas por todas partes y así estaba ella: demolida. Y no, se dijo: no había sido en absoluto una muerte inadecuada, la de Walter, si consideraba convenientemente esa frase suya que recordaba tan bien: «¡Sobre un muerto nadie tiene poder!». Preferiría estar muerta. Había vivido equivocada aquella relación: no habían sido amigos. No. ¡O sí! ¿Por qué se sentía tan mezquina? Por supuesto, Asja tenía defectos, desde siempre: a veces era demasiado dura. Pero él la eligió y… Asja había estado sola toda la vida y, ahora que ya no podía, quería con todas sus fuerzas volver a él para dejar de estarlo. Ahora: justo cuando ya era imposible y los recuerdos eran un tornado que la arrastraba en completo desorden; uno en el que por fin cobraría sentido también esa palabra alemana —sucedía: la palabra se encendía en su mente como las bombillas tras los bombardeos—que él había explicado con extrema paciencia y simpatía, tan irresistible durante aquellas vacaciones que pasaron en Nápoles; esa que ella había dicho que sí, que la entendía, pero no. Sehnsucht. Cobraba sentido, parpadeaba, le hacía guiños. Ahora. Sehnsucht. Podía verlo. Significaba a la vez soledad y carencia, dijo Walter, añoranza y desamparo, y le recordó la cabeza repleta de alfileres. Dolía buscar a Walter en los recuerdos. Ahora, por fin, ese dolor de recordar la invadía, más feroz que el viento que agitaba las ramas semidesnudas de los árboles. Qué insistencia: sí, sí, Walter se había suicidado, sí, pero lo peor era que quizás Helene tenía razón. Por mucho que le rechinaran los dientes de rabia por haber tenido que escucharla, la evidencia tiraba de sus reflexiones para levantar el velo y poner al descubierto todo el amor y la angustia que se agitaban en su interior como una blasfemia: Asja lo había traicionado. Pese a su profundo afecto por Walter —tan parecido al afecto que había sentido en su vida por otras personas a las que juzgaba excepcionales y a las que también había perdido—, en definitiva, lo había tratado mal.
Walter y Asja. Durante décadas se habían cruzado para tocarse a veces, para hacerse cosquillas y arañazos, y ahora llevaba en el bolso el liviano libro de Walter que era ya lo único que había conservado Brecht de él en su biblioteca: eso y un pesado sentimiento de culpa que no le permitía andar sin encorvarse. Aquel libro… Era un guiño que escondía otros, y olores específicos, y el tacto, y las risas y las señales; a ratos cómplices y a ratos compartiendo solo unas anécdotas y no otras, un camino que nunca fue seguido por ambos de la mano, dos caminos, dos despropósitos... En momentos así, las posesiones se transforman en símbolos de nuestro júbilo, nuestras represiones o frustraciones. Bert le había dado el libro en el portal como si le entregara con él un último reproche infinito, y tan afectada se quedó Asja que había olvidado darle las gracias. ¿Cómo hablar? Apenas había podido pellizcarse con disimulo el labio con los dientes para no llorar, ansiosa por marcharse. Calle de dirección única, como sus pensamientos: una calle de dirección única que ya solo podía llevarla hacia Walter. Quizás era eso lo que él había querido expresar con ese título. Walter era ahora el único camino del que Asja lamentaba haberse desviado. «Tengo que hacerlo», susurró, como si decirlo en voz alta la ayudara.
Le esperaba un largo viaje para reconstruir todo aquello tras ese silencio consagrado a la acción que había sido su vida desde que había hablado con Walter por última vez: un largo viaje en ese mismo tren que, de haberlo tomado juntos veinte años atrás, podría haber salvado a Walter. ¡No era posible! ¡Lo que daría por otra tarde en sus ojos! Desde que lo conoció en Capri, en 1924, y mientras aún no sabía que lo amaba —que fue prácticamente todo el tiempo—, había sentido una oleada de calor, pero, ajena a las señales, apenas había intuido que el verano en Capri sería menos aburrido de lo previsto. Sin embargo… Walter le cambió la vida. Y a ella le había parecido de una enorme futilidad aquella relación, y había actuado en consecuencia. Había creído saber lo suficiente de él y de sus sentimientos, sin prestarles atención ni a él ni a lo que sentía: ahora acababa de comprenderlo. ¡Se había equivocado tanto…! Tantos años... Intercambiaron centenares de cartas. Se habían hecho todo tipo de confidencias. Misivas perdidas para siempre en Rusia, en Berlín, en París. Confidencias que no había valorado.
Hasta esa tarde, Walter había sido un hombrecito en ocasiones molesto que señalaba con el dedo las taras tanto del futuro revolucionario que ella y Brecht perseguían como de la vida aventurera que Asja defendía. Y en un instante todos esos años de arrogancia se habían diluido y ahora, por fin, tomaba conciencia de las gafitas redondas detrás del dedo de Walter y, detrás de ellas, de esos ojos melancólicos que habían parpadeado frente a los suyos unos cuantos miles de veces. Todo en ella era arrepentimiento. Recordaba sus efusiones un tanto angustiadas cuando ella lo había desairado, pero no podía recordar su mirada. Habían viajado juntos, habían reído y llorado, la había abrazado desnudo durante horas tantas noches y, sin embargo, a Asja le costaba evocar el color de sus ojos. No podía haber nada más desgarrador que aquella sensación de que Walter había pasado por su vida para dejar apenas el rastro plateado de un caracol.
Ahora que ya no podría verlo más era cuando se daba cuenta del descuido con que había alternado con él. Walter estaba muerto y ella era quien más lo había maltratado, quien había hablado de él con mayor desdén. Ignorado, escarnecido… Tener que comprenderlo tan de repente dolía.
Le costaba respirar. Se sintió tentada de volcarse en la autocompasión y, como un perro que hubiera perdido el hueso, escarbaba aquí y allá en su memoria. ¿Cómo era Walter? Tenía que saberlo. Pero era lo mismo que preguntarse cómo era ella. Endurecida, siempre enferma en sus afectos y al borde de la locura de continuo, Asja había llegado a creer que podría ser despreocupada eternamente: pero no; incluso superficial para siempre: pero no; que nada tendría consecuencias: pero ahora… ¡vaya si las había! Las consecuencias se le clavaban en las costillas.
Lo había amado mucho. Y aún lo amaba.
Había recibido esa revelación insoportable de Brecht junto con la de Helene de que ella había sido quien menos había merecido a Walter. Culpa. Culpa insoportable. Y no era eso tampoco. ¡Si solo fuera eso…! No sabía lo que era, pero había mucho más. No sabía por dónde empezar a desenrollárselo del cuello, del estómago, del pecho, porque era inmenso; invadida por algo que no era culpa y no tenía nombre aún. No. Y sí lo tenía. Era una indecible ternura. Asja y Walter habían dialogado como águilas, cada uno desde el borde de su precipicio. Se habían amado así, al vuelo, porque ella se empeñaba en no amar a nadie, escéptica, fanática. Los ojos de Walter y su paciencia infinita con Asja.
Esperó casi dos horas en el andén y, por más que se esforzó, solo se le aparecía un rostro con los ojos cerrados. Podía situarlo en Portbou, pero qué más daba. Los tendones del cuello se le tensaban de impaciencia: quería recordar los ojos de Walter. Se sacudió la punta de los zapatos para retirar unas motas de barro seco como si le fuera la vida en ello y susurró que iba a ir a por ellos, que iba a remontar la corriente de los recuerdos. Sí, eso estaría bien. Sería ese un acto de amor para iluminar mejor a aquel Walter a quien no había logrado enfocar nunca, al que hasta esa misma tarde se había empeñado en no ver. Sería esa una forma de agradecerle lo que había en ella que había sido él.