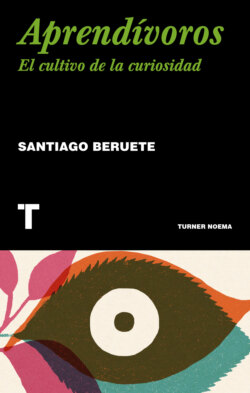Читать книгу Aprendívoros - Santiago Beruete - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
humus, humano, humildad: tres conceptos y una misma raíz
ОглавлениеEl colapso es el horizonte de nuestra generación, es el comienzo de su futuro. ¿Qué será lo próximo? Todo esto queda por pensar, imaginar y vivir…
pablo servigne y raphaël stevens, comment tout peut s’effondrer
Cultivar la tierra y el intelecto son actividades más estrechamente relacionadas de lo que en un principio cabría imaginar.
Una de las versiones más modernas del influyente mito de Prometeo narra que este titán griego crea a la mujer y el hombre a partir de barro. Moldea sus figuras con tierra empapada en agua de lluvia y, luego, les insufla el hálito de la vida. Este no es, desde luego, el único mito de la creación que presenta a los humanos como criaturas salidas de las manos de alfarero de los dioses. Sin ir más lejos, al comienzo de la Biblia se describe cómo Jehová crea a Adán modelándolo en arcilla. Esa conexión umbilical con el suelo que pisamos está presente en la propia etimología de la palabra humano, que procede de la voz latina humanus, compuesta de humus (tierra) y el sufijo -anus, que indica procedencia o pertenencia. Por eso mismo, cuando se entierra a alguien, se dice que fue inhumado.
La idea de que somos humus andante inspira la ceremonia del Miércoles de Ceniza en la tradición cristiana, con la que se da inicio a la Cuaresma. El sacerdote dibuja una cruz en la frente de los fieles con los dedos embadurnados en la ceniza resultante de quemar las palmas sacadas en procesión el Domingo de Ramos del año anterior y bendecida durante la misa. Mientras, musita en latín: “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris” (‘Recuerda, humano, que eres polvo y en polvo te has de convertir’). Creyente o no, nadie ignora que, tras la hora final, nos reintegraremos a la tierra y fundiremos con ella, como sugiere esa frase del Génesis.
El suelo fértil, que acoge a millones de organismos microscópicos, bacterias, hongos y protistas, apenas representa una película de entre veinte y treinta centímetros de grosor. La agricultura intensiva rompe su frágil equilibrio y echa a perder su vitalidad al hacer un uso sistemático de abonos, pesticidas y otras substancias químicas contaminantes. Nuestros prejuicios antropocéntricos nos impiden ver que, con esas prácticas, lejos de enriquecer la tierra, la empobrecemos, lo que nos obliga a invertir tiempo y energía en mitigar los efectos indeseados de nuestras acciones y revertir la tendencia a los rendimientos decrecientes.
Por algo se dice de alguien con formación y buenos modales que es una persona cultivada. Si bien se piensa, la subsistencia de los seres humanos constituye el fin último tanto de la enseñanza como de la agricultura. Se ha buscado intensificar los cultivos y también la producción de personas instruidas, de ahí que los sistemas educativos modernos adolezcan de males parecidos a los de la agricultura industrial: monocultivo, sobrexplotación y declive de los resultados. La forma en que producimos los alimentos para cubrir nuestras necesidades nutricionales implica cuestiones de hondo calado existencial. Resulta imposible responder a la cuestión filosófica por excelencia, cómo vivir, sin plantearse cuál es la mejor manera de cultivar nuestra comida y nuestro espíritu. Más adelante nos detendremos a hablar de ello, pero por ahora nos limitaremos a señalar que la agricultura no es una actividad natural, con excepción hecha, claro está, de la recolección. Cultivar supuso una revolucionaria innovación cultural, que marcó un antes y un después en nuestra dilatada historia evolutiva. Los miembros de nuestra especie llevaban muchos miles de años errando por la Tierra cuando, para superar la escasez de alimentos originada por la caza masiva al final del Paleolítico, se asentaron en el territorio y aprendieron a hacer crecer cultivos para su sustento.
Una de las secuelas de la revolución agraria fue la invención del alfabeto. Los primeros escribas no fueron poetas ni historiadores, sino meros contables. No cantaban las glorias de los dioses, las hazañas de los héroes o las bellezas naturales, sino que llevaban un meticuloso registro de las varas de grano y las cabezas de ganado. Hacer trazos con un punzón sobre una tablilla de barro o, mucho más tarde, rasgar con una pluma de ave entintada un pergamino guardaba un vago parecido con abrir surcos en la tierra para esparcir la simiente. Si me permiten ampliar la metáfora, el conocimiento es la cosecha del intelecto; y las bibliotecas, los graneros del saber.
La línea del progreso, que conduce del Neolítico al Antropoceno, se curva creando un bucle. La civilización, sin dejar de avanzar hacia delante, se ha ido acercando a sus orígenes o, más exactamente, a su encrucijada fundacional. Nuestra especie se enfrenta nuevamente al reto de la supervivencia en el escenario de una crisis climática, que le obliga a replantearse cómo cuidar del jardín o huerto planetario sin dejar de cultivarlo. Jared M. Diamond especuló en su obra Colapso con la posibilidad de que, si seguimos explotando los recursos naturales como si fueran inagotables, la Tierra podría seguir el mismo fatídico destino que la isla de Pascua (Chile), situada en medio del océano Pacífico; su ejemplo se ha utilizado para advertir de los riesgos de un potencial ecocidio. Cuando el 5 de abril de 1722 (Domingo de Pascua) los miembros de la expedición dirigida por el almirante holandés Jacob Roggeveen desembarcaron en sus costas, quedaron atónitos al descubrir diseminados por su árida y rocosa superficie los majestuosos vestigios de una cultura desaparecida: los moáis. Esas colosales cabezas talladas en toba volcánica, con grandes orejas y prominentes mentones y narices, eran los únicos testigos de un pasado esplendor, lo cual desataría especulaciones de todo tipo sobre sus enigmáticos constructores.
Si hemos de creer a Diamond, el misterioso ocaso de esa próspera civilización se explicaría porque los rapanuis habían esquilmado los recursos naturales a fin de abastecer las necesidades de la creciente población nativa. Todo lleva a pensar que la deforestación, alentada por la explosión demográfica y las exigencias religiosas de construir más y más moáis, terminó por degradar las condiciones medioambientales y precipitar la hecatombe. Seiscientos años después de la llegada de los primeros pobladores polinesios, y tras haber alumbrado una floreciente sociedad, los rapanuis se dejaron cegar por sus prejuicios y labraron su perdición. Cuando sus empobrecidos descendientes fueron contactados por Roggeveen, apenas guardaban memoria de los logros de antaño.
Se puede leer esta historia como una parábola sobre el futuro que nos aguarda si no aprendemos a conciliar las demandas de nuestra civilización con la preservación de la biosfera. La moraleja es que la clave de la supervivencia es la adaptación, y la de esta la creatividad, entendida como el talento para imaginar otro desenlace diferente al que parecemos abocados. Por el contrario, negarse a ver la realidad o adornarla para poder soportarla tiene a la larga funestas consecuencias. No invalida esta conclusión el que las últimas investigaciones rebatan la hipótesis del ecocidio en beneficio de la del genocidio. Según estos estudios, el declive de la cultura rapanui se debió sobre todo a enfermedades contagiosas introducidas por visitantes provenientes del continente y a las continuas razias de los mercaderes de esclavos, cuyos devastadores efectos pudieron agravarse por prolongadas sequías.
Sea como fuere, la historia nos enseña que al esplendor le sigue la decadencia. Con otros argumentos y protagonistas se repite una y otra vez la misma crónica. Ninguna civilización escapa a la entropía, y la sociedad industrial no constituye ninguna excepción. Es más, a juzgar por todos los indicios, parece que se encuentra en las últimas, que tiene sus días contados. La población, el consumo, la temperatura, las emisiones y los residuos van a más, y las materias primas, la biodiversidad, las reservas de agua potable y las tierras salvajes a menos. Es cuestión de tiempo que, víctima de sus propias contradicciones, colapse por culpa de la crisis medioambiental, financiera, geopolítica, energética, democrática… o por una combinación de todas ellas.
Si exceptuamos a los negacionistas del cambio climático, cuyo número decrece de día en día ante el apabullante cúmulo de evidencias de todo tipo, los terrícolas se dividen entre quienes creen que nos acercamos a un punto de no retorno y los que están convencidos de que ya lo hemos atravesado. Para estos últimos la sociedad tecnoindustrial es un enfermo terminal, al que solo cabe aplicar cuidados paliativos. Cuanto antes cobremos conciencia de que no hay vuelta atrás ni escapatoria, mejor gestionaremos la decadencia y el final, que, irremisiblemente, aguarda a nuestra civilización. Como reza el elocuente título de una de las biblias del catastrofismo climático: Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement et pas seulement y survivre [Otro final del mundo es posible: cómo vivir el hundimiento y no solo sobrevivir]. Sus autores, Pablo Servigne, Raphaël Stevens y Gauthier Chapelle, acuñaron el término colapsología (collapsologie) para atraer la atención sobre el hecho de que asistimos a la agonía de una civilización basada en los combustibles fósiles, y pusieron en circulación el concepto hundimiento (effondrement) para referirse al momento en que se abra el abismo bajo nuestro pies, se esfume la red de falsas seguridades que nos sustenta y una inmensa mayoría de las personas tengan dificultades para cubrir sus necesidades más perentorias.
Su escepticismo respecto a las posibilidades del desarrollo sostenible y las promesas del tecnosolucionismo nace de la amarga convicción de que ya es demasiado tarde para revertir la situación. La cuenta atrás ya ha empezado y no hay manera de impedir que se produzca el colapso. Y, por consiguiente, estas estrategias son vanos intentos de aplazar lo inaplazable y meros pretextos para seguir produciendo, contaminando y enriqueciéndose. No faltará quien piense que un mensaje tan derrotista puede convertirse en una profecía autocumplida. Los colapsólogos se defienden de quienes les acusan de agoreros diciendo que practican un catastrofismo razonado y un pesimismo activo o, si se prefiere, un realismo informado. Por más que, en su opinión, no hay manera de impedir el desastre anunciado, podemos ralentizar el hundimiento siempre y cuando aspiremos a ser vivientes y no meros supervivientes.
Sin entrar a valorar si la colapsología es una forma de milenarismo climático y la última expresión de la vieja tradición apocalíptica, resulta imposible continuar como si nada sucediera. Si aspiramos a seguir aquí dentro de un siglo, urge prepararse para encarar un escenario de catástrofe medioambiental con realismo y sobriedad. Los auténticos ilusos son los que creen que pueden mantenerse al margen. Podemos interpretar la reciente pandemia del coronavirus como una advertencia de lo que nos aguarda si no cambiamos nuestra depredadora manera de habitar el planeta y no hacemos cuanto está a nuestro alcance para frenar el aumento de la temperatura. No parece descabellado suponer que asistimos a un ensayo general de lo que vendrá si no damos la espalda a la ideología del crecimiento ilimitado y continuamos degradando la biosfera. Esta es nuestra segunda piel y una protectora placenta dentro de la que se gesta la vida de cerca de nueve millones de especies. Nos debería hacer pensar que los 7,8 millones de primates humanos tan solo representamos el 0,01% de la biomasa terrestre, que parecería poca cosa salvo porque somos los responsables de la extinción en los últimos cincuenta años de la mitad de los animales salvajes y las plantas. Si no frenamos las emisiones de carbono y los vertidos tóxicos, la mascarilla se convertirá en algo más que el símbolo pasajero de una época.
A medida que la narrativa del progreso ha ido adquiriendo tintes catastrofistas, mayor es la nostalgia del pasado preindustrial y más tentadoras se vuelven las promesas de la inteligencia artificial. La tendencia a idealizar tanto el ayer como el mañana se acentúa cuanto más apremia compatibilizar nuestro sistema económico con la protección de la biosfera a fin de mantener viva la fe en el futuro. Tan escapista resulta idealizar la igualitaria sociedad paleolítica de cazadores-recolectores como ensoñar con la tecnoutopía de un mundo hiperconectado, suspirar por la descivilización como por el poshumanismo. Las eminencias grises de nuestra época se devanan los sesos buscando la cuadratura del círculo: conciliar el crecimiento perpetuo con la sostenibilidad medioambiental antes de que alcancemos un punto de no retorno. Seguramente se trata de una de esas pretensiones “tan absurdas que solo un intelectual puede creer en ellas”, como escribió George Orwell.
A la vista de este desolador panorama, se ha ido abriendo paso en las mentes más preparadas la idea del “desarrollo sostenible”. Ese es el mantra de nuestra época. Una aureola mágica rodea esa expresión, a medio camino entre el eufemismo y el oxímoron, que quintaesencia todas las contradicciones de nuestra civilización. Gobernantes, economistas, emprendedores y ecologistas la repiten como un abracadabra en un vano intento de despejar la incógnita de la ecuación del futuro. Ese conjuro expresa el imposible anhelo de cambiar nuestra relación con el planeta sin cambiarnos a nosotros mismos. Se trata de un intento desesperado de prolongar nuestro modo de vida un poco más. A todos aquellos que se piensan como patriotas terrícolas, pero no se imaginan transformando radicalmente sus hábitos, les ofrece una bandera que enarbolar y una consigna a que aferrarse. Nos permite vernos haciendo lo correcto, sin tener que realizar demasiadas renuncias y concesiones.
Ese dilema pone a prueba la inteligencia de la que presume el animal humano, enzarzado en una guerra sin cuartel contra la naturaleza de la que forma parte. Mientras nos sigamos empeñando en buscar soluciones tecnológicas a los problemas causados por la propia tecnología, en hacer viable un inviable estilo de vida y en justificar un injustificado crecimiento sin fin, más sombras se cernirán sobre el futuro. Las respuestas que necesitamos se encuentran en otra parte, fuera de nuestros marcos mentales y más allá de las fronteras de lo previsible, lejos de las cancillerías, las universidades, las conferencias sobre el clima…, a ras del suelo. Para ilustrar la clase de revolución que necesitamos para salvarnos de nosotros mismos contaré la historia de Masanobu Fukuoka (1913-2008).
Sus orígenes fueron campesinos. Nació en una aldea de la isla de Shikoku, situada al sur del archipiélago japonés. Su familia poseía una pequeña propiedad dedicada al cultivo de cereales y mandarinas, lo que no le impidió cursar estudios universitarios y formarse como fitopatólogo. Quien llegaría a ser con el tiempo uno de los pioneros de la agricultura alternativa, recibió una sólida preparación científica. A los veinticinco años trabajaba en el departamento de aduanas de la ciudad portuaria de Yokohama, donde se ocupaba de inspeccionar las plantas que entraban y salían del país a fin de detectar posibles insectos portadores de patógenos. Dirigía el laboratorio Elichi Kurosawa, quien había sido el primer investigador en aislar una hormona del crecimiento vegetal, la giberelina, e identificar el hongo causante de la infección de los cultivos de arroz conocido como “bakanae”. Su figura ejerció un decisivo magisterio sobre Fukuoka, quien, por aquel entonces, vivía entregado a su actividad investigadora, tratando de dilucidar la etiología de la gomosis, una enfermedad fúngica que afecta a los troncos, las ramas y los frutos de los cítricos. Pese a su pasión por el trabajo, no desdeñaba salir por la noche y disfrutar de las diversiones que ofrecía Yokohama a un joven inquieto como él.
Su vida podría haber seguido un curso muy diferente si no hubiera contraído una pulmonía aguda, tal vez por culpa de sus excesos, que le condujo a las mismas puertas de la muerte. Después de que le dieran de alta en el hospital de la policía, se sumió en un estado de abatimiento rayano en la depresión nerviosa. No podía dormir ni concentrarse en el trabajo. Intentando dejar atrás sus sombríos pensamientos y encontrar la salida de su laberinto mental, se acostumbró a dar largas caminatas al acabar la jornada laboral, hasta que una noche se desplomó exhausto en una colina junto al tronco de un gran árbol, donde le sorprendió el amanecer. El día ya era viejo para él cuando el sol empezaba a despuntar por el horizonte. Mientras contemplaba cómo la brisa disipaba la neblina que cubría el puerto, escuchó sobre su cabeza un aleteo y una garza se posó a su lado. Pasados unos instantes, el ave remontó el vuelo y desapareció de su vista llevándose los últimos jirones de la noche y su pesadumbre existencial. Su espíritu se alivió e iluminó. Se le reveló el sinsentido de todo y le invadió una súbita y desconocida ligereza.
Muchos años después, Fukuoka recordaría aquel amanecer como el instante en que su trayectoria vital dio un giro de 180º. Aunque seguía siendo una persona vulgar y corriente, tenía un propósito. Puede que todavía no supiese con seguridad cuál, pero comprendió que una etapa había acabado. A la mañana siguiente acudió como todos los días laborables al laboratorio y presentó a sus jefes su dimisión irrevocable y, seguidamente, comunicó a sus amigos la noticia. Ni unos ni otros supieron cómo tomarse su repentina decisión de dar la espalda a todo e ir en pos de no se sabía muy bien qué. Tras la expresión de desconcierto de sus rostros se advertía la preocupación por su estado mental y su futuro. Aquel hombre joven, volcado en sus investigaciones y, hasta entonces, aparentemente satisfecho, lo dejaba todo sin más explicaciones.
A partir de entonces, Fukuoka viajó sin rumbo fijo, a la aventura, durante meses. Se perdió en aldeas que no figuraban en los mapas y en las tumultuosas calles de Tokio. Al oírle hablar, algunos lo tomaban por un excéntrico y otros por un vago. Y no faltaban tampoco quienes creían que estaba mal de la cabeza. Anduvo de aquí para allá, a la deriva, como una semilla que arrastra el viento, sin encontrar dónde arraigar, hasta que, después de dar muchos tumbos, regresó a la granja familiar y se instaló en una cabaña. En el curso de esa peregrinación en busca de sí mismo no encontró un maestro, por lo que acabó convirtiéndose en autodidacta.
A su vuelta a casa su padre le confió el cuidado de los mandarinos del huerto. Desoyendo la costumbre de podar los árboles en forma de “vaso de sake” para facilitar la recolección de los frutos, el inconformista Fukuoka dejó que creciesen libremente. Lamentablemente, las ramas acabaron entrecruzándose y los insectos no tardaron en atacar a los frutales, con el triste resultado de que un buen número de ellos se secaron. Pasarían años antes de que comprendiese la diferencia entre abandonar las plantaciones a su curso natural y conseguir que la naturaleza haga su trabajo, realizando tan solo pequeñas intervenciones de una estudiada simplicidad, menos invasivas y certeras cuanto más meditadas. En La revolución de una brizna de paja (1978), un pequeño libro que crece en el recuerdo, donde resume su experiencia de tres décadas como cultivador, escribió: “Si una sola yema de un árbol frutal es cortada con unas tijeras, esto puede provocar un desequilibrio que no podrá ser corregido. […] Cuando las ramas crecen de forma natural se extienden alternativamente alrededor del tronco y las hojas reciben uniformemente la luz solar. Si se rompe esa secuencia, las ramas entran en conflicto, se ponen unas encima de las otras, se enredan, las hojas se marchitan en los lugares en que el sol no puede penetrar. Esto es el origen de que los insectos causen daños. Si el árbol no se podó, al año siguiente aparecerán más ramas secas”.
La Segunda Guerra Mundial le sacó de su retiro voluntario, pues fue nombrado investigador jefe de control de insectos y enfermedades de la prefectura de Kochi. Desde su cargo de supervisor del departamento de agricultura científica contribuyó a incrementar la producción de alimentos. Una vez acabadas las hostilidades, retornó a su vida campesina, resuelto a poner en práctica las técnicas de lo que llamaba “agricultura natural” para diferenciarla de la tradicional y la científica. Durante las siguientes tres décadas no abandonó su granja y apenas mantuvo contacto con gente de fuera de su propia comunidad, mientras, inmune al desaliento, perfeccionaba su método de no-hacer y comprobaba empíricamente que no se precisaba arar, abonar o fumigar para obtener una cosecha abundante. A su entender, la misión del agricultor no consistía en estimular la fertilidad del terreno, sino en evitar echarla a perder con prácticas tan innecesarias, amén de perjudiciales, como el laboreo, la extinción de insectos o la poda. Cuando la tierra se hace dependiente de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y demás productos químicos, se rompe el equilibrio, se degrada vitalidad del suelo y se incrementan los costes de producción. Desde la perspectiva de que es la naturaleza y no el ser humano quien cultiva la comida, cuanto menos se intervenga y más se preserven las condiciones naturales, mejores resultados se obtendrían.
El caso es que Fukuoka se las ingenió para prescindir de roturar el suelo a fin de oxigenarlo plantando una estudiada combinación de cereales (centeno, arroz y cebada). También encontró el modo de ahorrarse la engorrosa tarea de desherbar y abonar las tierras de labor controlando el crecimiento de algunas, injustamente llamadas, malas hierbas como el trébol blanco japonés, que, una vez cortadas, servían para acolchar y nutrir el suelo. Por si esto fuera poco, evitaba el empleo de productos fitosanitarios plantando crisantemos y diferentes plantas aromáticas, que repelen los insectos. Incluso encontró una solución, no por modesta menos efectiva, para simplificar la siembra y no tener que cavar y trasplantar. Fabricaba unas bolitas de arcilla, que contenían simiente y estiércol en proporciones variables según los casos, y las esparcía a voleo sobre el terreno. Ese método de cultivo, inspirado en el budismo zen y el taoísmo, requiere menos labor que cualquier otro, pero obtiene rendimientos equiparables o superiores a las explotaciones más rentables y mecanizadas, con la ventaja de que no genera desechos ni consume combustibles fósiles y mejora de estación en estación la fertilidad de los campos. La siembra directa sin laboreo, la rotación de cultivos complementarios, el aprovechamiento de las hierbas silvestres como el mantillo y el equilibrio entre comunidades de insectos le permitían a Fukuoka ahorrar no solo maquinaria, abonos y plaguicidas, sino también energía y tiempo.
Tras la aparente simplicidad de sus propuestas se encierra un poderoso mensaje: ahorrar tareas resulta más eficiente y práctico que trabajar duro. Nuestra inteligencia se mide no solo por los esfuerzos que hacemos, sino también por los que economizamos. Para decirlo de forma simple, sudar más de la cuenta no representa ningún mérito. La lección más valiosa que podemos aprender de Fukuoka es que colaborar con la naturaleza produce a la larga más beneficios que intentar someterla. Esa filosofía del mínimo impacto y esfuerzo contrasta vivamente con nuestra avidez de novedades y consumo desmedido. En la sociedad de la abundancia, apegada a la superstición del crecimiento ilimitado y fascinada por la innovación tecnológica, estar atareado y a la última suele ser algo bien visto, cuando no un mandato social, mientras que una actitud contemplativa y una campante sobriedad se consideran una prueba de pereza y dejadez, además de una improductiva pérdida de tiempo. Estas enseñanzas adquieren un significado muy relevante para los ciudadanos del siglo xxi.
Si la única solución efectiva al cambio climático pasa por poner fin a nuestro frenesí productivo y consumista como aseguran muchos, entonces no hay solución. La experiencia nos enseña que la mayoría prefiere no pensar en el futuro a reducir sus necesidades. Y el gobierno que lo intente, una de dos: perderá las elecciones o las credenciales democráticas. El único modo de conseguir que los ciudadanos deseen lo que les conviene pasa por persuadirles, poco importa si con pruebas o narrativas, de sus beneficios. Ni qué decir tiene que solo se puede convencer a quien sabe escuchar y razonar. Si todavía hay esperanza, es porque somos aprendívoros. Nuestra supervivencia depende más que nunca de qué sembremos en el espíritu de las nuevas generaciones y cómo cultivemos sus mentes. La profesión de educador cobra un nuevo protagonismo en tiempos de ecocidio. Resulta imposible exagerar la importancia de la escuela en la metamorfosis de nuestra insostenible sociedad tecnocapitalista. La educación que necesitamos para salvarnos de nosotros mismos y transformar este mundo alienado y alienante debe inspirarse en el cultivo. Solo poniendo los pies en la tierra podremos dar el siguiente salto evolutivo.
La biografía del llamado abuelo de la permacultura tiene un aire de fábula. Merece la pena recordar las andanzas y desventuras de ese sabio con las uñas sucias de tierra, para entender la génesis de una idea llamada a transformar no únicamente la agricultura, sino también la educación y, en consecuencia, la economía, la política y la cultura. La única manera de invertir la inercia degenerativa en todos estos campos consiste en sustituir la lógica de la competencia por la de la colaboración y buscar en vez del máximo beneficio económico el mínimo impacto medioambiental, armonizando nuestras necesidades vitales con nuestros recursos materiales. Cuando nos resignamos a hacer lo imprescindible y vivir con menos, todo se convierte en una bendición. La única manera de dominar la naturaleza es obedecerla. Se trata de una teoría conservadora al servicio de una praxis revolucionaria, que encierra el germen de una esperanza duradera para nuestro mundo al borde del colapso.
Una de las pocas estrategias que nos pueden ayudar a encarar el final del mundo como lo conocemos es la permacultura, una corriente con muchos afluentes: agroecología, agricultura orgánica, biodinámica y regenerativa, entre otras. El debate acerca de cómo producir alimentos saludables para una población de terrícolas en imparable aumento encierra otro no menos decisivo: cómo cultivar la mente y nutrir el intelecto de los menores a fin de que conserven la salud física y psíquica en un mundo enfermo de codicia y fascinado por la acumulación de riqueza. Del mismo modo que se puede revitalizar la tierra sin necesidad de añadir fertilizantes ni aplicar fitosanitarios, haciendo que unas plantas velen de otras y favoreciendo determinadas asociaciones de insectos y rotaciones de cultivos, se puede crear un fértil entorno de aprendizaje, estimulando la curiosidad natural de los alumnos y retroalimentando sus ganas de saber. Una comunidad escolar o universitaria, que tomase como modelo la permacultura, funcionaría como un ecosistema, donde todos sus integrantes se benefician mutuamente y generan una esfera de influencia en su entorno.
Me pregunto, como muchos antes que yo, qué sociedad tendríamos si el cultivo de un huerto, la meditación y el trabajo cooperativo y comunitario formaran parte del currículo escolar, si preparásemos a los niños y adolescentes para reconocer sus emociones, tener en consideración al otro, escuchar atentamente, resolver conflictos, contemplar sin prejuicios y pensar de manera crítica; si el conocimiento no se racionara ni administrara por edades, niveles y cursos; si no se pusieran etiquetas ni calificaciones y tampoco se concedieran títulos o diplomas; si la escuela materializara nuestras ideas vitales en lugar de reflejar nuestras carencias y penurias. En estos tiempos de incertidumbre, en que se multiplican las causas de inquietud y se desvanecen las seguridades, una de las escasas certezas que todavía se mantienen en pie es la importancia de una buena educación para vivir con plenitud. Solo si cambiamos los hábitos mentales de los menores, se sentirán afortunados de poder vivir con menos. La formación no puede ser la panacea a todos los males sociales, pero si queremos cambiar la realidad debemos empezar por enseñar de otro modo. Una educación inspirada en los principios de la permacultura maximizaría la reflexión y minimizaría los deberes, y animaría a prestar atención y observar con detenimiento antes de actuar.
referencias bibliográficas
DIAMOND, Jared (2016): Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la humanidad en los últimos trece mil años, Fabián Chueca (trad.), Barcelona, Debolsillo.
– (2012): Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Ricardo García Pérez (trad.), Barcelona, Debate.
FERNÁNDEZ CASADEVANTE “KOIS”, José Luis y MORÁN, Nerea (2015): Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana, Madrid, Libros en acción.
FORTIER, Jean-Matin (2020): El jardinero horticultor. Manual para cultivar con éxito pequeñas huertas biointensivas, Sidney Flament Ortún y Bruno Macías (trads.), Girona, Atalanta.
FUKUOVA, Masanobu (2013): La revolución de una brizna de paja. Una introducción a la agricultura natural, Zaragoza, EcoHabitar.
– (2012): Sowing Seeds in the Desert: Natural Farming, Global Restoration and Ultimate Food Security, Larry Korn (ed.), Shou Shin Sha (trad.), Vermont, Chelsea Green Publishing & White River Junction.
HÉRIARD, Gilles (2019): De quelles agricultures les hommes ont-ils besoin?, Alezón, Éditions du bien commun.
KINGSNORTH, Paul (2019): Confesiones de una ecologista en rehabilitación, David Muñoz Mateos (trad.), Madrid, Errata naturae.
HOLMGREN, David (2017): Permacultura. Principios y senderos más allá de la sustentabilidad, Zaragoza, EcoHabitar.
MacCORMACK, Patricia (2020): The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene, Londres, Nueva York, Oxford, Nueva Delhi, Sidney, Bloomsbury Academic.
OLIN WRIGHT, Erik (2019): Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, Cristina Piña Aldao (trad.), Madrid, Akal.
RABHI, Pierre (2015): L’agroécologie, une éthique de vie, entretien avec Jacques Caplat, París, Actes Sud.
– (2013): Hacia la sobriedad feliz, Marisa Morata Hurtado (trad.), Madrid, Errata naturae.
– (2011): Manifeste pour la terre et l’humanisme. Pour une insurrection des consciences, Arlés, Éditions Actes Sud.
– (2010): Vers la sobriété heureuse, Arlés, Éditions Actes Sud.
SERVIGNE, Pablo y CHAPELLE, Gauthier (2019): L’entraide, l’autre loi de la jungle, París, Éditions Les Liens qui Libèrent.
SERVIGNE, Pablo y STEVENS, Raphaël (2015): Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, París, Éditions du Seuil.
SERVIGNE, Pablo; STEVENS, Raphaël y CHAPELLE, Gauthier (2018): Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre), París, Éditions du Seuil.