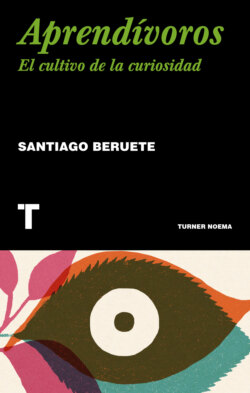Читать книгу Aprendívoros - Santiago Beruete - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
microhuertos y macroorganismos
ОглавлениеLa sociedad moderna ha perfeccionado el arte de hacer que la gente no se sienta necesaria.
sebastian junger, tribu
Según el relato bíblico de la creación, la principal ocupación de los padres de la humanidad en el paraíso terrenal fue la jardinería, lo que llevó a más de un estudioso a afirmar que ese es el oficio más antiguo. Tan peregrina idea contó con mucha aceptación siglos atrás, razón por la que en una vidriera de la catedral gótica de Canterbury se puede ver la figura de Adán cavando la tierra como un campesino cualquiera. Independientemente de si la revolución agraria marcó el inicio de la civilización y representó el primer paso en el camino del progreso o, por el contrario, conllevó un empeoramiento en la calidad de vida de los cazadores-recolectores paleolíticos y una solución desesperada a la escasez alimento, lo cierto es que los humanos no fueron los primeros moradores del planeta que practicaron la agricultura. Cuando surgieron los primeros Estados en las cuencas fértiles de los grandes ríos, las hormigas cortadoras de hojas eran ya unas consumadas horticultoras.
Muchos millones de años antes de que nuestros antepasados nómadas se asentaran en el territorio y comenzaran a domesticar las plantas y los animales, estos hacendosos insectos ya cultivaban hongos para alimentar colonias densamente pobladas. Llevan una eternidad perfeccionando la técnica de trocear hojas, flores, ramitas y acarrearlas en procesión camino del hormiguero. Una vez allí, mastican los pedacitos hasta formar una pasta, que abonan con sus excrementos. Luego extienden ese fértil mantillo en sus huertos a fin de que prospere el hongo Leucoagaricus gongylophorus. Este, que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta, produce algo parecido a un nutritivo fruto, que ingieren las hormigas. Por si todo esto no fuera ya bastante increíble, esos hortelanos invertebrados portan bacterias simbióticas en sus exoesqueletos, las cuales producen una sustancia antibiótica. Y llegado el caso esparcen ese plaguicida natural sobre sus cultivos para protegerlos de los parásitos. Pero aún hay algo más asombroso. Cuando las mandíbulas de las obreras cortadoras de hojas se desgastan a causa del esfuerzo, ceden su puesto a otros miembros más jóvenes del hormiguero y asumen tareas físicamente menos exigentes. Conviene recordar que estas infatigables trabajadoras son capaces de seccionar y transportar cargas equivalentes a cincuenta veces su tamaño y peso corporal, lo que ha contribuido decisivamente a que gocen de una merecida fama de laboriosas y tenaces, aireada por fábulas y leyendas de toda clase.
Las hormigas son los auténticos granjeros del mundo de los insectos. Además de cultivar su comida como las cortadoras de hojas, las hay que, como las recolectoras, construyen graneros subterráneos, en los que almacenan semillas de plantas herbáceas para las épocas de escasez; y otras que, como las arbóreas, crean jardines de plantas epifitas (orquídeas, bromeliáceas y gesneriáceas) en la bóveda forestal de las pluviselvas, donde pastorean rebaños de pulgones y otros insectos chupasavias. A cambio de poder pacer despreocupadamente en esos frondosos vergeles a buen recaudo de depredadores, parásitos o competidores, estos suministran a sus protectoras un néctar: una nutritiva ligamaza azucarada que excretan cuando estas les tocan con sus antenas. Eso no quita que, en caso de necesidad o simplemente para controlar la población de ese extraño y verduzco ganado, se zampen algunas cabezas.
Después de los humanos, las hormigas y sus primas las termitas, devoradoras de madera, forman las sociedades más complejas del planeta. Esas gigantescas colonias de hasta varios millones de miembros, perfectamente organizados en castas, se parecen más a las plantas que a los animales. Al igual que aquellas, a falta de un sistema centralizado de toma de decisiones o cerebro, se comunican mediante señales químicas y pueden desprenderse de partes sin poner en peligro su continuidad biológica. Aun cuando la vida de una hormiga rara vez se alarga más allá de dos o tres años, los hormigueros no tienen fecha de caducidad. Sus miembros son recambiables. Se renuevan como si fueran las células de un macroorganismo. Todavía se hace más patente ese parecido si comparamos los patrones de crecimiento de las raíces de las plantas y los itinerarios que trazan las hirvientes formaciones de hormigas en busca de alimento. Si este se distribuye homogéneamente sobre el territorio, ambos adoptan una forma de estrella regular. Cuando los nutrientes se hallan diseminados, se despliegan ramificándose, dando lugar a estructuras arbóreas o con apariencia de abanico.
Tanto las similitudes existentes entre las colonias de insectos sociales y los bosques como el mutualismo entre plantas, hongos, bacterias e insectos indican que no hay una separación tajante entre los distintos reinos de la naturaleza. Esta brecha se estrecha aún más si pensamos que algunas comunidades de indígenas del Amazonas y otros apartados lugares de la geografía terrestre, todavía a salvo de la economía de mercado, consideran a los árboles y las plantas “personas”. En sus mentes todas las formas de vida, humana o no, se hallan tan estrechamente hermanadas que la noción del yo carece de sentido y la identidad personal, disociada del entorno, resulta por completo inconcebible. La comunidad de los seres vivos no la constituyen entidades separadas que compiten por sobrevivir o cooperan altruistamente, sino un entramado de seres, dioses y espíritus. La realidad visible e invisible se entreteje y funde con el paisaje. Desde esta perspectiva animista, se puede ser una persona sin necesidad de ser un individuo, palabra latina que significa etimológicamente ‘indivisible’.
El concepto legal de “persona no humana”, que empezó a aplicarse a los grandes simios con el bienintencionado propósito de proteger a estos animales con altas capacidades cognitivas, sociales y de comunicación del maltrato y convertirlos en titulares de derechos fundamentales como la vida o la libertad, y no solamente en simples bienes jurídicos, podría extenderse a otros seres vivos. Dado que la conciencia de sí mismo, la sensibilidad y la inteligencia para modificar su entorno no es algo privativo de los humanos, ni siquiera de los mamíferos, parece lógico reconocer una personalidad legal también a árboles singulares, bosques y ecosistemas enteros. Nueva Zelanda ha sido el primer país en dar un paso en esta dirección al conceder recientemente el estatuto de persona jurídica al parque natural de Te Urewera (2014) en la isla Norte y al río Whangami (2017), venerado por los maoríes. La Administración ha encomendado a unos guardianes legales la posibilidad de “actuar y hablar en nombre de estos y proteger su salud y bienestar”. Si una corporación empresarial se beneficia del tratamiento de persona jurídica, con tanta o más razón se le debería reconocer ese estatuto legal a un ecosistema, un área natural o, incluso, la Tierra.
Se ha comparado a los hormigueros con los bosques. Los miembros de ambas comunidades de seres vivos constituyen las partes de un todo. De igual manera que los tejidos filamentosos de los hongos y bacterias del suelo se simbiotizan con las raíces de los árboles formando una malla por la que circula la información y el alimento, las distintas integrantes de una colonia de hormigas, aunque férreamente jerarquizadas en castas, interactúan coordinadamente las unas con las otras en aras del bien común. Carecer de un control centralizado no representa en ambos casos un inconveniente para resolver problemas complejos, realizar tareas especializadas y adaptarse a entornos en permanente cambio. Esa inteligencia modular, emergente y difusa de los macroorganismos contrasta vivamente con la cerebralización del animal humano, empeñado en reivindicar siempre su individualidad, dejar constancia de su existencia y enseñorear su yo. A muchos de nuestros congéneres la idea de ser como los demás y que los demás sean como uno, en lugar de consolarles, les causa espanto. Ahora bien, las investigaciones en neurociencia llevan a pensar que la identidad individual es una ficción elaborada por el cerebro, un puro espejismo de la mente consciente y una ilusión consoladora que nos permite seguir creyendo en la realidad, de cuya narrativa somos autores y protagonistas.
Llegados a este punto, conviene recordar que muchas de las experiencias humanas más trascendentales y liberadoras tienen que ver precisamente con dejar de ser uno mismo, olvidarse del yo y sobrepasar los límites corporales. Las personas que alcanzan esos gozosos éxtasis estéticos, espirituales o carnales vislumbran con una claridad cegadora la afinidad de todos los seres, la unidad latente tras la diversidad y la fluida continuidad de lo existente. Esa inefable sensación oceánica de fusión con la naturaleza y participación mística en la vida, en la que el tiempo queda abolido y el presente se vuelve eterno, constituye el estado supremo de la experiencia religiosa. Vistas así las cosas, primero se desdibujan las supuestas fronteras entre los reinos de la naturaleza; luego se desvanecen las separaciones entre los organismos que, lejos de estar aislados, participan en la vasta simbiosis sin principio ni fin de todo lo viviente y, por último, se desvanece la singularidad del animal humano y las últimas certezas del ego. El argumento de la historia natural no es la supervivencia del más apto en una lucha sin cuartel, sino el progreso hacia la plenitud. Nos gusta pensar que somos únicos y diferentes, pero todas las formas de vida están íntimamente conectadas por lazos de dependencia mutua, que no parece exagerado llamar amor o compasión. Se nos ha enseñado a encontrar buenos argumentos para decir yo y sentirnos superiores, pero lo cierto es que formamos parte de una trama.
Este mensaje de gran calado espiritual se contrapone radicalmente al culto irracional al individualismo, exacerbado por esa forma de fraude consentido que es la publicidad. Se nos incita a distinguirnos de los otros siguiendo las modas. Pocas personas son conscientes de la perversión que supone estimular el deseo mimético con el argumento de sé tú mismo. La servidumbre consumista de comprar para ser nos aleja de la felicidad que nos promete y nos condena a la insatisfacción, el mal del siglo. Mientras persiguen fantasías inalcanzables de belleza, riqueza, juventud, popularidad…, los consumidores entontecidos terminan viendo a sus semejantes como competidores y a los otros seres vivos como mercancías. Percibir el mundo así supone profanar su belleza y misterio, y quedar desconectados de los otros y de uno mismo.
Sería tentador dar al adjetivo atribulado un nuevo significado y, forzando la etimología, calificar así al estado de ánimo que embarga a las personas sin tribu. La pérdida del sentimiento de arraigo explica muchas cosas, y no es la menor de ellas que cada vez más gente se siente aislada, paradójicamente, en las populosas ciudades contemporáneas. Siguiendo el imperativo capitalista, los habitantes de esos hormigueros urbanos se han convertido en consumidores individualistas. Y atrapados entre unas expectativas que no pueden satisfacer y a las que tampoco saben renunciar, se abocan a una soledad más profunda e irrespirable que carecer de compañía. Nunca se está más solo que cuando se pierde el diálogo con uno mismo. Cada vez son más las personas que, en busca del calor del grupo y la aceptación de los otros, encuentran el vacío y caen en el ensimismamiento. Es un hecho que venimos a este mundo solos y nos vamos solos, pero no es menos cierto que, entre una cosa y la otra, solo nos tenemos los unos a los otros. Si uno lo medita con cuidado, los grupos son más inteligentes que el más inteligente de sus miembros.
referencias bibliográficas
ANGUS, Ian (2016): Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System, Nueva York, Monthly Review Press.
ARIAS MALDONADO, Manuel (2008): Sueños y mentiras del ecologismo: Naturaleza, sociedad y democracia, Barcelona, Siglo XXI.
GHOSH, Amitav (2016): The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable, Chicago, Londres, The University of Chicago Press.
HARARI, Yuval Noah (2018): 21 lecciones para el nuevo siglo XXI, Joandomènec Ros (trad.), Barcelona, Debate.
KLEIN, Noemi (2015): Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima, Albino Santos Mosquera (trad.), Barcelona, Paidós.
LOVELOCK, James (1989): Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxfod, Oxford University Press.
MORIN, Edgar (1993): Terre-Patrie, París, Éditions du Seuil.
PINKER, Steven (2018): En defensa de la Ilustración. Por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, Pablo Hermida Lazcano (trad.), Barcelona, Paidós.
RULL, Valentí (2018): El Antropoceno (¿Qué sabemos de�?), Madrid, CSIC / Libros de la Catarata.
SCHMITZ, J. Oswald (2017): The New Ecology: Rethinking a Science for the Anthropocene, Princeton, Oxford, Princeton University Press.
SERRES, Michel (2004): El contrato natural, José Pérez Vázquez (trad.), Valencia, Pre-Textos.
WILSON, Edward O. (2015): La conquista social de la Tierra, Joandomènec Ros (trad.), Barcelona, Debate.
– (1999): Consilience. La unidad del conocimiento, Joandomènec Ros (trad.), Barcelona, Galaxia Gutenberg.