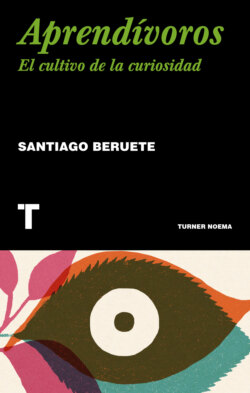Читать книгу Aprendívoros - Santiago Beruete - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
‘Jardinosofía’ frente a ‘digitalopatía’
ОглавлениеSería catastrófico que nos convirtiéramos en una nación de personas técnicamente competentes que han perdido la capacidad de pensar de manera crítica, de analizarse a sí mismas y de respetar la humanidad y la diversidad de los demás.
martha nussbaum, el cultivo de la humanidad
Numerosos estudios a lo largo de los años han buscado determinar cuáles son las cualidades del maestro o profesor ideal: motivación, creatividad, entrega emocional, habilidades sociales, talento para comunicar, etcétera. Admitiendo la enorme diversidad que se da en la profesión, definiría a este como un artesano de la enseñanza o, dicho de otra manera, alguien para quien su meta es el trabajo bien hecho. Aspira a la excelencia sin caer en el perfeccionismo ni fomentar el elitismo, y centra su ejercicio docente en el alumnado y no en el cumplimiento de la programación. De ahí también que nunca repita lo mismo y disfrute con el proceso de aprendizaje más que con el resultado. Su pasión por lo que hace lo acerca a la figura del jardinero, quien ha adquirido sus destrezas con la práctica, y no es un trabajador por mucho que se esfuerce por cuidar su vergel. Probablemente era esto lo que tenía en mente John Dewey, considerado por muchos el padre de la pedagogía moderna, cuando escribió: “El empleo que se mantiene impregnado de juego es arte”. La regla de oro del arte de educar es pedir solo lo que se da. Esa idea se puede formular en términos jardineros diciendo: “Hay que plantar la semilla antes de recoger el fruto”. Consciente de que no es el profesor quien enseña, sino el alumno el que aprende, el buen jardinópeda procura por todos los medios a su alcance que, sembrando dudas y abonando la curiosidad, germine en las personas a su cargo el deseo de saber. Al formar parte de una institución, en mi caso la escolar, conviene tener muy presentes las palabras de Richard Sennett: “El impulso a hacer un buen trabajo puede dar al sujeto un sentido vocacional; las instituciones mal organizadas ignoran el deseo de su personal de dar sentido a su vida, mientras que las organizaciones bien articuladas sacarán provecho de esa circunstancia”.
La función de la escuela ha sido hasta ahora preparar a las nuevas generaciones para tener éxito en el futuro. Pero cómo hacerlo cuando el mundo del mañana resulta tan impredecible, cuando ya no hay principios claros ni certezas duraderas, y la propia realidad de los hechos se ha vuelto sumamente volátil. El presente discurre de forma tan vertiginosa que las profecías caducan antes de que acabemos de formularlas. Nunca el porvenir había estado tan lleno de posibilidades e interrogantes, ni los docentes se habían sentido tan desconcertados respecto a cómo educar a sus alumnos para los retos que les aguardan.
Resulta difícil saber si la digitalización de las actividades productivas nos conduce hacia un mundo tecnolúdico, donde disfrutaremos de más tiempo libre y una renta básica universal, o a una nueva sociedad estamental distópica, con formas de esclavitud laboral que hoy no podemos ni imaginar. Tampoco está claro si internet y las redes sociales nos aíslan y ensimisman, convirtiéndonos en consumidores individualistas; o, por el contrario, propician nuevas formas de estar y hacer juntos y la emergencia de una supermente colaborativa. Otro tanto cabría decir de la gobernanza del planeta. Quién sabe si avanzamos hacia la implosión del sistema democrático por culpa del creciente populismo o a un Estado global y una paz perpetua, como la que soñó Immanuel Kant. También la enseñanza se halla en una encrucijada y se enfrenta al dilema de desarrollar algoritmos de aprendizaje cada vez más personalizados o mejorar la selección y formación psicosocial del profesorado.
Según algunos expertos, vivimos en una época de paz y prosperidad como nunca había conocido la humanidad; y a decir de otros, asistimos a la decadencia de la cultura liberal y nos acercamos al final de un ciclo civilizatorio. Un aumento vertiginoso de la esperanza de vida y las cifras de alfabetización avalan el optimismo de los primeros; y el crecimiento exponencial de la desigualdad y la amenaza del cambio climático, el pesimismo de los segundos. Frente a catastrofistas que creen que, de seguir así las cosas, nos abocamos a un colapso medioambiental, se alza la voz de los tecnooptimistas, que presagian una nueva era de ilustración ecológica, la renaturalización de la Tierra y el aumento de la conciencia planetaria. Hay sobradas razones para defender una posición y la contraria.
Comoquiera que sea el día de mañana, la escuela debe enseñar a los alumnos a vivir en la incertidumbre, capacitarles para encontrar el equilibrio en medio del caos y conservar la serenidad pese a estar sometidos al continuo asedio del marketing personalizado y la manipulación digital de sus emociones y pensamientos. El afán de control de los poderes económicos, políticos y religiosos no es nuevo. Estos siempre han procurado colonizar o, por usar una expresión de nuestro tiempo, hackear la mente de las personas, secuestrar su atención y convertirlos en rehenes de su ideario sirviéndose del miedo, la codicia o el odio. Es cierto que, en nuestros días, los instrumentos de dominación se han perfeccionado hasta extremos jamás vistos, pero no lo es menos que la información circula más libremente y las sociedades se han vuelto más abiertas. La mejor manera de evitar que nuestros alumnos se conviertan en esclavos de muchos amos y consumidores entontecidos es ejercitarlos en el pensamiento crítico, entendido como la capacidad de poner en duda las ideas establecidas y hacerse preguntas incómodas en una búsqueda sin término de la verdad sobre uno mismo y el mundo. De lo contrario, se sumarán a las filas de los que han perdido el respeto a la complejidad y se contentan con soluciones rápidas y simplistas en lugar de pensar. Demasiadas personas confunden opiniones con hechos, y están dispuestas a traicionar la realidad por lealtad a sus convicciones. Solo creen lo que les conviene creer, y hacen oídos sordos a cuanto impugna sus prejuicios y contradice su visión del mundo para no tener que cambiar. Ahora bien, la única manera de tomarse en serio el oficio de vivir consiste en no darse demasiada importancia y someter nuestras acciones e ideas a un permanente escrutinio.
Abordando el mismo tema desde otro ángulo, a nadie se le escapa que el pensamiento creativo puede orientarse tanto a maximizar beneficios como a buscar soluciones imaginativas a los grandes desafíos del siglo xxi; a encontrar nuevas posibilidades de negocio tanto como a establecer conexiones originales entre distintas áreas del saber; a alcanzar logros materiales y el éxito profesional tanto como el bienestar y el bienser. No deja de ser llamativo que se requieran las mismas cualidades para vivir filosóficamente que para triunfar en el mundo profesional. Creatividad, pensamiento crítico, iniciativa, adaptabilidad, comunicación efectiva y espíritu cooperador son los rasgos que definen tanto a un amante de la sabiduría como al candidato más cualificado para trabajar de mando directivo. En un mundo donde los conocimientos rápidamente quedan desfasados y caducan de hoy para mañana a causa de los avances tecnológicos, importa más que la acumulación de saber la habilidad para ponerlo en práctica y, sobre todo, la predisposición para adquirirlo. El deseo de aprender, junto a la capacidad de pensar creativamente, son el mejor aval para quien aspire a abrirse paso en el mundo laboral y tener una buena vida. En un futuro cercano será imposible competir con las máquinas, más eficaces y menos falibles que los humanos, a la hora de realizar trabajos rutinarios, tanto si son manuales como cognitivos. Las personas que desempeñen tareas susceptibles de automatizarse deberán buscar una nueva fuente de ingresos o se verán condenadas a la precariedad en el empleo. Únicamente se hallan a salvo de la digitalización y la robotización aquellas profesiones que exigen flexibilidad cognitiva, habilidades sociales y un enfoque ético. El valor de razonar para vivir y sobrevivir en un mundo posindustrial, posmoderno, de la posverdad y, de seguir así las cosas, pronto también poshumano, está fuera de toda duda.
Cuando en cierta ocasión le preguntaron al sabio griego Antístenes, uno de los más ilustres discípulos de Sócrates y fundador de la escuela cínica, qué había aprendido de la filosofía, este respondió sin titubear: “A hablar conmigo mismo”. Esa sencilla frase encierra más sabiduría que el más grueso de los tratados. Vivimos en un mundo superpoblado de palabras e imágenes, en el que, paradójicamente, cada vez resulta más costoso sostener un diálogo genuino con uno mismo y los otros. La escucha, la atención y el tiempo se han convertido en bienes tan escasos que la simple idea de contar con un interlocutor de calidad representa ya un lujo. Y, sin embargo, no hay mejor remedio contra la insatisfacción y el sinsentido que corroe nuestra alegría de vivir y pone en grave riesgo nuestro ecosistema biológico y espiritual que la ética del diálogo.
En la era de los sucedáneos virtuales de la amistad y el amor urge recuperar la comunicación. Hemos descubierto con una mezcla de pasmo y angustia que podemos compartir nuestras intimidades en las redes sociales sin dejar de sentirnos solos. Hay algo desconcertante y aterrador en el hecho de que, cuanto más conectados estamos, mayor es nuestra sensación de incomunicación. Acaso porque, sepultada bajo una avalancha de datos irrelevantes, la verdad se torna irreconocible y la autenticidad se confunde con la impostura. Como escribió Sherry Turkle: “Nuestra tecnología nos está silenciando, nos está, en cierto modo, curando de hablar”. Atrás quedan los días en que los pensadores atribuían a las tecnologías un papel liberador. Las pruebas de que la revolución digital tiene su lado oscuro están a la vista si queremos verlas. Algunas de las señales de alarma, a las que sería imprudente permanecer ciego, son el creciente aumento de la dispersión mental, el ensimismamiento, la impulsividad y la insatisfacción. Las cosas están llegando tan lejos que resulta imposible hablar de un uso inteligente de las tecnologías sin una formación filosófica. Y no me refiero a adquirir conocimientos sobre autores y obras, sino a adoptar un modo de vida reflexivo, liberado de expectativas irrealizables y vanas ilusiones, sin peros ni paras, con pocas certezas y aún menos necesidades. La filosofía como estrategia intelectual es útil, pero como enseñanza práctica es necesaria. Ese es el mensaje de la famosa afirmación socrática “Una existencia sin reflexión no merece la pena ser vivida”.
No necesitamos más tecnología para resolver los problemas causados por la propia tecnología, sino más conciencia crítica a la hora de emplear unas herramientas digitales que van camino de convertirnos en sus herramientas. Es cierto que estas pueden facilitar nuestras relaciones interpersonales y el aprendizaje, pero no lo es menos que empobrecen nuestra experiencia. Así como ver no es lo mismo que mirar, conversar tampoco es sinónimo de hablar. Un diálogo genuino exige atención plena y escucha activa. Compromete nuestras habilidades comunicativas y emocionales. Chatear es una burda imitación de una charla cara a cara. Navegar por internet no se parece, ni de lejos, a viajar. La experiencia de la soledad no es comparable a estar absorto mirando el móvil y la lectura de un libro tiene poco o nada que ver con repasar e-mails, tuits o whatsapps. Y, desde luego, tener la mente ocupada con mensajes dista mucho de pensar, por no mencionar los emoticonos, una caricatura de nuestro lenguaje corporal, y los emojis, un ridículo sustituto de nuestras habilidades comunicativas. A nadie le puede extrañar el narcisismo imperante en nuestra sociedad cuando pasamos más horas frente a las pantallas que mirándonos a los ojos. Que al apagar los dispositivos electrónicos veamos nuestro oscuro reflejo en el cristal encierra un profundo significado para el que quiera entenderlo así. Tampoco debería sorprendernos que la realidad se parezca cada vez más a un país extranjero y nos resulte más difícil soportarla. Huimos de la conversación cara a cara, sustituimos el amor y la amistad por simulaciones digitales, y luego nos sorprendemos de que la ansiedad social y la depresión adquieran tintes trágicos y la proporción de plaga. Hemos renunciado a los beneficios de la escucha, la introspección y el silencio, y con ellos a las fuentes de la alegría verdadera. En esa fuga de nosotros mismos a la búsqueda de la felicidad nos estamos abocando a una soledad más profunda que la de estar solos.
El Observatorio de las Naciones Unidas lleva tiempo alertando de la pandemia de depresión que, como una mancha de aceite, se extiende por las sociedades tecnológicamente avanzadas. El consumo de psicofármacos, que ayudan a controlar el estrés y la ansiedad, se ha disparado en las últimas décadas, y la oferta de tratamientos y terapias que prometen el bienestar no cesa de crecer. Hay que buscar la explicación a tanta zozobra existencial en la pérdida de los lazos comunitarios y el sentido de la existencia. La secularización de las creencias y el descrédito de los grandes relatos y sus promesas de redención han cedido el terreno a la religión del consumo, que rinde culto al yo y celebra sacrificios en honor a divinidades con nombres como estatus, belleza, felicidad. Ese credo individualista nos ha fragilizado y vuelto vulnerables al asedio de las tecnologías, que pugnan por captar nuestra atención, apoderarse de nuestro tiempo y colarse en nuestra intimidad. La sordera emocional de muchos jóvenes y no tan jóvenes es la consecuencia de la sobrexposición al ruido ambiental y las inanes conversaciones. Mientras los datos se convertían en el nuevo petróleo y la privacidad en una reliquia del pasado, los ciudadanos de las mal llamadas sociedades del conocimiento se han vuelto crédulos sin fe, ególatras de masas y coleccionistas de heridas, incapaces de soportar la frustración, la espera y la verdad. Las aplicaciones de psicoterapia en el móvil, las plataformas de contactos y citas, las redes sociales y un sinfín de persuasivos programas informáticos nos invitan a creer que son el remedio a la soledad y el aburrimiento, cuando este es el carburante de la imaginación creativa y aquella la condición de posibilidad para un verdadero encuentro con el otro. Lo nuevo no es siempre sinónimo de progreso, y algunas de las posiciones más retrógradas se encubren tras la apariencia de modernidad. Es posible que a estas alturas ya se hayan dado cuenta de adónde quiero ir a parar. Propongo retroceder a los orígenes para saltar más lejos, extraer savia nueva de las lecciones de los viejos sabios y rescatar la caja de herramientas filosóficas para afrontar los retos de un futuro calidoscópico e incierto, donde lo único permanente es el cambio. Sin dejar de lado las nuevas tecnologías de la comunicación, abogo por seguir cultivando las viejas tecnologías de la comunicación, con siglos de existencia. Me refiero, por supuesto, al análisis, el razonamiento y la discusión. Ese “arduo arte de saber vivir bien”, como definió Michel de Montaigne a la filosofía, sigue ofreciendo remedios útiles contra el sufrimiento y eficaces técnicas para fortalecer y pulir el espíritu. A la eterna pregunta de cómo actuar, esta responde con desapego material (áskesis), libertad interior (autarquía) e imperturbabilidad anímica (ataraxia). Nos anima a contemplar la realidad sin anteojeras ni paliativos, suspender el juicio sobre las cosas sin la ansiosa espera de bienes o males futuros y ampliar nuestro horizonte mental, cuestionándonos a nosotros mismos y nuestra visión del mundo. La historia nos ha enseñado que, sin la guía de la filosofía, solo podemos extraviarnos por el camino que conduce hacia una existencia dichosa y plena.
Ahora que hemos descubierto que más datos no significan más formación, más conectividad menos aislamiento y mayores facilidades materiales una menor vulnerabilidad, quizá sea la hora de retomar el camino de los sabios. Frente al retorno de lo irracional disfrazado de avances tecnológicos y la pujante digitalopatía que nos vuelve ineptos para la vida real y nos encapsula en una burbuja autocomplaciente, la filosofía nos anima a tener fe en la duda y adoptar una actitud apasionadamente escéptica, no totalmente integrada en el mundo, pero tampoco totalmente alejada de él. Invita a despojarse de expectativas, esperanzas y pretensiones, y aligerar de certidumbres el equipaje que llevamos durante nuestro breve paso por este mundo. Llega más lejos quien carga con menos lastre. No poseemos nada que nos puedan arrebatar.
Se necesita poco para ser feliz. La dificultad estriba en descubrir qué incluye ese poco y desprenderse del resto. Algo que todos sabemos, pero parecemos haber olvidado, es que la genuina sabiduría no se puede adquirir en una tienda online o en un centro comercial, sino que cada uno debe engendrarla. Las costas de ese valioso aprendizaje son las renuncias y decepciones. Aprender a menudo consiste en desaprender sesgos, prejuicios, ideas heredadas… Y ni qué decir tiene que no existe la sabiduría, sino únicamente algunas personas más sabias. Así pues, la filosofía no es una etapa superada del conocimiento, como piensan algunos, sino la credencial distintiva del animal humano, un mono sabio, que se interroga sobre su lugar en el universo y el sentido de su existencia. Si queremos hacer honor a nuestro apelativo sapiens, debemos seguir dando más importancia a las preguntas que a las respuestas.
Si fuera posible resumir en una sola palabra el ideal de la filosofía, esta seguramente sería eudaimonía (εὐδαιμονία). Algunos han interpretado este vocablo griego como felicidad, pero una traducción más exacta sería ‘el florecimiento interior’. Antaño como hoy, ese es el verdadero cometido de la educación. Cualquier educador que honre su trabajo, se enfrenta a la tan hermosa como ardua tarea de contribuir a que sus educandos alcancen la máxima excelencia dentro de sus posibilidades, y se conviertan en las personas que podrían llegar a ser. No por nada eudaimonía significa literalmente contar con un buen dáimon o espíritu guardián.
La única manera de hacer frente a la barbarie de las tecnologías disruptivas es desarrollar una pedagogía bioinspirada, que retome las enseñanzas de hoja perenne de la filosofía y recupere el sentido del asombro y el gozo de aprender. Si queremos que la educación no solo sirva para preparar grandes profesionales, sino también para formar seres humanos equilibrados, responsables y satisfechos con sus vidas, debe ayudar a los alumnos a ser más dueños de sus mentes y libres para elegir.
referencias bibliográficas
BAUMAN, Zygmunt y LEONCINI, Thomas (2018): Generación líquida: Transformaciones en la era 3.0, Irene Oliva Duque (trad.), Barcelona, Paidós.
BAUMAN, Zygmunt (2013): Vida líquida, Albino Santos Mosquera(trad.), Madrid, Austral.
– (2010): Los retos de la educación en la modernidad líquida, Barcelona, Gedisa.
CARSON, Rachel (2012): El sentido el asombro, M.ª Ángeles Martín R.-Ovelleiro (trad.), Madrid, Ediciones Encuentro.
DESMURGET, Michel (2020): La fábrica de cretinos digitales. Los peligros de las pantallas para nuestros hijos, Lara Cortés Fernández (trad.), Barcelona, Península.
GARDNER, Howard (2003): La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI, Genís Sánchez Barberán (trad.), Barcelona, Paidós.
GOLEMAN, Daniel (2006): Inteligencia social. La nueva ciencia de las relaciones humanas, David González Rega (trad.), Barcelona, Kairós.
HAN, Byung-Chul (2016): La salvación de lo bello, Alberto Ciria (trad.), Barcelona, Herder.
– (2016): La sociedad del cansancio, Arantzazu Saratxaga, Barcelona, Herder.
– (2013): La sociedad de la transparencia, Raúl Gabás (trad.), Barcelona, Herder.
HARARI, Yuval Noah (2016): Homo Deus. Breve historia del mañana, Joandomènec Ros (trad.), Barcelona, Debate.
LLEDÓ, Emilio (2018): Sobre la educación. La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía, Barcelona, Taurus.
ORDINE, Nuccio (2013): La utilidad de lo inútil. Manifiesto, Jordi Bayod (trad.), Barcelona, Acantilado.
PATINO, Bruno (2020): La civilización de la memoria de pez. Pequeño tratado sobre el mercado de la atención, Alicia Martorell (trad.), Madrid, Alianza.
PEIRANO, Marta (2019): El enemigo conoce. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención, Barcelona, Debate.
RECALCATI, Massimo (2016): La hora de clase. Por una erótica de la enseñanza, Carlos Gumpert (trad.), Barcelona, Anagrama.
SENNET, Richard (2009): El artesano, Marco Aurelio Galmarini (trad.), Barcelona, Anagrama.
– (2000): La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Daniel Najmías (trad.), Barcelona, Anagrama.
STEPHENS-DAVIDOWITZ, Seth (2019): Todo el mundo miente. Lo que Internet y el big data pueden decirnos sobre nosotros mismos, Martín Schifino (trad.), Madrid, Capitán Swing.
TURKLE, Sherry (2019): En defensa de la conversación. El poder de la conversación en la era digital, Joan Eloi Roca (trad.), Barcelona, Ático de los Libros.