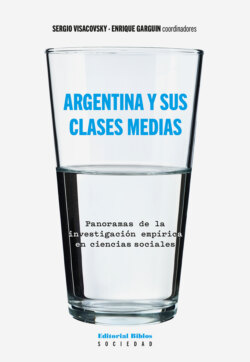Читать книгу Argentina y sus clases medias - Sergio Visacovsky - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Clase media, género y domesticidad: el hogar como espacio de negociación de las distancias sociales en la Argentina de mediados del siglo XX
ОглавлениеInés Pérez
Es un plan del gobierno, creo, que es de la primera presidencia de Perón, el plan. Ese plan se le daba a personas que no tenían vivienda… Pero eran viviendas que para ese momento… tenían muchas ventajas… eran muy modernas… Pero qué pasa. Yo tengo entendido que tal vez se la dieron a gente que no valoró. Nosotros la compramos porque esa gente… Eran planes muy largos. Yo no sé si a veinticinco o treinta años. Planes muy largos con una cuota ínfima. Y cuando vos no la pagabas, el banco te la remataba. Mi papá compró esa casa en un remate. Y a mí algo que me llamó la atención, porque nosotros vivíamos muy humildemente. No teníamos nada más que la radio, una radio así… No teníamos nada en esa casa que alquilábamos. Y a mí me llamó la atención porque yo fui con mi papá a ver la casa, la gente nos hizo pasar, y me llamó la atención la cantidad de artefactos que tenían, que yo tenía entre ocho y nueve años años y nunca había visto tantas cosas… Porque tenían licuadora, tocadiscos, muchos artefactos. Ellos, que perdían la casa. Nosotros no teníamos nada y comprábamos la casa… Y vos fijate hasta qué punto esta gente no supo apreciar lo que tenía que en el dormitorio el piso era de parquet, tenía parquet, que hoy es una reliquia que está, todavía está, pero había una parte del parquet que estaba quemado, con las botellas de vino marcadas. O sea, vos fijate a qué nivel daban poco valor a lo que para nosotros fue un mundo… Ellos perdieron la casa, y entonces mi papá la compró y la seguimos pagando. (Entrevista a Perla, Mar del Plata, noviembre de 2009, citada por Pérez, 2012a: 58-59)
De seguro esta no es la primera vez que la lectora o el lector escucha hablar de la leyenda negra del parquet quemado por los beneficiarios de los planes de vivienda del peronismo. Aquí aparece retomada en un relato autobiográfico, el de una mujer que a fines de los años 50, momento en el que se sitúan los hechos relatados, no era más que una niña de entre ocho y nueve años, hija de un empleado ferroviario que poco tiempo después comenzaría a trabajar como vendedor y de la mujer que abriría la primera panadería del barrio donde estaba la casa de la que habla, ubicada en las afueras de Mar del Plata. El fragmento de la entrevista aquí citado, en rigor cualquier versión de esta leyenda negra, pone el hogar en el centro de la construcción de las distancias sociales. Esta versión permite pensar en las formas en que fue usada para apropiarse de un modelo de domesticidad de clase media y así establecer distinciones de clase, no solo por sujetos señalados como pertenecientes a la clase media desde criterios objetivistas, sino por otros que en esas mismas clasificaciones hubieran sido ubicados en una categoría diferente. También permite observar estos procesos en escenarios distintos al de la capital nacional, para poner de relieve su diversidad regional.
Distintas investigaciones recientes han propuesto hacer foco en los procesos de identificación de clase, trascendiendo las miradas centradas en las categorías socioocupacionales, para privilegiar, en cambio, los modos en que los actores construyen esas identidades en términos relacionales y situados. Estos estudios señalaron, además, los procesos de racialización de las clases populares, paralelos a la construcción del mito del crisol de razas y de una imagen de la Argentina blanca y de clase media (Adamovsky, 2009; Visacovsky y Garguin, 2009b; Adamovsky, Visacovsky y Vargas 2014). A partir de estas contribuciones, la hipótesis que se desarrollará en este texto es que dichos procesos no tuvieron lugar solo en el mundo público, sino también en el ámbito doméstico, y estuvieron también marcados por clivajes de género.
En un artículo publicado hace ya dos décadas, Eduardo Míguez (1999) señaló que entre las décadas de 1930 y 1940 cristalizó en la Argentina un modelo de familia de clase media, con algunas características particulares: una estructura nuclear, con un núcleo heterosexual completo y un número de hijos reducido. El modelo de familia de clase media retomaba los elementos más salientes a partir de los cuales Gino Germani (1971 [1963]) había analizado el cambio familiar asociado a la modernización, y los utilizaba para explicar la integración tanto de los migrantes provenientes del interior del país como de los inmigrantes del otro lado del Atlántico a la sociedad moderna.
Sin embargo, la lectura de Míguez introducía cambios interpretativos de relevancia, con relación a los modos de comprender las identidades de clase media y la diversidad familiar. En su mirada, dicho modelo no era tomado como una expresión de lo que la mayoría de las familias hacían o de las características que efectivamente tenían, sino como un signo de respetabilidad a partir del que las personas evaluaban (y al que intentaban adecuar) sus prácticas, diluyendo las diferencias sociales en una promesa de homogeneidad. Algunos años después, Isabella Cosse (2010: 14) señaló la centralidad de la familia en las “aspiraciones de respetabilidad de los nuevos sectores sociales en ascenso”, en tanto “dotó de identidad a esos sectores, permitiéndoles asociar ciertos criterios morales con su propia posición social. Es decir: tener una familia doméstica les otorgaba prestigio y respetabilidad y los diferenciaba de los sectores populares”.
Las políticas impulsadas por el gobierno peronista, en efecto, abrieron la posibilidad de que sujetos de diversos sectores sociales se apropiaran del modelo de domesticidad de clase media, no solo por las transformaciones en la propia idea de familia (Cosse, 2006), sino también por aquellas promovidas con relación a la posibilidad de acceder a bienes clave en la adopción de dicho modelo. La ampliación y diversificación del consumo centrado en el hogar fueron el sustento sobre el que diferentes actores construyeron sus identidades de clase, pero también marcaron un escenario de desestabilización de las jerarquías sociales caracterizado por la ansiedad y la búsqueda de distinción. Como muestra el fragmento de la entrevista citado anteriormente, tener o no tener casa propia o los bienes “necesarios” para hacerla confortable no agotaba las tensiones que podían surgir en torno de ellos, sino que ellas se articulaban muchas veces alrededor de moralidades que informaban su adquisición y su uso.
En este capítulo, a partir de una revisión de mis propias investigaciones centradas en la historia del trabajo doméstico en las décadas centrales del siglo XX, me gustaría dar un nuevo giro a esta hipótesis, para señalar el peso de la cultura material y de las relaciones establecidas en el espacio del hogar en la construcción de distancias sociales. Estos procesos tuvieron particularidades regionales. Aquí haré foco sobre el caso de Mar del Plata, una localidad que nació como puerto de pescadores a mediados del siglo XIX, para transformarse en el balneario predilecto de las elites porteñas primero y, hacia mediados del XX, en un destino de turismo masivo.
El texto está organizado en dos apartados. En el primero, me detengo en las condiciones materiales que permitieron que el modelo de domesticidad identificado con la clase media pudiera ser apropiado por sujetos de distintos sectores sociales. Analizaré el lugar de la vivienda y de los artefactos domésticos destinados a hacerla confortable en esas apropiaciones y en las estrategias de distinción que habilitaron. Destacaré la centralidad del trabajo doméstico –en este caso no remunerado– y del consumo centrado en el hogar en el sostenimiento de la respetabilidad familiar y, con ella, de la propia posición social. En el segundo apartado, abordaré las relaciones de servicio doméstico en la producción, pero también en la desestabilización, de las jerarquías sociales, haciendo foco en casos de hurto protagonizados por empleadas domésticas y sus empleadores.