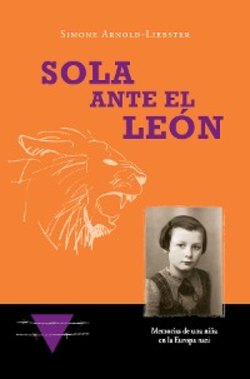Читать книгу Sola ante el León - Simone Arnold-Liebster - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO 1
Mi infancia entre la ciudad y el campo
JUNIO DE 1933
Antes de que la sombra de la Segunda Guerra Mundial se cerniese sobre nosotros, mis padres y yo nos mudamos a la ciudad. Procedíamos de Husseren Wesserling, un pueblo del valle de Thann, en los Vosgos, cercano a la granja de mis abuelos. Hasta entonces habíamos vivido en una maravillosa casa rodeada de setos de rosas y praderas. Residíamos en Alsacia Lorena, una región fronteriza entre Francia y Alemania, cuya soberanía ha sido objeto de largas luchas entre ambos países durante siglos.
Cuando tenía casi tres años, mi familia y yo nos mudamos con mi perrita Zita a la tercera planta de un edificio de apartamentos en el número 46 de la Rue de la Mer Rouge, en la ciudad de Mulhouse. Mi mundo era mi familia, y poco podía imaginarme el dolor, las penurias y el terror que estaban por venir.
El nombre de nuestra calle —Rue de la Mer Rouge— podría interpretarse como una señal del destino de mi familia: desesperación, separación, viajes, esperanza… Me pregunto si mis padres alguna vez habrían reparado en el nombre de la calle.
La estación de tren de Mulhouse-Dornach señalaba el comienzo de la Rue de la Mer Rouge, una larga calle que discurría entre jardines y campos, vecindarios de casas unifamiliares y edificios de apartamentos. El número 46 era un edificio de cuatro pisos con ocho viviendas, en el que la mayoría de los inquilinos trabajaban para la famosa fábrica de tejidos estampados Schaeffer&Co, de la que papá era asesor artístico.
En la ciudad no se me permitía acercarme demasiado a las ventanas ni salir sola a la calle, lo que suponía una gran tristeza para una niña criada en el campo… ¡hasta las flores del balcón estaban presas en sus macetas!
Para mi alegría, visitábamos a menudo la granja de mis abuelos. Hacíamos el viaje en tren y nos bajábamos en la parada de Oderen, donde había una capilla dedicada a la Virgen María. El sendero subía por la montaña, cruzaba un arroyo de agua fresca y tras escalar una ladera escarpada aparecía Bergenbach, zona de verdes praderas con diferentes especies de árboles frutales.
Y en medio de todas aquellas rocas, helechos y maleza se encontraba la casa de mis abuelos. Al entrar por la pequeña puerta, los ojos tenían que acostumbrarse a la tenue luz antes de poder vislumbrar en la esquina de la habitación la inmensa chimenea negra en la que se había instalado el hornillo que servía de cocina. La mezcla del humo con el aroma del heno y los cereales siempre será uno de mis olores favoritos. Fuera de la casa había una fuente de piedra cuyo borboteo ha sido para mi familia una relajante canción de cuna durante mucho tiempo.
Durante la década de 1890 mi abuela Marie dejó el hogar familiar. Posteriormente regresó a él viuda y con dos hijas: mi madre Emma y mi tía Eugenie. Con su segundo marido, Remy Staffelbach, mi abuela tuvo a mi tía Valentine y a mi tío Germain. Remy siempre se comportó conmigo como si fuera mi verdadero abuelo.
Mi abuela era una mujer muy hacendosa que cuidaba de todos los animales y del jardín mientras los hombres trabajaban.
El abuelo era mezclador de colores en una imprenta, y el tío Germain extraía piedra en una cantera. La abuela siempre estaba muy preocupada por el tío Germain porque era sordo y temía que no oyese la señal de que se iba a dinamitar la roca. Cada vez que oía una explosión proveniente de la cantera, no importaba dónde o qué estuviera haciendo, se detenía y rezaba una oración por su hijo.
Mi abuela me contaba, con lágrimas en los ojos, la misma historia una y otra vez:
—Tu madre quería ser monja misionera en África, así que fuimos al convento para informarnos. Pero la donación requerida era demasiado para nosotros. Hubiéramos tenido que vender todas nuestras vacas. —Nunca entendí porqué sería necesario vender las vacas para servir a Dios.
—La familia decidió que sería mejor que tu madre trabajase y que con parte de su salario ayudase a pagar el internado para sordos de Germain. Así es como se convirtió en tejedora de damasco y conoció a tu padre, Adolphe. Era huérfano, no tenía dinero y no era granjero, sino artista, pero al menos era un católico devoto.
El tío Germain y yo nos comunicábamos con facilidad. Me divertía el vivaz lenguaje por señas que se había inventado. Además de cuidar de 10 colmenas, también sabía de carpintería, de cantería y de cómo injertar árboles. Cada vez que llegábamos de visita nos mostraba su más reciente logro con una amplia y feliz sonrisa. Su mayor satisfacción era sentirse útil. Germain se sentía muy unido a su madre, por lo que también era muy religioso, al igual que yo.
La abuela debió ser guapa de joven. Sus rasgos apenas habían perdido atractivo con la edad. Su tez tostada por el sol atenuaba el azul intenso de sus ojos, y su pequeño moño de pelo cano se asemejaba a un halo. Durante la semana siempre lucía un austero vestido negro con un gran delantal, pero los domingos se le suavizaba el rostro cuando se ponía un vestido de pequeñas flores de colores rosa y lila.
La abuela era robusta, y siempre estaba activa. En cuanto yo entraba en la cocina, ya se ponía a hablar jovialmente conmigo.
—Vamos a hacerle la sopa al cerdito… con algunas patatas —decía mientras las aplastaba con las manos—. Le añadiremos algo de salvado, las sobras de la comida del mediodía, sin huesos claro, y el suero del queso. Vamos, pequeña, ahora se lo tenemos que echar en el comedero.
El rosado hocico del cerdo se sumergía en la sopa… chchch.
—¡Mira qué listo, busca los mejores trozos primero!
Cuando todas las gallinas se reunían enfrente de la puerta de la cocina, la abuela decía:
—Deben de ser las cinco, tendremos que darles algo de maíz. Atrás, atrás —decía dando palmadas a las más fuertes que se subían sobre las otras—. Fíjate, pequeña. Son como las personas, no tienen la más mínima consideración a los débiles.
—Y ahora, tenemos que llamar a los gatos. Busala, Busala… ven, aquí tienes tu plato de leche.
Era la espuma de la leche recién ordeñada por el abuelo. Yo ya había bebido mi parte en una taza negra especial, mi taza. Los gatos se frotaban entre nuestras piernas y ronroneaban. Uno de ellos dejaba que su cría bebiese primero.
—¿Ves?, así es una buena madre, y fíjate cómo lo agradece.
Todos los fines de semana que nos era posible, mis padres y yo íbamos a Bergenbach. Allí podía ir a misa con el abuelo, lo que para mí suponía un gran acontecimiento. El tío Germain solía salir de casa después de nosotros, pero de algún modo siempre llegaba antes a misa. Al terminar, los tres íbamos a un café donde se reunían todos los hombres del pueblo para hablar de política o de animales de granja:
—He comprado una vaca al tratante de caballos.
—¿A cuál? ¿Al judío o al alsaciano?
—Al judío, ¡y me ha vuelto a estafar!
—Y ¿por qué no has ido al alsaciano?
—Porque es muy caro. Siempre exagera la calidad y el precio de los animales. ¡No es honrado!
Yo no podía entender su razonamiento. ¿Por qué si tanto odiaban a los judíos preferían comprarles a ellos los animales? No tenía ningún sentido.
Subir por la montaña en verano al mediodía para regresar a Bergenbach era, tal y como decía la abuela, una penitencia que hacía más valiosa nuestra asistencia a la iglesia. Seguramente tenía razón, pero ¡ojalá no hiciese tanto calor en verano!
Al abuelo se le ponía la cara casi tan roja como su pelo. Vestía un traje marrón oscuro de terciopelo con una cadena de oro para el reloj que guardaba en el bolsillo del chaleco. Se desabrochaba todos los botones y se secaba constantemente el sudor del cuello con el pañuelo. Cuando regresábamos a casa, el tío Germain siempre se nos adelantaba corriendo como una gacela, para luego esconderse y esperar por nosotros. Cuando llegábamos donde estaba, salía saltando de su escondite y riéndose a carcajadas.
La abuela iba a misa más temprano para poder llegar a casa a tiempo y cocinar las deliciosas comidas de los domingos, con todo tipo de repostería casera. Durante las comidas, las conversaciones solían ser interesantes, animadas… y pacíficas, siempre y cuando fuéramos seis en la mesa. Las cosas eran muy diferentes cuando la hija más joven de la abuela, mi tía Valentine, venía con su marido Alfred y mi prima Angele. Alfred siempre monopolizaba la conversación, era un sabelotodo. Mientras Alfred hablaba sin parar, mi padre permanecía sentado en silencio. Y eso no me gustaba nada. Mi padre era mucho más listo, ¿por qué no intervenía?
El tío Alfred siempre parecía que quería crear debate, un objetivo que no tardaba mucho en conseguir. Al abuelo no le gustaba la rígida autoridad de los alemanes. Había servido durante cuatro años como soldado en una unidad naval alemana y había visto con sus propios ojos cómo se había castigado a un marinero rebelde: le habían atado una cuerda alrededor del pecho para luego tirarlo al mar y llevarlo a remolque del barco durante horas. Recuerdo haber pensado que aquellos marineros tenían que haber sido nadadores muy rápidos para ser capaces de mantenerse al ritmo del barco.
La abuela siempre se quejaba de los franceses, a quienes llamaba vagos. Ella nunca olvidó que durante la Gran Guerra, el ejército francés había requisado sus vacas como alimento y nunca la habían compensado por aquella pérdida. Por otro lado, no dejaba de alabar los logros de Hitler en Alemania.
Durante aquellas batallas dialécticas, a medida que la abuela se crecía, el abuelo parecía empequeñecerse. Las manos de la abuela se ponían rígidas cuando retiraba bruscamente de la mesa los platos de postre. La antigua porcelana de filigrana era muy bonita y delicada, y yo siempre temía que al estar tan enfadada la fuese a romper en pedazos.
Después de los postres, Angele y yo íbamos a jugar fuera. Con una pequeña patata redonda y dos diminutas piedras como ojos tenía la cabeza; con un palito la unía a la zanahoria que hacía las veces de cuerpo de mi improvisada muñeca, y con una hoja grande le preparaba un vestido. A mi prima de la ciudad no le gustaba mi muñeca. Enseguida se acostaba y cerraba sus pequeños ojos azules. Sus pestañas pelirrojas parecían puntadas hechas a mano; su boca se encogía hasta adoptar la forma de una fresa. Sus mejillas rechonchas y sonrosadas rodeaban su nariz diminuta y pecosa, mientras sus delicados bucles se extendían sobre la hierba verde como rayos de sol. Con su vestido azul claro laceado, Angele se convertía en mi muñeca.
Mi muñeca necesitaba de mis cuidados. Buscaba una hoja grande que sirviera de sombrilla, y luego yo también me acostaba a la sombra del helecho y disfrutaba de su aroma tan familiar. Permanecía tumbada, escuchando el zumbido de las abejas, contemplando el paso de las nubes y, de vez en cuando, mirando de reojo un saltamontes. Meditaba en las conversaciones de los adultos e intentaba imaginar qué significaban.
♠♠♠
La abuela me había regalado otra estampita con la imagen de un santo para añadir a mi colección. Esto hizo que mi padre adoptase una de sus expresiones más características. Cuando alargaba su cara redonda, alzaba las cejas, torcía la nariz y reducía la boca a un punto, su rostro parecía un signo de interrogación. Mamá ni se puso seria ni sonrió. Se le curvaron hacia abajo las comisuras de la boca y se le hundieron los ojos. Movió ligeramente la mano derecha extendiendo los cinco dedos. Estaba claro que no se sentían muy entusiasmados con mi nueva estampita.
cuela me habían regalado un misal blanco con tapas perladas, mi propio libro de oraciones.
—¡No! —respondí con contundencia.
Aquella imagen había sido bendecida por el sacerdote y me la había regalado la abuela. Yo quería que formase parte del altar de mi habitación.
—La abuela dijo que espanta a los malos espíritus —protesté—. Hasta puso algunas como esta en la entrada del cobertizo.
Papá no insistió. Dejó que mamá tuviese la última palabra, lo que significaba que podría poner la imagen en mi altar privado. Era lo mejor. Desde que mamá había comprado la nueva máquina de coser, utilizaba mi cuarto para la costura. Ella también se beneficiaría de la protección del santo más importante de mi altar.
Sentada en el suelo con mi oso de peluche, me fascinaba ver cómo mamá hacía funcionar con los pies la gran rueda de la máquina de coser. ¡Nadie podía hacerlo más rápido que ella! Me encantaba el sonido de la máquina de coser, oír tararear a mamá y ver cómo el tejido iba transformándose en maravillosas prendas de vestir y en fantásticas camisas que hacían parecer a papá un hombre importante.
♠♠♠
JUNIO DE 1936
Cierto día mamá no tarareaba como de costumbre. Al andar arrastraba los pies y de vez en cuando paraba y escondía la cara entre las manos. Se levantó y miró por la ventana. Cuando le pregunté si estaba enferma, lo negó con la cabeza y salió de la habitación. Fui a sentarme a su lado y mamá me acarició la cabeza.
Papá había salido de casa a la una y media para hacer el turno de tarde. Esperé inútilmente a que mamá se pusiera a jugar conmigo como era habitual. Llegó la hora de ir a dormir. Mamá vino a mi habitación e hizo que me santiguase con el agua bendita. Rezó una oración y me besó mientras me arropaba.
Inmediatamente después, mamá solía cerrar las contraventanas, pero esa noche se sentó en el borde de mi cama. Poco a poco fue oscureciendo. La luz de la luna se reflejaba en su negro pelo ondulado. Su tez blanca como el marfil se volvió aún más blanca. No podía ver sus ojos de color azul intenso, pero podía sentirlos. Lentamente su imagen se desvaneció. Me quedé dormida. Eran las ocho, mi hora de dormir.
La mayoría de las noches me despertaba a las diez y cuarto con el murmullo de las bicicletas de los trabajadores que volvían a casa al terminar el trabajo en la fábrica. Yo oía cómo papá metía la bicicleta en el garaje, cómo crujía la escalera de madera al subir por ella, cómo giraba la llave en la cerradura y abría sigilosamente la puerta. Entonces mi perrita Zita, que dormía cerca del servicio de la entrada, le saltaba al pecho y le seguía hasta la cocina. Allí, papá se quitaba los zapatos, se ponía las zapatillas y colgaba la chaqueta. Llegado a este punto, yo tiraba de la colcha hacia arriba y cerraba los ojos. Y entonces llegaba el maravilloso momento en que papá entraba en mi habitación, se inclinaba sobre mí y mientras sentía su cálida respiración en la cara, depositaba en mi frente un beso tierno y suave como el roce de una mariposa. Podía sentir la amorosa mirada de papá mientras yo fingía dormir y disfrutaba al máximo de este exquisito momento.
Esa noche me desperté de repente con el sentimiento angustioso de que estaba sola. Grité desesperadamente y mamá vino corriendo a mi habitación en camisón, con una redecilla sujetándole su pelo ondulado.
—¿Dónde está papá? ¡No vino a darme un beso!
—Shhhhh, son más de las tres de la mañana. Papá debe de estar durmiendo, ¡como deberías estar haciéndolo tú! —Se sentó a mi lado y me acarició la cabeza empapada en sudor por el miedo.
A la mañana siguiente papá no vino a desayunar, ni siquiera había una taza preparada para él.
—Papá estará fuera durante unos días —dijo mamá intentando reprimir las lágrimas.
¡Papá nos había abandonado! ¡Papá había huido! Eso explica por qué estaba tan callado, triste y tenso últimamente. Recordaba una conversación entre él y mamá.
—Fue un error, no debería haber ocurrido —decía pausadamente a mamá.
—Adolphe no te preocupes, todo el mundo comete errores.
¿Cómo podía mamá acusar a papá de cometer errores? Papá nunca se equivocaba. ¡Claro! ¡Papá tenía que haber huido de ella!
¿Adónde podría haber ido? Tuvo que ser a Krüth, el pueblo que está al final del valle. Era uno de mis lugares preferidos. ¡Ojalá pudiese haber ido con él para huir de mi malvada madre!
En Krüth vivía Paul Arnold, padrastro y tío de papá. Era mi “abuelo-padrino”. Probablemente estaría de pie delante de la pequeña puerta de su casa con su mano derecha apoyada en el marco de la puerta, justo debajo de la cruz y los números labrados en la piedra. Cuando sonreía, le desaparecían los ojos entre las arrugas. Era tan mayor y estaba tan arrugado que parecía una uva pasa. Tenía que enrollar los pantalones varias veces alrededor del cinturón. Me hubiera gustado volver a visitar al abuelo-padrino.
¿Por qué no me habría llevado con él papá?
Fui a sentarme en mi habitación de mal humor. Al cabo de un rato empecé a llorar.
—¡Adolphe, Adolphe, has vuelto a casa! —la voz nerviosa de mamá me despertó. ¿Estaba soñando? Me puse en pie de un salto y corrí directamente a los brazos de mi padre. Mamá regresó inmediatamente a la cocina para prepararle algo caliente de comer.
Papá se puso a explicar lo que había pasado:
—¡Los trabajadores cerraron la fábrica y pararon la maquinaria sin siquiera quitar el tejido de las prensas! Todo el mundo salía corriendo, pero a los que llevaban camisas blancas los hacían volver adentro, a algunos incluso los golpearon. A partir de ese momento nadie pudo salir ni entrar.1
1 Tras la victoria del “Front Populaire” en junio de 1936, hubo huelgas en toda Francia.
—¿Cómo conseguiste salir?
—Ya había decidido dormir entre los tejidos con los ingenieros. Podíamos oír las amenazas y los lemas de los trabajadores. ¡Te puedo asegurar que daban miedo! Entonces recordé que mi equipo de trabajo, los impresores, los encargados de los tintes y los grabadores estarían a las 2.00 en la entrada, así que bajé. Tan pronto como me vieron, abrieron la puerta y gritaron:
—¡Él está de nuestra parte a pesar de su camisa blanca! ¡Dejad que se vaya a casa! —Pero aún así necesité su protección contra los trabajadores que no me conocían.
¿Que mi padre había necesitado protección? ¿Que pasó miedo? ¿Que había dormido en un taller con tinta y no tenía ni una sola mancha en la camisa? ¡Qué extraño!
Papá comía y hablaba al mismo tiempo, usando un vocabulario muy raro. Nunca lo había visto tan nervioso. Se le enrojecía la cara y la voz se le crispaba. Yo temía que le fuese a pasar como a su padre, que murió muy joven a causa de una situación muy tensa.
Continuaba su relato usando palabras muy raras en alemán: proletarios, comunistas, socialismo, consignas, clase dominante.
Pronto me cansé de tanta habla nerviosa. Salí al balcón. La luz de la cocina se reflejaba en las petunias azules y blancas y en los geranios rojos, pero al caer la noche los pájaros y las abejas se habían callado.
—¡Papá, mira! El cielo se ha vestido de largo, de terciopelo y diamantes.
Al fin papá dejó de hablar y salió fuera. Mientras mamá retiraba los platos, me tomó en brazos.
—Simone, esos diamantes son estrellas. Aunque parecen pequeñas, en realidad son enormes, pero es que están muy lejos —y señalando a un grupo de estrellas sobre nuestras cabezas añadió—: ¿Ves esas cuatro estrellas que forman un cuadrado y las tres que hacen de cola?
—Sí, parecen una cacerola.
—Reciben el nombre de “Osa Mayor”.
—¡No veo ningún oso!
—Porque no podemos ver todas las estrellas que la forman.
—¡Ah!, ya entiendo. ¡La osa está dentro de la cacerola!
Desde ese momento, cada vez que miraba al oscuro cielo aterciopelado buscaba la “gran osa”, pero noche tras noche la cacerola seguía vacía.
♠♠♠
VERANO DE 1936
Durante las vacaciones estivales, mamá y yo nos fuimos a casa de los abuelos. El verano transcurrió plácidamente llevándose consigo los calurosos días de sol. Mamá casi había terminado su labor de costura. El tío Germain estaba feliz con sus camisas nuevas, al igual que el abuelo con sus pantalones de terciopelo, y la abuela estaba encantada con la transformación que le habían hecho al sombrero que llevaba a la iglesia. Lo habían adornado con flores y cintas de color lila. Llamaría la atención cuando fuese a misa.
Por última vez ese año, el abuelo desvió el agua helada de la montaña al abrevadero, para que el sol del mediodía la calentase y mi prima Angele y yo pudiésemos bañarnos. Pero antes teníamos que descansar tumbadas en el sofá entre las imágenes de San José y Santa María. Por las persianas medio cerradas entraba una luz tenue. Justo debajo había una fila de tarros llenos de mermelada que se estaban enfriando. Sus colores, que iban del rojo vino al amarillo brillante, captaban los rayos de luz. Algunos tarros parecían contener oro, y otros, rubíes. Se oía el zumbido de las abejas y las moscas que luchaban insistentemente por entrar por la ventana. ¡Cómo me gustaba aquel sonido! Estaba soñando con los ojos abiertos, me imaginaba a mí misma como una santa en el cielo.
Me alegré cuando mamá dijo:
—Mañana vendrá papá, pero antes irá a misa a Krüth.
Temprano por la mañana el abuelo ya estaba en la fuente lavándose. Sumergió la cabeza y el torso en el agua helada. Luego, miró al cielo y dijo que no bajaría a misa, sino que intentaría reunir a las vacas antes de que las negras nubes que estaban sobre el bosque, entre Oderen y Krüth, alcanzaran la granja en Bergenbach.
—Parece que se avecina una tormenta. Espero que Adolphe consiga llegar antes de que estalle.
Me sentí decepcionada, pues me encantaba ir a misa con el abuelo. La abuela y mamá llegaron de la iglesia: la abuela sujetando su sombrero nuevo a causa del viento y mamá luchando con el vestido. Ambas llegaron sin aliento, al igual que las nerviosas vacas. Todos querían entrar en casa cuanto antes. La tía Valentine, a quien le tocaba cocinar ese día, preparó todas las velas por si se cortaba la electricidad y corrió hacia la huerta para salvar algunas lechugas antes de que la granizada acabara con ellas.
Todavía no había empezado a llover, pero el sonido de los truenos indicaba que la tormenta estaba próxima. La abuela huyó al mejor escondite de la granja llevándose con ella su rosario. Su temor era contagioso. Angele comenzó a llorar; su madre, a temblar. El tío Germain se puso pálido y me mandó para casa, señalando al perro, que ya se había metido en su caseta y escondía la cabeza entre las patas delanteras, al tiempo que nos imploraba con sus negros ojos húmedos. El gallo fue el último en entrar en el gallinero mientras una descarada ráfaga de viento agitaba las plumas de su cola como un abanico.
Una gota grande me cayó sobre la cabeza y otra sobre la nariz, cuando un relámpago iluminó Bergenbach.
—Uno, dos… —se oyó el trueno—. Sólo está a dos kilómetros de aquí —dijo el abuelo—. Me senté en el alféizar que separaba la cocina de la habitación contigua y miré a mamá. Tenía la misma cara ceñuda que le había visto cuando papá estuvo encerrado en la fábrica.
Entonces comenzó el aguacero.
—Si Adolphe estuviese en el bosque en estos momentos, podría correr peligro. —La tía Valentine prosiguió en un tono más dramático—: Si estuviese fuera del bosque, no debería buscar refugio debajo de un árbol. —Y volviéndose hacia nosotras dijo—: Recordad niñas, nunca os refugiéis bajo un árbol cuando haya relámpagos. —Apartó la sopa de carne del fuego para evitar que hirviese y le dijo a su enmudecida hermana—: Y si corre para escapar, el rayo puede caerle encima. —Luego añadió, alimentando el fuego con un leño húmedo—: Nunca corráis, ni utilicéis un paraguas.
Mamá se movía de un lado a otro, al igual que el comedero del perro en el patio.
Una figura pasó furtivamente bajo la parra hasta llegar a la puerta. De pie, calado hasta los huesos, papá parecía haber encogido la mitad de su tamaño. Pero, ¡qué alivio cuando entró en casa!
Cayó un rayo y no tuvimos tiempo a contar.
—Ese —dijo el abuelo— cayó sobre la roca que está detrás de la casa.
Papá se estiró cuando entró en la cocina. Lo hizo con cuidado debido al plato de porcelana que colgaba del techo y que hacía de pantalla de la bombilla. Mi madre le quitó la chaqueta empapada y fue a buscar otras prendas viejas secas, mientras la tía Valentine le servía un plato de sopa caliente.
Papá empezó a comer. Le pidió al tío Germain un cigarrillo a pesar de que, al igual que los demás, criticaba severamente al joven abad que fumaba en secreto. Teníamos un mechero eléctrico colgado de la pared y en el mismísimo momento en que papá se acercó a él para encender el cigarrillo, un rayo sacudió el manzano que estaba enfrente de casa, justo al lado del cable eléctrico. Papá salió despedido hacia el techo y cayó de espaldas al suelo. Todos gritamos:
—¡Adolphe, Adolphe!
A la luz temblorosa de las velas que la tía Valentine había encendido, pudimos ver a papá tendido en el suelo más blanco que la cal.
—Respira —dijo la tía Valentine a mamá, que acababa de llegar con ropa seca—. Ambas hermanas exhalaron un “gracias a Dios”. Poco a poco papá abrió los ojos.
—¿Puedes mover las piernas?
Lo intentó y lo consiguió. Yo no, estaba paralizada.
—Estoy bien, solo un poco mareado —dijo—. Y para demostrarlo se levantó, colgó la ropa mojada y se tomó la famosa sopa de carne de los domingos.
Otro relámpago nos estremeció; el siguiente cayó al otro lado del valle. La lluvia remitió poco a poco. Pero a causa del aguacero que había caído, las plantas descansaban agotadas sobre el suelo. La abuela salió de su escondite, fue hacia la pila de agua bendita y se santiguó.
—¡Menos mal que no se produjo un incendio con toda esa paja almacenada ahí arriba! —dijo.
Una vez pasada la tormenta, la comida sabía mejor. La abuela dibujó con el cuchillo una cruz sobre el pan antes de cortarlo en rebanadas. En el exterior, los árboles comenzaron a aparecer entre la niebla como fantasmas.
—Niñas, si queréis ir a jugar, podéis ir al desván —dijo la abuela—. Era una idea fantástica, allí podríamos librarnos de la aburrida conversación sobre la huelga.
—Antes quiero otro trozo de pastel —exigió Angele—. ¡Y se lo dieron! ¡Si yo lo hubiera pedido de esa forma, mi madre no me hubiera hecho caso!
—Las señoritas nunca dicen “quiero”, sino “me gustaría” o “¿podría…?” — solía decir mamá.
Las escaleras que subían al desván estaban en una esquina de la casa. En la parte derecha del desván se almacenaba la paja. En la parte izquierda, justo encima del comedor, estaban las cajas llenas de maravillosos objetos con los que podíamos jugar. A través del suelo subían las voces, el humo de los cigarrillos y el aroma del café. Vaciamos parte del baúl que contenía vestidos viejos; y jugamos con las tazas y los platos del siglo XIX.
—¡Si fuéramos alemanes, no tendríamos huelgas! ¡Al otro lado del río Rhin nadie hace huelga!
—Recuerda —le respondió el abuelo a su esposa— que nosotros éramos alemanes cuando el sacerdote reprendió y abofeteó durante la confesión a la madre de Adolphe por liderar la primera huelga socialista. E incluso llegó a amenazarla con perder el puesto de trabajo si no abandonaba su postura socialista.
—Eso fue antes de la Gran Guerra, pero ahora bajo el liderazgo de Hitler, los alemanes tienen trabajo y un buen sueldo. Disfrutan de prosperidad.
Volvimos a oír la lluvia sobre el tejado. En el piso de abajo bebían más café y algo de alcohol: vino dulce casero las mujeres y algo más fuerte los hombres.
La abuela comenzó a quejarse otra vez.
—Adolphe, los responsables de que el dinero alemán pierda su valor son los franceses. Ellos son los vagos y no los alemanes —afirmaba rotundamente—. Son lentos, desorganizados… —la abuela no dejaba de hablar, no había discusión porque nadie podía intervenir.
—Mamá, serías más justa si leyeras más periódicos, no sólo los que están a favor de los alemanes —dijo alguien.2
2 Tras la I Guerra Mundial, el 75% de la población de Alsacia y Lorena hablaba alemán. De modo que el intento del gobierno francés de suprimir la prensa alemana se encontró con mucha oposición
—¡Simone! ¡Angele! Bajad del desván. Ya no llueve.
Alguien sugirió que aprovechando el buen tiempo, saliésemos todos a pasear. Pero tan pronto como llegamos a un cruce de caminos, el abuelo, mirando a la cima de la montaña, dijo:
—Será mejor que no nos alejemos mucho de casa.
Seguimos paseando hasta el final del prado, donde el tío Germain había plantado tres pinos junto a un banco de madera al borde del acantilado.
Estaba muy mojado para que alguien se sentara, pero desde aquel lugar podíamos ver todo el valle: Krüth, donde había nacido papá; Oderen, nuestro pueblo, y Fellering, con sus dos iglesias, la católica en el medio del pueblo y la protestante a las afueras.
Una vez pregunté a la abuela qué diferencia había entre las dos iglesias.
—Los protestantes son enemigos de los católicos —me respondió.
—Chicas, será mejor que salgáis de camino cuanto antes. —El abuelo señaló las nubes de color violeta.
—Sí, y ¿veis esa niebla? —añadió la abuela—. Está subiendo, eso significa que bajará de nuevo en forma de lluvia. Si os dais prisa, podréis coger el primer tren y evitar calaros hasta los huesos.
♠♠♠
Nada más llegar a casa, lo primero que hizo mamá fue cortar unas flores de nuestro jardín y “dar un poco de vida a la casa”. Las dalias rojas y amarillas en el florero de barro alsaciano de color gris y azul alegraron nuestra vida en la ciudad y le devolvieron el toque familiar.
—Simone, ¿por qué no podamos las petunias del balcón?
—¡Mira, mamá! ¡Mi azúcar ha desaparecido! —Yo había dejado un azucarillo en el balcón antes de irnos a casa de la abuela.
Mamá sonrió:
—Lo cogería la cigüeña.
—Así es —la respuesta vino desde otro balcón. La voz pertenecía a una de nuestras vecinas, la señora Huber, quien añadió:
—Ya se han ido. Tendrás que esperar por tu hermanito o hermanita. La cigüeña volverá en primavera y puede que te traiga un bebé.
Aquí en Mulhouse, las cigüeñas traen a los niños, pero en Wesserling, son los niños los que escogen a sus mamás escondidos en una gran col. Sin embargo, en Mulhouse las coles nunca tienen niños, ¡sólo gusanos! Pero yo sabía que iba a venir un bebé, estaba segura, porque yo había escogido a la mejor mamá del mundo. Deseaba tanto un hermanito o una hermanita…
De vez en cuando venían de visita otros niños, como las dos nietas de uno de los vecinos, el señor Eguemann.
—Baja el perro a pasear y juega con ellas —decía mamá—. Puedes jugar a que son tus hermanas pequeñas.
Pero yo no me encontraba cómoda con ellas. Su abuelo me miraba con ojos maliciosos cada vez que me veía desde que lo había pillado robando. Fue un día por la mañana temprano. Mamá me había encargado que le subiese el pan y la leche. Todas las familias colgaban una cesta y un bote con el dinero para el lechero y el panadero a la entrada del edificio: ocho cestas para todo el edificio de apartamentos. Cuando todos estaban durmiendo, el lechero pasaba con su carro tirado por dos perros, y el panadero, con su perro enjaezado, y llenaban cada cesta de acuerdo con la cantidad de dinero que allí había. Esa mañana pillé al señor Eguemann con la mano dentro de la cesta de otro vecino.
Aun así, las nietas del señor Eguemann, Zita y yo conseguíamos pasarlo bien. Un día estaba tan entretenida jugando que no oí a mi madre llamarme para cenar. Al día siguiente pasó lo mismo.
—Escúchame bien, —me advirtió mamá—. He tenido que llamarte de nuevo tres veces. ¿Qué crees que dirá la gente? “La niña de la señora Arnold es desobediente y la señora Arnold no es capaz de hacer que la obedezca.” —Con ojos amenazadores y serios añadió—: Si esto vuelve a ocurrir mañana, me temo que tendré que hacer contigo lo mismo que con la vaca Brumel. —Después de un largo silencio dijo—: ¡Ay de ti si tengo que llamarte por tercera vez!
Yo estaba abatida y cabizbaja. ¿De verdad que me trataría como a la vaca Brumel? Mamá nunca me había zurrado antes, ni papá. Pero mamá podía hacerlo, y si lo decía, lo haría.
Si de algo estaba segura es de que mamá cumpliría lo que había dicho y de que la obediencia era muy importante ahora que era una niña mayor. ¡Ya tenía seis años! Así que cuando me llamara para ir a cenar, tenía que estar preparada.
Al día siguiente cuando mamá me llamó, me apresuré a recoger mis juguetes. Estaban esparcidos por todo el jardín. Oí que me llamaba por segunda vez. Me dirigía a casa cuando una de las niñas pequeñas se me cruzó corriendo y nos caímos. Su codo sangraba y ambas rompimos a llorar. Entonces oí que mamá me llamaba por tercera vez. Dejé a la niña y corrí escaleras arriba presa del miedo. La puerta estaba abierta y pude ver la pala de ping-pong sobre mi cama. Me puse blanca. Antes de que me pudiera dar cuenta de lo que pasaba, mamá me cogió por el jersey y me llevó hasta mi habitación, me puso sobre la cama, me bajó las braguitas y sin mediar palabra me dio con la pala sin titubear. Cuando se marchaba me dijo:
—Cuando acabes de llorar, puedes venir y comerte la sopa. Si tardas mucho se te enfriará.
Seguí llorando y sollozando boca abajo. Lo que más me dolía era la vergüenza de ver mis nalgas desnudas y el dolor que sentía porque mamá no sabía que yo iba a obedecerla.
Oí sonar el timbre de la puerta. Era el señor Eguemann. Quería que me castigasen delante de él por haber empujado a su nieta. Estaba aterrorizada. Mamá respondió con voz firme:
—¡Señor Eguemann, de castigar me encargo yo, no usted!
—¡Será mejor que su hija no vuelva a jugar con mis nietas nunca más! —amenazó.
Mamá comprendió entonces lo que había pasado y porqué no había respondido a su llamada para ir a cenar. Se dirigió silenciosamente a mi habitación, me dio la vuelta suavemente y se sentó a mi lado.
—He cometido un error y lo siento enormemente. Me siento muy mal por ello. ¿Podrás perdonarme? —¿Mamá me estaba pidiendo perdón? Eso hizo que dejara de llorar en el acto—. Anda, ven a comerte la sopa, te la calentaré. —Aunque todavía me ardían las nalgas, me sentía mucho mejor. Y al estar papá trabajando, tenía a mamá a mi entera disposición.
Normalmente, después de cenar mamá pasaba algún tiempo conmigo. Ella me dejaba ir a la pequeña habitación que mis padres orgullosamente llamaban el “salón”. Sólo había espacio para el sofá verde, la butaca y una mesa con forma de media luna pegada a la pared. La gran pantalla de la lámpara que mamá había confeccionado en seda naranja daba una luz cálida similar a la de una puesta de sol. Se había eliminado la puerta para poner en la esquina izquierda una estufa. Junto a ella había una estantería con un globo terráqueo y una radio. En el vestíbulo, el espejo colgado sobre una pequeña mesa reflejaba el ramo de dalias, la ventana del balcón y la pantalla de la lámpara. Nuestro pequeño y acogedor salón parecía el doble de grande. Zita solía tumbarse donde mi padre ponía los pies mientras leía o cuando, con la ayuda del globo, “iba de viaje”.
¡Qué día tan maravilloso! Había aprendido la importancia de la obediencia y el respeto. También había aprendido lo humilde que era mamá. Había reconocido su error y me había pedido perdón. Esa fue una lección que me sería de gran valor durante toda mi vida.
Ya volvía a ser una niña feliz cuando mamá me arropó en la cama esa noche. Pero sus profundos ojos azules, su beso tierno y sus últimas palabras: —Buenas noches, tesoro— hicieron inolvidable aquel día.
♠♠♠
1 OCTURE DE 1936
La fresca brisa de la mañana me ayudó a abrir mis somnolientos ojos. Aunque ya conocía el camino a la escuela, mamá tenía que acompañarme. Al lado de la iglesia estaba el colegio para niñas, un edificio de tres plantas de piedra arenisca rosa. Todas estábamos reunidas frente a los escalones de piedra. En el peldaño más alto de la escalera estaba de pie la maestra y, a su lado, la supervisora con una lista. Muy pocas niñas estrenaban cartera para los libros. Cuando compramos la mía, mamá había dicho que tenía que ser de cuero de buena calidad para que durase los próximos ocho años.
“Las clases serán de 8.00 de la mañana a 12.00 del mediodía y de 14.00 a 16.00 de la tarde”, decía la circular. “La alumna deberá llevar a la espalda una cartera para los libros, una pizarra con un trapo seco atado y una esponja húmeda. El uniforme consistirá en un blusón de manga larga abotonado a la espalda, que cubra el vestido y tenga dos bolsillos con un pañuelo. El blusón se quedará en el colegio durante la semana y se llevará para lavar y planchar el fin de semana.” De entre los dedos mágicos de mi madre surgieron tres blusones: uno rosa, otro azul claro y otro verde claro; mi madre hacía magia con la máquina de coser. Mis blusones tenían grandes costuras para que “crecieran conmigo al menos durante dos años”.
—Simone Arnold. —Era la primera de la lista. Di un paso adelante y examiné a Mademoiselle, comenzando por los botines y el dobladillo de su largo vestido gris. Su estatura era impresionante, era como las fotos de mi abuela paterna que había visto en el álbum familiar. Con el cuello de encaje blanco y el pelo cano recogido en la nuca, su cara me recordaba a la luna llena. A través de sus gafas de montura redonda, sus profundos ojos azules me miraban como los de mamá. Su piel estaba salpicada de verrugas con pelos blancos, como mi tía Eugenie. Era una mujer mayor como mi abuela, pero ¡con la autoridad de papá! Me sentí a gusto, ella era la perfecta combinación de todos mis seres queridos.
Mademoiselle me señaló mi lugar al lado de Frida.
—Este pupitre es bastante nuevo y no tiene manchas de tinta. Siéntate aquí en la segunda fila porque eres de las alumnas más jóvenes.
Desde ese momento supe que le había caído en gracia. El primer día de clase llegó a su fin rápidamente.
Cuatro de mis compañeras de clase vivían en la misma calle que yo: Andrée, Blanche y Madeleine pasada mi casa, y la pequeña Frida un poco más cerca. Frida siempre temblaba como la hoja de un árbol. Siempre sentía la necesidad de protegerla. Su pelo rubio, su tez traslúcida y sus mejillas sonrosadas junto con las ojeras y sus ojos febriles le conferían una apariencia de fragilidad.
—Las niñas que llevan blusones grises o azul oscuro pertenecen a familias pobres —me había explicado mamá. El blusón de Frida era azul, no tenía forma y estaba remendado, y su cartera estaba muy gastada.
Las cinco íbamos juntas a la escuela caminando por nuestra calle de más de un kilómetro de largo, la Rue de la Mer Rouge. Después de una curva, pasábamos por delante de la estación de tren y luego aparecían las viviendas de la fábrica para los trabajadores más pobres, la panadería, la mercería, el ultramarinos y la lechería. Aquí la calle cambiaba de nombre. Se llamaba Zu-Rhein en honor de una familia rica que tenía su casa en un gran parque a la derecha de la calle. Al otro lado del parque había casas muy lujosas con grandes balcones.
—Adolphe, ¿has leído esta circular? —preguntó mamá—. Dice que todos los viernes la clase entera tendrá que ducharse, y no habrá excepciones. Se proporcionará jabón y bañador a todos. Y los niños cuyas familias reciban asistencia social, recibirán un tazón de leche y un panecillo a las 10.00 de la mañana.
—Cuando éramos jóvenes no teníamos esas ventajas —dijo papá—, pero no me sorprende, Mulhouse es una ciudad socialista.
—Papá, ¿qué es una ciudad socialista?
—Es una ciudad donde los trabajadores se juntan para defender sus derechos y luchar a favor de la justicia y en contra de las injusticias. Es terriblemente injusto que sus salarios sean tan bajos.
—Papá, ¿qué es una injusticia?
Papá señaló un óleo de metro y medio colgado en la pared de nuestro pequeño salón. Representaba a un pastor rezando un ángelus al mediodía. Papá lo había pintado en la escuela de arte con tan solo 15 años.
—Se presentó en una exposición, y obtuve la puntuación más alta, pero cuando se repartieron los premios, me dieron la medalla de plata en vez de la de oro. Así que el abuelo fue a hablar con el supervisor de la escuela para averiguar por qué. —Papá se sentó y me colocó sobre sus rodillas. Su rostro reflejaba amargura.
—Simone, recuerda para el resto de tu vida la respuesta del supervisor de la escuela, no la olvides nunca: “Es impensable que se le dé la medalla de oro a un pequeño y desconocido joven montañés, cuyo nombre no significa nada. La medalla de oro se la daremos al hijo de Fulano de Tal que nos patrocina económicamente y que es conocido en toda la ciudad”. Hizo una larga pausa.
—Incluso, dijo a mi padrastro que si le parecía mal, tampoco tenía que aceptar la medalla de plata. —Abrí el cajón y examiné detenidamente la medalla de plata, mientras papá repetía—: Una injusticia… contra eso luchan los trabajadores. Eso es lo que significa ser socialista.
♠♠♠
Las hojas del árbol de limas del patio del colegio comenzaron a amarillear. El viento las arrancaba y jugaba con ellas un rato, antes de que consiguiésemos atraparlas para jugar nosotras. Sin embargo, Frida nunca las perseguía. Ella se limitaba a vernos jugar mientras se comía el emparedado de mantequilla y mermelada que yo le cambiaba por su panecillo duro. Yo no me sentía a gusto con mi blusón rosa. No quería que me consideraran una “niña rica”.
—Pareces cansada, Frida —le comenté preocupada.
—Es solo que no me gusta el viento —me dijo tosiendo.
—¿Dónde trabaja tu padre?
—En el jardín.
—Y ¿le pagan algo por trabajar en el jardín?
—No, es inválido.
Pensé para mis adentros que tendría que averiguar qué tipo de trabajo era ese. Frida no pudo explicármelo, ¡era tan vergonzosa! El lunes por la mañana faltó a clase. La pequeña casa en la que vivía siempre tenía cerradas las contraventanas de la fachada que daba a la calle. Afortunadamente, Frida vino a clase por la tarde. La había echado muchísimo de menos, incluso había tenido que darle mi emparedado a otra niña. Yo era incapaz de comer pan con mantequilla enfrente de tantas niñas pobres.
El lunes siguiente llovió de nuevo y Frida volvió a faltar a clase. Parece hecha de azúcar, me dije. ¿Por qué tiene tanto miedo a la lluvia? Teníamos los zapatos, las capas y el pelo tan mojados, a pesar de las capuchas, que el aula olía como una cuadra. Había cuatro grandes ventanales, pero no eran de mucha utilidad aquella mañana. Detrás de sus pantallas, las bombillas emitían una luz amarillenta suficiente para llevar a cabo el ritual de pasar lista del lunes por la mañana.
Blanche y Madeleine charlaban animadamente sobre la ambulancia y los coches de bomberos y policía que nos habíamos cruzado camino de clase. ¡Viene Mademoiselle! —advirtió alguien. Inmediatamente nos abrimos paso hasta nuestros pupitres y pusimos las cosas en orden: la pizarra con su reluciente marco de madera blanco, la esponja limpia y el pañuelo bien doblado. Incluso teníamos que colocar adecuadamente los diez dedos sobre el pupitre. Como si se hubiera apagado una radio, el silencio se impuso cuando Mademoiselle entró en el aula. Aún le llevó un rato inspeccionar los zapatos, las faldas e ¡incluso las orejas de toda la clase!
Aquel día no podía dejar de pensar en el río que fluía detrás de nuestra casa y que desaparecía bajo tierra. Había visto algo de color azul claro que flotaba río abajo y a dos hombres con unos ganchos intentando acercarlo a la orilla.
—Simone, rápido, métete en casa —ordenó mamá.
Más tarde, oí a los vecinos hablar acerca de unos gemelos de tres años de edad. Se había hallado el cuerpo de uno de ellos, el otro había sido engullido por los remolinos.
—Mamá, ¿dónde están los gemelos ahora?
—En el cielo, ahora son angelitos.
Mientras caminaba de arriba abajo entre las filas, Mademoiselle nos explicó lo peligroso que era el río.
—La orilla puede ser muy falsa. Puede hundirse nada más pisarla.
Era obvio que aquel día no iba a hablar de santos, ni de sus vidas o sacrificios. En esta ocasión el tema era el peligro de ahogarse y la muerte, ni religión ni santos. Eché de menos la clase de religión.
Al volver a casa por la tarde, siempre lamentaba tener que despedirme de Frida. Ella no tenía una madre que la esperase con música suave y un té caliente o un refresco. Ni siquiera tenía una perrita como mi Zita dispuesta a darme la bienvenida saltándome encima. Si llovía, mamá siempre me tenía preparada una tina de agua caliente para los pies y una deliciosa rebanada de pan con mermelada lista para comer. Me encantaban nuestras conversaciones íntimas. Podía hablar con mi madre y abrirle mi corazón por completo, o casi. Lo único que no le confesaba era la persona a la que más admiraba. No se lo iba a decir a mamá, ¡no fuera a tener celos!
Una mujer joven y bien vestida se había mudado a nuestra calle. Yo sentía auténtica admiración por esa mujer tan hermosa y distinguida, incluso se había convertido en un modelo para mí. Ella pasaba siempre a una hora determinada en la que yo corría hacia la ventana con el corazón acelerado. Anhelaba estar cerca de ella.
Papá se tomaba muy en serio mis tareas escolares. Nunca permitía que hiciese garabatos o que dejara a un lado los deberes por muy testaruda que me pusiese. Le gustaba decir:
—Sé que lo puedes hacer mejor, además llevas mi apellido.
Ejercía su autoridad de forma calmada y bondadosa, por lo que siempre me arrepentía después de haberle contrariado. Me preguntaba a mí misma:
—¿Por qué me rebelo contra mi querido papá?
« Ils sont au ciel. Ce sont de petits anges à présent. »
En arpentant les rangs, Mademoiselle a attiré notre attention sur les dangers de la rivière : « Le bord peut être traître. Il peut s’effondrer sous vos pieds. » Nous avons vite compris qu’elle n’allait pas traiter de la vie ou des sacrifices des saints. Les sujets d’aujourd’hui étaient la noyade et la mort. J’ai beaucoup regretté que l’heure habituelle de religion ne puisse avoir lieu.
J’étais toujours triste de laisser Frida devant chez elle en fin d’après-midi quand on rentrait de l’école. Elle n’avait pas de maman qui l’attendait ni de musique agréable pour l’accueillir dans sa maison, pas de thé pour se réchauffer ni de boisson fraîche pour se désaltérer. Elle n’avait même pas de petit chien pour lui faire fête. Tandis que moi, quand il pleuvait, je trouvais au retour, préparés par Maman, un bain de pieds bien chaud et une délicieuse tartine de confiture.
J’aimais aussi les conversations que nous avions, Maman et moi. Je pouvais lui ouvrir mon cœur et tout lui confier – enfin presque. J’avais un petit secret : j’éprouvais une admiration éperdue pour une autre qu’elle. Je ne voulais pas lui en parler pour ne pas la rendre jalouse. Une jolie jeune femme avait emménagé dans le voisinage. J’aimais sa beauté et son élégance. Je l’avais prise pour modèle. Elle passait tous les jours à la même heure devant chez nous et je me précipitais à la fenêtre, le cœur battant, pour l’apercevoir. J’attendais impatiemment le jour où je pourrais la voir de plus près.
Papa prenait mes devoirs très au sérieux. Il n’acceptait pas que je gribouille et il m’obligeait à recommencer même si je me mettais à bouder. Il me répétait souvent : « Je sais que tu es capable de faire beaucoup mieux que cela. Et n’oublie pas que tu portes mon nom ! » Il exerçait son autorité de façon paisible et douce. J’étais toute honteuse quand il m’arrivait de me rebeller contre lui et je me disais alors : « Mais pourquoi est-ce que j’ai encore tenu tête à un si gentil papa ? »